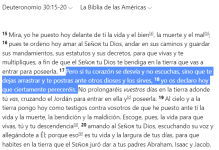La soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana
Quienes defienden la gracia irresistible lo hacen queriendo honrar la
soberanía de Dios en la salvación –reconociendo correctamente que ninguna persona se salva por sus propios méritos o iniciativa, sino por la obra y la gracia de Dios.
En esto todos los cristianos evangélicos estamos de acuerdo:
es Dios quien toma la iniciativa (1 Juan 4:19),
es Cristo quien realiza la obra completa de expiación (Juan 19:30) y
es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado y nos regenera.
La pregunta es
cómo ejerce Dios Su soberanía: ¿lo hace mediante una gracia que anula la libertad humana, o lo hace de manera que incluye la respuesta libre del hombre?
La Biblia afirma
ambas verdades en tensión: Dios es absolutamente soberano y el ser humano es responsable de responder. Jesús lo expresa así:
“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que viene a mí, no le echo fuera” (Juan 6:37).
Vemos que
el Padre “da” (iniciativa divina soberana) y
el hombre “viene” (respuesta humana necesaria).
No es “ser arrastrado contra su voluntad”, es
venir. Más adelante Jesús aclara:
“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo” (Juan 12:32).
La atracción de la gracia de Cristo crucificado se
extiende a todos, pero en Juan 6 Jesús distingue: solo quienes
escuchan y aprenden del Padre vienen a Él (Juan 6:45). Es decir, Dios atrae a todos en Cristo, pero
no todos responden al llamamiento interno de Dios; solo aquellos que
atienden esa enseñanza y rendición al Padre terminan “viniendo” efectivamente a Cristo. La soberanía de Dios se manifiesta en que
Él provee los medios y las oportunidades para la salvación y nadie puede venir sin esa obra previa de gracia (Juan 6:44), pero esa gracia habilitadora no es coercitiva. Dios
abre el camino y capacita para que el hombre pueda responder, pero no responde por él.
Lejos de minimizar la soberanía divina, este entendimiento exalta un Dios tan soberano que
no teme conceder libertad a sus criaturas y aun así cumple sus propósitos.
La Escritura muestra repetidamente a Dios
apelando al corazón humano, razonando con el pecador:
“Venid, y razonemos” dice el Señor en Isaías 1:18,
“¿Por qué moriréis?… volveos y viviréis” (Ez 18:31-32). Si todas estas súplicas y llamados fueran meramente un “teatro” porque Dios ya decretó irresistiblemente quién responderá, entonces la
sinceridad de Dios en ofrecer salvación a todos quedaría en duda. Pero la Biblia afirma que
Dios no miente ni engaña. Cuando Él
“quiere que todos los hombres sean salvos” y
“no quiere que ninguno perezca”, habla en serio.
Su deseo es real, aunque en Su soberanía permite que el hombre rechace ese deseo. En última instancia,
Su voluntad permisiva deja espacio a nuestra elección, sin dejar de ser
Él quien realiza la obra esencial para que cualquiera pueda salvarse (por la cruz y el Espíritu).
La clave está en reconocer la diferencia entre la iniciativa
monergística de Dios (solo Dios puede efectuar la salvación, proveer expiación y tocar el corazón) y la respuesta
sinergística que Él espera de nosotros (nos llama a colaborar en el sentido de creer, arrepentirnos y no resistir al Espíritu).
Esta sinergia no significa aportar obras o méritos para ganar salvación –
la salvación sigue siendo por gracia– sino que la gracia habilita pero
no automatiza la respuesta humana.
Efesios 2:8-9 lo equilibra perfectamente:
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”
La
gracia y la
fe están unidas. La gracia es el origen, la fe es el medio. Si la gracia fuera irresistible en el sentido calvinista, entonces la fe no sería verdaderamente “nuestra” respuesta sino algo impuesto, y las abundantes exhortaciones a creer carecerían de propósito. Pero la Biblia presenta la fe como
algo que el ser humano ejerce, ciertamente habilitado por la gracia, pero finalmente
una respuesta personal. Por eso hay tantos llamados:
“cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo” (Hch 16:31),
“si confiesas... y crees... serás salvo” (Ro 10:9-10). Dios
no cree por nosotros; Él nos invita a creer.