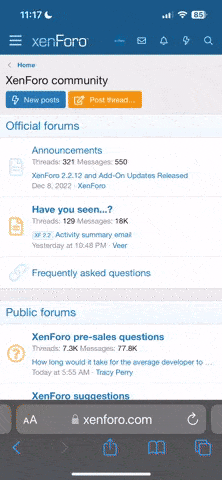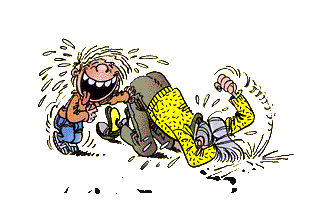Es de conocimiento generalizado que la organización adventista del séptimo día hace mucho hincapié en la presunta necesidad de que los cristianos, cuyo “deber” se supone que es “imitar” a Cristo, emulen con la máxima fidelidad posible el “ejemplo perfecto” de Cristo en la observancia del séptimo día de la semana como “memorial” de una institución que, según cuentan, se remonta a la creación.
Según cuenta la literatura producida por la referida organización, las disputas que, a propósito de la observancia del sábado, surgieron durante el ministerio de Jesús entre los seguidores de este y los judíos representantes de la “ortodoxia” se debían a que estos habían “añadido” normas “absurdas” a la observancia sabática que hacían de ella una carga aborrecible. Tal situación se evita, según nos cuentan, siguiendo el “ejemplo” de Jesús y de sus apóstoles en una observancia del sábado “equilibrada”. En realidad, ese ansiado “equilibrio” queda un tanto nebuloso y al arbitrio de la imaginación del equilibrista, pues, salvo la indicación de que Jesús y sus acompañantes solían acudir a las sinagogas, el Nuevo Testamento no da indicación alguna sobre esa presunta observancia “equilibrada” del sábado que permita sacar conclusiones de qué normativas sabáticas eran “absurdas” y cuáles no.
Ciertos pasajes del Nuevo Testamento, como, sobre todo, Colosenses 2:16s, son “explicados” por la referida organización haciendo que sus referencias al sábado no sean realmente al sábado semanal, sino a ciertos sábados que el adventismo llama “ceremoniales” (por lo visto, en esto no hace falta “imitar” su observancia por parte de Cristo) o, si el invento no cuela, a los ritos del sábado semanal. En el caso concreto de Colosenses 2:16s, Kenneth Wood, en el apéndice D del libro adventista The Sabbath in Scripture and History, editado por Kenneth Strand (Washington, DC: Review and Herald, 1982), tiene el cuajo de proponer o que en la lista «días de fiesta, luna nueva o sábados» (Col. 2:16), los “sábados” son, o bien los “días de fiesta” y los novilunios mencionados anteriormente (de modo que se repetirían en la lista o los “días de fiesta” o los novilunios), o, si se trata de los sábados semanales, habría que llegar a la conclusión de que el apóstol solo menosprecia los rituales judíos celebrados dicho día. Según intentan contar para justificar tan caprichosa explicación, es imposible que San Pablo y otros cristianos fieles menospreciaran el sábado en sí, pues este está relacionado con un mandamiento “moral”, mientras que los sábados mensuales (novilunios) y los anuales (fiestas como los Panes sin levadura, Pentecostés, etc.) eran solo “ceremoniales”. Naturalmente, uno busca en vano tales distinciones en la Biblia, que no son más que un invento de teólogos más interesados en justificarse que en conocer lo que de verdad dice las Escrituras.
En realidad, decir que algo es “moral” solo significa que es “conforme a las costumbres”. Por ello, en el antiguo Israel, era igual de “moral” guardar el sábado que ofrecer un holocausto o que circuncidar a un hijo varón. Las tres cosas tenían que ver con las costumbres, y las tres habían sido objeto de legislación.
Tampoco llegan muy allá los adventistas a la hora de aclarar por qué, si la institución del sábado es “universal” y se remonta a la creación, los profetas de Israel, que reconvinieron a naciones vecinas por su violencia, por su avaricia o por su idolatría, jamás pronunciaron una palabra de condena contra ellas por su inexistente observancia del sábado.
Tales problemas rara vez azoran a los intrépidos paladines de la “verdad presente”, más interesados en “demostrar” la importancia escatológica de la “verdad del sábado” para estos “tiempos finales”. Se imaginan que es su deber pregonar a los cuatro vientos nociones tan pintorescas como que la ira del Señor se desatará contra los que no atiendan las ensoñaciones sabáticas del adventismo y que acepten la “observancia” rival del domingo, que, según ellos, constituye la “marca de la bestia” (que ellos interpretan, según mejor les convenga en cada caso, como el papa, la Iglesia Católica Romana o como un conglomerado político-religioso que se viene fraguando o que se fraguará en torno al papa en “el tiempo del fin”).
En sus publicaciones, diseñadas para mantener a raya a sus adeptos haciéndoles creer que abordan todas las dificultades reales, se empeñan con cierto ahínco en tergiversar la historia del surgimiento de la observancia del domingo, atribuyendo esta a la iniciativa “del papa” (no suelen decir de cuál papa y, cuando lo dicen, tampoco es verdad). Según cuentan en su disparatada escatología, “los tiempos y la ley” habían de ser entregados en mano del “cuerno pequeño” (el papado, según ellos) “tiempo, tiempos y medio tiempo”, que, según sus teorías, es un lapso de 1260 años que se inició el año 538 d.C. Lógicamente, si el sábado forma parte de esos “tiempos” que iban a ser entregados en mano del papado, cabría esperar que el papado hubiera cambiado el sábado por el domingo precisamente ese año 538 d.C. Lamentablemente, ningún adventista ha logrado demostrar semejante cosa. El domingo era una institución asentada y, en realidad, nadie guardaba el sábado (ni siquiera en Etiopía, por mucho que el adventismo se empeñe) en la cristiandad desde hacía siglos en el momento en que, supuestamente, el papado tenía que hacer la “obra perversa” que el adventismo le asigna.
La observancia del domingo está perfectamente documentada, fuera del Nuevo Testamento, ya en el siglo II d.C. Los adventistas suelen admitir que, en efecto, consta la observancia del domingo en toda la cristiandad desde finales o incluso desde mediados del siglo II d.C., pero son reacios a admitir que esté documentada desde COMIENZOS del siglo II o antes. La palabra ‘domingo’ es la versión española de un original latino que es ‘dominica’ o ‘Dominicus [dies]’ y significa “día del Señor”. Nada tiene que ver, como querrían los adventistas, con el “día del sol” de la semana planetaria (más sobre esto al final). En griego, el domingo recibía el nombre equivalente κυριακή [ἡμέρα] (leído algo así como kyriakē [hēmera]), expresión que aparece precisamente así en Apocalipsis 1:10.
A los adventistas no les parece bien que κυριακή ἡμέρα en Apocalipsis 1:10 se refiera al domingo, porque, aunque a partir de mediados del siglo II (según ellos; véase, por ejemplo, el apéndice F, de Kenneth Strand, del libro antes citado), sí significa “domingo”, suponen que en Apocalipsis 1:10 debe de significar “algo distinto” (en realidad, les vale cualquier ocurrencia que no sea domingo). Del mismo modo, tampoco admiten los textos de comienzos del siglo II que hablan de κυριακή por el sencillo motivo de que ¡les falta ἡμέρα! O sea, si falta ἡμέρα, ello es licencia para que el adventista “entendido” se imagine cualquier otra traducción: “la vida del Señor”, “el mandamiento del Señor” (en vez del correcto “día del Señor”). Pero si no falta ἡμέρα y el texto es del siglo I, ¡tampoco aceptan “domingo”, sino que ha de significar “otra cosa”! ¡Qué curioso proceder!
Veamos tres pasajes de la patrística griega. Los dos más antiguos son de San Ignacio de Antioquía (a quien cierta tradición identifica con el niño puesto como ejemplo entre sus discípulos por Jesús). En el capítulo 9 de su Epístola a los Magnesianos, escrita cuando iba camino del suplicio hacia Roma (algo antes de 107 d.C.), San Ignacio escribió:
Εἰ οὖν οἱ ἐν παλαιοῖς πράγμασιν ἀναστραφέντες εἰς καινότητα ἐλπίδος ἦλθον, μηκέτι σαββατίζοντες, ἀλλά κατὰ κυριακὴν ζωὴν ζώντες…
El texto está tomado de PG 5:669. Traducción latina conocida desde la antigüedad:
Si igitur, qui in veteri rerum ordine degerunt, ad novam spem pervenerunt, non amplius sabbatum colentes, sed juxta dominicam viventes…
Traducción española:
Entonces, si los que anduvieron en las antiguas costumbres vinieron a una nueva esperanza, ya no viviendo para el sábado, sino para el día del Señor…
Como queda dicho, la secta remanente se opone a esto, puesto que el pasaje aludido no contiene la palabra ἡμέρα. Veamos, sin embargo, la interesante secuencia dada por el propio San Ignacio en el capítulo 9 de su epístola a los Trallanos. En esta ocasión, se ha consultado la versión interpolada en el siglo IV (PG 5:789).
La secuencia, en griego, es:
Τῇ οὖν παρασκευῇ… τὸ σάββατον… κυριακῆς… ἡ μὲν παρασκευῂ… τὸ σάββατον… ἡ κυριακή.
Como puede verse, aquí no aparece la palabra ἡμέρα en ningún sitio (es tan innecesaria como decir “día domingo”, “día martes” y cosas por el estilo). La traducción completa al latín (PG 5:790) es:
In parasceve itaque, hora tertia sententiam accepit a Pilato, permittente id Patre; sexta hora crucifixus est; nona exspiravit; ante solis occasum sepultus est; sabbato, sub terra in monumento remansit, in quo posuit eum Joseph ab Arimathia: iluscencente dominico die resurrexit ex mortuis, juxta id quod dixerat: Sicut fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus, sic erit Filius hominis in corde terræ tribus diebus et tribus noctibus: complectitur itaque parasceve passionem: sabbatum, sepulturam; dominica, resurrectionem.
Traducción al español:
Entonces en [el día de] la preparación, a la hora tercera recibió la sentencia de Pilato, permitido esto por el Padre; a la sexta hora fue crucificado; a la novena hora expiró; antes del ocaso del sol fue sepultado. El sábado permaneció bajo tierra en la tumba en que José de Arimatea lo puso. Al amanecer del día del Señor resucitó de entre los muertos, tal como había dicho: Igual que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo tres días y tres noche, así estará el Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Entonces, [el día de] la preparación completa la pasión; el sábado, la sepultura; el domingo, la resurrección.
No es de extrañar que este texto, que, como queda dicho, no contiene la palabra ἡμέρα, no sea citado por el adventismo.
Curiosamente, los autores adventistas no tienen empacho alguno en citar textos griegos con κυριακή, pero sin ἡμέρα, si creen que ello puede redundar en su interés. Por ejemplo, en el capítulo 9 de la obra adventista antes citada, Werner Vyhmeister cita un pasaje del capítulo 38 de la Historia lausiaca de Paladio. Según Vyhmeister, el pasaje en cuestión alude al domingo. Veamos el pasaje en su griego original (comienzos del siglo V), tomado de PG 65:1099:
Εἰσιόντες δὲ εἰς τὴν κοινωνίαν τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ κατὰ σάββατον καὶ κυριακὴν τὰς ζώνας λυέτωσαν, καὶ τὴν μηλωτὴν ἀποτιθὲσθωσαν, καὶ μετὰ κουκουλλίου μόνου εἰσίτωσαν.
Traducción latina (tomada de I]PG[/I] 65:1101):
Ingredientes autem ad Christi communionem sabbato et dominica, zonas solvant, et pellem ovillam deponant, et cum sola cuculla ingrediantur.
Según podría dar fe Werner Vyhmeister, la traducción de este pasaje al español es:
Cuando entran a la comunión de Cristo el sábado y el domingo, se aflojan la faja y se quitan la piel de oveja y solo entran con la capucha.
Resulta enormemente llamativo que a Werner Vyhmeister no le diera ningún pasmo al entender que κυριακὴν, sin inflexión alguna de ἡμέρα, significa, por sí mismo, “domingo”, pero que su correligionario Kenneth Strand objete que la falta de ἡμέρα en los escritos de San Ignacio de Antioquía en los que se hace referencia a κυριακή permita suponer que el mártir hacía referencia no al domingo, sino a “otra cosa”. ¡Curiosísimo!
De circunstancias como que hubiera clérigos que iban a misa los sábados (como en varios pasajes de Paladio y de Juan Casiano, etc.) o de que en Armenia y otros lugares los cristianos comieran queso y huevos los sábados, absteniéndose de ayunar, los “entendidos intérpretes” adventistas quieren hacer creer a los incautos que, durante siglos, hubo una “observancia dual” del sábado y el domingo. Por supuesto, tal interpretación es descabellada, pues también hoy hay católicos que van a misa los sábados (como en otros días de la semana) y que ponen comida en sus mesas los sábados y cualquiera de ellos se reiría de la noción de que tales circunstancias signifiquen que mantienen una “observancia dual” del sábado y el domingo.
El adventismo pretende apuntalar su descabellada noción de esa “observancia dual” con un par de citas de historiadores eclesiásticos del siglo V. Así, en su Historia de la iglesia 5.22, Sócrates el Escolástico afirma lo siguiente:
Porque aunque casi todas las iglesias del mundo entero celebran los sagrados misterios el sábado de cada semana, los cristianos de Alejandría y Roma, no obstante, por razón de alguna tradición antigua, han dejado de hacerlo. Los egipcios de las inmediaciones de Alejandría y los habitantes de la Tebaida celebran sus asambleas religiosas el sábado, pero no participan de los misterios de la manera habitual entre los cristianos en general, porque, después de haber comido y haberse satisfecho con alimentos de todo tipo, por la noche, realizando sus ofrendas, participan de los misterios.
Por su parte, Sozomeno, en su Historia de la iglesia 7.19, señala:
La gente de Constantinopla, y casi en todas partes, se reúne el sábado, así como también el primer día de la semana, costumbre que nunca es observada en Roma ni en Alejandría. Hay varias ciudades y varios pueblos en Egipto en los que, al contrario del uso establecido en los demás lugares, la gente se reúne los sábados de noche y, aunque hayan cenado previamente, participan de los misterios.
¿Se han fijado los sectarios del adventismo en lo que de verdad dicen Sócrates el Escolástico y Sozomeno sobre esa imaginaria “doble observancia” del sábado y el domingo? En efecto: aquellas gentes participaban de la eucaristía el sábado de noche, horas después de que el sábado judío hubiese terminado. Con ello, esa supuesta “doble observancia” acaba de irse por el retrete.
Otro cuentecito sabático predilecto de la secta remanente es la noción de que los “paganos” sentían una enorme veneración por el “día del sol” (aquí echan mano del inglés y de otras lenguas, por aquello de que Sunday, domingo, significa precisamente “día del sol”) y que la Iglesia Católica decidió amoldarse a tan dilecta celebración “pagana” para ganar adeptos. Sin embargo, basta una somera lectura de textos clásicos para constatar que esos “paganos” jamás tuvieron ningún día semanal de observancia religiosa. La civilización grecorromana nunca tuvo ninguna celebración religiosa semanal, de modo que este cuento adventista puede ser desechado sin más.
Con el surgimiento de la semana planetaria se popularizaron nombres como “día de Saturno”, “día de Marte”, “día del sol”, etcétera, pero en ese “día de Saturno” no se adoraba a Saturno de forma especial en lugar alguno, ni el “día del sol” se adoraba al sol, ni en el de Marte se adoraba a Marte. La designación de “día de Saturno” hacía referencia a un día cuya primera hora era regida, supuestamente, por el planeta Saturno, atribuyéndose la segunda hora a Júpiter, la tercera a Marte, la cuarta al sol, la quinta a Venus, la sexta a Mercurio y la séptima a la luna (el orden inverso de los “planetas” en el sistema geocéntrico); luego el ciclo se repetía. Tras veinticuatro horas, la primera hora corría tres planetas, por lo que la primera hora del día era regida por el sol. Veinticuatro horas después llegaba el turno de la luna, y al día siguiente le tocaba a Marte. Otras veinticuatro horas más llevaban a Mercurio; un día más, a Júpiter y, por fin, tras otras veinticuatro horas, le llegaba el turno a Venus. Después se volvía al “día de Saturno”.
Pero la cosa es mucho más grave para el adventismo que constatar que nadie adorara a Venus de forma especial el “día de Venus”, ni nadie reverenciara en especial el “día del sol” o cualquier otro día. Sucede lo siguiente: En la obra adventista que venimos citando, tanto Samuele Bacchiocchi como S. Douglas Waterhouse aluden indirecta o directamente a una interesante inscripción encontrada en Pompeya:
En el consulado de Nerón César Augusto y de Coso Léntulo, ocho días antes de los idus de febrero, en el día del sol, en el decimosexto día de la luna, día de mercado en Cumas, cinco días antes del día de mercado en Pompeya.— Jack Lindsay, Origins of Astrology (Londres, 1971), p. 234. Véase http://books.google.es/books?id=-QI...="8 days before the ides of February"&f=false
La fecha en cuestión corresponde al 6 de febrero del año 60 d.C. Lamentablemente para los intereses sectarios del adventismo, cualquier programa informático de astronomía revelará que el mediodía (hora de Greenwich) del 6 de febrero del año 60 d.C. correspondió al día juliano 1.743.009,0 y que ese día fue MIÉRCOLES. O sea, el “día del sol” de la semana planetaria NO correspondía a nuestro domingo, sino a nuestro miércoles. ¿Por qué oculta la secta remanente esta realidad?
Por su parte, Waterhouse también quiere apuntalar sus caprichosas nociones citando otra inscripción hallada en Alba Iulia, Transilvania, correspondiente al 23 de mayo de 205 d.C., “día de la luna” (F. H. Colson, The Week [Cambridge, 1926], p. 25). Resulta que el mediodía (hora de Greenwich) del 23 de mayo de 205 d.C. correspondió al día juliano 1.796.077,0 y ese día fue, como cabía esperar, JUEVES, no lunes.
O sea, los adventistas echan mano, para apuntalar sus intereses sectarios, de la semana planetaria, pero no revelan a sus incautos lectores que la semana planetaria (o “semana de los dioses”) NO coincidía con la semana usada por la iglesia o “semana de Juan” (pese a que finalmente los días de la semana eclesiástica recibieran los nombres que habían tenido OTROS días de la semana planetaria). Tal proceder de ocultación no puede ser interpretado en términos benévolos. No cabe aplicarle el beneficio de la duda o suponer que tal ocultación responda a la supina ignorancia de los “expertos” del adventismo. Cabe suponerles los conocimientos suficientes como para darse cuenta de la falsedad radical de sus planteamientos aunados a intereses inconfesables de no divulgar la realidad que desenmascara sus falsas enseñanzas.
Tales son las “verdades” sabáticas del adventismo. Como siempre, contribuir a la difusión de tan ocultas "verdades" resulta enormemente placentero, y supone para mí motivo de inmensa satisfacción aguardar la previsible impotente reacción de los secuaces de al secta remanente.
Según cuenta la literatura producida por la referida organización, las disputas que, a propósito de la observancia del sábado, surgieron durante el ministerio de Jesús entre los seguidores de este y los judíos representantes de la “ortodoxia” se debían a que estos habían “añadido” normas “absurdas” a la observancia sabática que hacían de ella una carga aborrecible. Tal situación se evita, según nos cuentan, siguiendo el “ejemplo” de Jesús y de sus apóstoles en una observancia del sábado “equilibrada”. En realidad, ese ansiado “equilibrio” queda un tanto nebuloso y al arbitrio de la imaginación del equilibrista, pues, salvo la indicación de que Jesús y sus acompañantes solían acudir a las sinagogas, el Nuevo Testamento no da indicación alguna sobre esa presunta observancia “equilibrada” del sábado que permita sacar conclusiones de qué normativas sabáticas eran “absurdas” y cuáles no.
Ciertos pasajes del Nuevo Testamento, como, sobre todo, Colosenses 2:16s, son “explicados” por la referida organización haciendo que sus referencias al sábado no sean realmente al sábado semanal, sino a ciertos sábados que el adventismo llama “ceremoniales” (por lo visto, en esto no hace falta “imitar” su observancia por parte de Cristo) o, si el invento no cuela, a los ritos del sábado semanal. En el caso concreto de Colosenses 2:16s, Kenneth Wood, en el apéndice D del libro adventista The Sabbath in Scripture and History, editado por Kenneth Strand (Washington, DC: Review and Herald, 1982), tiene el cuajo de proponer o que en la lista «días de fiesta, luna nueva o sábados» (Col. 2:16), los “sábados” son, o bien los “días de fiesta” y los novilunios mencionados anteriormente (de modo que se repetirían en la lista o los “días de fiesta” o los novilunios), o, si se trata de los sábados semanales, habría que llegar a la conclusión de que el apóstol solo menosprecia los rituales judíos celebrados dicho día. Según intentan contar para justificar tan caprichosa explicación, es imposible que San Pablo y otros cristianos fieles menospreciaran el sábado en sí, pues este está relacionado con un mandamiento “moral”, mientras que los sábados mensuales (novilunios) y los anuales (fiestas como los Panes sin levadura, Pentecostés, etc.) eran solo “ceremoniales”. Naturalmente, uno busca en vano tales distinciones en la Biblia, que no son más que un invento de teólogos más interesados en justificarse que en conocer lo que de verdad dice las Escrituras.
En realidad, decir que algo es “moral” solo significa que es “conforme a las costumbres”. Por ello, en el antiguo Israel, era igual de “moral” guardar el sábado que ofrecer un holocausto o que circuncidar a un hijo varón. Las tres cosas tenían que ver con las costumbres, y las tres habían sido objeto de legislación.
Tampoco llegan muy allá los adventistas a la hora de aclarar por qué, si la institución del sábado es “universal” y se remonta a la creación, los profetas de Israel, que reconvinieron a naciones vecinas por su violencia, por su avaricia o por su idolatría, jamás pronunciaron una palabra de condena contra ellas por su inexistente observancia del sábado.
Tales problemas rara vez azoran a los intrépidos paladines de la “verdad presente”, más interesados en “demostrar” la importancia escatológica de la “verdad del sábado” para estos “tiempos finales”. Se imaginan que es su deber pregonar a los cuatro vientos nociones tan pintorescas como que la ira del Señor se desatará contra los que no atiendan las ensoñaciones sabáticas del adventismo y que acepten la “observancia” rival del domingo, que, según ellos, constituye la “marca de la bestia” (que ellos interpretan, según mejor les convenga en cada caso, como el papa, la Iglesia Católica Romana o como un conglomerado político-religioso que se viene fraguando o que se fraguará en torno al papa en “el tiempo del fin”).
En sus publicaciones, diseñadas para mantener a raya a sus adeptos haciéndoles creer que abordan todas las dificultades reales, se empeñan con cierto ahínco en tergiversar la historia del surgimiento de la observancia del domingo, atribuyendo esta a la iniciativa “del papa” (no suelen decir de cuál papa y, cuando lo dicen, tampoco es verdad). Según cuentan en su disparatada escatología, “los tiempos y la ley” habían de ser entregados en mano del “cuerno pequeño” (el papado, según ellos) “tiempo, tiempos y medio tiempo”, que, según sus teorías, es un lapso de 1260 años que se inició el año 538 d.C. Lógicamente, si el sábado forma parte de esos “tiempos” que iban a ser entregados en mano del papado, cabría esperar que el papado hubiera cambiado el sábado por el domingo precisamente ese año 538 d.C. Lamentablemente, ningún adventista ha logrado demostrar semejante cosa. El domingo era una institución asentada y, en realidad, nadie guardaba el sábado (ni siquiera en Etiopía, por mucho que el adventismo se empeñe) en la cristiandad desde hacía siglos en el momento en que, supuestamente, el papado tenía que hacer la “obra perversa” que el adventismo le asigna.
La observancia del domingo está perfectamente documentada, fuera del Nuevo Testamento, ya en el siglo II d.C. Los adventistas suelen admitir que, en efecto, consta la observancia del domingo en toda la cristiandad desde finales o incluso desde mediados del siglo II d.C., pero son reacios a admitir que esté documentada desde COMIENZOS del siglo II o antes. La palabra ‘domingo’ es la versión española de un original latino que es ‘dominica’ o ‘Dominicus [dies]’ y significa “día del Señor”. Nada tiene que ver, como querrían los adventistas, con el “día del sol” de la semana planetaria (más sobre esto al final). En griego, el domingo recibía el nombre equivalente κυριακή [ἡμέρα] (leído algo así como kyriakē [hēmera]), expresión que aparece precisamente así en Apocalipsis 1:10.
A los adventistas no les parece bien que κυριακή ἡμέρα en Apocalipsis 1:10 se refiera al domingo, porque, aunque a partir de mediados del siglo II (según ellos; véase, por ejemplo, el apéndice F, de Kenneth Strand, del libro antes citado), sí significa “domingo”, suponen que en Apocalipsis 1:10 debe de significar “algo distinto” (en realidad, les vale cualquier ocurrencia que no sea domingo). Del mismo modo, tampoco admiten los textos de comienzos del siglo II que hablan de κυριακή por el sencillo motivo de que ¡les falta ἡμέρα! O sea, si falta ἡμέρα, ello es licencia para que el adventista “entendido” se imagine cualquier otra traducción: “la vida del Señor”, “el mandamiento del Señor” (en vez del correcto “día del Señor”). Pero si no falta ἡμέρα y el texto es del siglo I, ¡tampoco aceptan “domingo”, sino que ha de significar “otra cosa”! ¡Qué curioso proceder!
Veamos tres pasajes de la patrística griega. Los dos más antiguos son de San Ignacio de Antioquía (a quien cierta tradición identifica con el niño puesto como ejemplo entre sus discípulos por Jesús). En el capítulo 9 de su Epístola a los Magnesianos, escrita cuando iba camino del suplicio hacia Roma (algo antes de 107 d.C.), San Ignacio escribió:
Εἰ οὖν οἱ ἐν παλαιοῖς πράγμασιν ἀναστραφέντες εἰς καινότητα ἐλπίδος ἦλθον, μηκέτι σαββατίζοντες, ἀλλά κατὰ κυριακὴν ζωὴν ζώντες…
El texto está tomado de PG 5:669. Traducción latina conocida desde la antigüedad:
Si igitur, qui in veteri rerum ordine degerunt, ad novam spem pervenerunt, non amplius sabbatum colentes, sed juxta dominicam viventes…
Traducción española:
Entonces, si los que anduvieron en las antiguas costumbres vinieron a una nueva esperanza, ya no viviendo para el sábado, sino para el día del Señor…
Como queda dicho, la secta remanente se opone a esto, puesto que el pasaje aludido no contiene la palabra ἡμέρα. Veamos, sin embargo, la interesante secuencia dada por el propio San Ignacio en el capítulo 9 de su epístola a los Trallanos. En esta ocasión, se ha consultado la versión interpolada en el siglo IV (PG 5:789).
La secuencia, en griego, es:
Τῇ οὖν παρασκευῇ… τὸ σάββατον… κυριακῆς… ἡ μὲν παρασκευῂ… τὸ σάββατον… ἡ κυριακή.
Como puede verse, aquí no aparece la palabra ἡμέρα en ningún sitio (es tan innecesaria como decir “día domingo”, “día martes” y cosas por el estilo). La traducción completa al latín (PG 5:790) es:
In parasceve itaque, hora tertia sententiam accepit a Pilato, permittente id Patre; sexta hora crucifixus est; nona exspiravit; ante solis occasum sepultus est; sabbato, sub terra in monumento remansit, in quo posuit eum Joseph ab Arimathia: iluscencente dominico die resurrexit ex mortuis, juxta id quod dixerat: Sicut fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus, sic erit Filius hominis in corde terræ tribus diebus et tribus noctibus: complectitur itaque parasceve passionem: sabbatum, sepulturam; dominica, resurrectionem.
Traducción al español:
Entonces en [el día de] la preparación, a la hora tercera recibió la sentencia de Pilato, permitido esto por el Padre; a la sexta hora fue crucificado; a la novena hora expiró; antes del ocaso del sol fue sepultado. El sábado permaneció bajo tierra en la tumba en que José de Arimatea lo puso. Al amanecer del día del Señor resucitó de entre los muertos, tal como había dicho: Igual que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo tres días y tres noche, así estará el Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Entonces, [el día de] la preparación completa la pasión; el sábado, la sepultura; el domingo, la resurrección.
No es de extrañar que este texto, que, como queda dicho, no contiene la palabra ἡμέρα, no sea citado por el adventismo.
Curiosamente, los autores adventistas no tienen empacho alguno en citar textos griegos con κυριακή, pero sin ἡμέρα, si creen que ello puede redundar en su interés. Por ejemplo, en el capítulo 9 de la obra adventista antes citada, Werner Vyhmeister cita un pasaje del capítulo 38 de la Historia lausiaca de Paladio. Según Vyhmeister, el pasaje en cuestión alude al domingo. Veamos el pasaje en su griego original (comienzos del siglo V), tomado de PG 65:1099:
Εἰσιόντες δὲ εἰς τὴν κοινωνίαν τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ κατὰ σάββατον καὶ κυριακὴν τὰς ζώνας λυέτωσαν, καὶ τὴν μηλωτὴν ἀποτιθὲσθωσαν, καὶ μετὰ κουκουλλίου μόνου εἰσίτωσαν.
Traducción latina (tomada de I]PG[/I] 65:1101):
Ingredientes autem ad Christi communionem sabbato et dominica, zonas solvant, et pellem ovillam deponant, et cum sola cuculla ingrediantur.
Según podría dar fe Werner Vyhmeister, la traducción de este pasaje al español es:
Cuando entran a la comunión de Cristo el sábado y el domingo, se aflojan la faja y se quitan la piel de oveja y solo entran con la capucha.
Resulta enormemente llamativo que a Werner Vyhmeister no le diera ningún pasmo al entender que κυριακὴν, sin inflexión alguna de ἡμέρα, significa, por sí mismo, “domingo”, pero que su correligionario Kenneth Strand objete que la falta de ἡμέρα en los escritos de San Ignacio de Antioquía en los que se hace referencia a κυριακή permita suponer que el mártir hacía referencia no al domingo, sino a “otra cosa”. ¡Curiosísimo!
De circunstancias como que hubiera clérigos que iban a misa los sábados (como en varios pasajes de Paladio y de Juan Casiano, etc.) o de que en Armenia y otros lugares los cristianos comieran queso y huevos los sábados, absteniéndose de ayunar, los “entendidos intérpretes” adventistas quieren hacer creer a los incautos que, durante siglos, hubo una “observancia dual” del sábado y el domingo. Por supuesto, tal interpretación es descabellada, pues también hoy hay católicos que van a misa los sábados (como en otros días de la semana) y que ponen comida en sus mesas los sábados y cualquiera de ellos se reiría de la noción de que tales circunstancias signifiquen que mantienen una “observancia dual” del sábado y el domingo.
El adventismo pretende apuntalar su descabellada noción de esa “observancia dual” con un par de citas de historiadores eclesiásticos del siglo V. Así, en su Historia de la iglesia 5.22, Sócrates el Escolástico afirma lo siguiente:
Porque aunque casi todas las iglesias del mundo entero celebran los sagrados misterios el sábado de cada semana, los cristianos de Alejandría y Roma, no obstante, por razón de alguna tradición antigua, han dejado de hacerlo. Los egipcios de las inmediaciones de Alejandría y los habitantes de la Tebaida celebran sus asambleas religiosas el sábado, pero no participan de los misterios de la manera habitual entre los cristianos en general, porque, después de haber comido y haberse satisfecho con alimentos de todo tipo, por la noche, realizando sus ofrendas, participan de los misterios.
Por su parte, Sozomeno, en su Historia de la iglesia 7.19, señala:
La gente de Constantinopla, y casi en todas partes, se reúne el sábado, así como también el primer día de la semana, costumbre que nunca es observada en Roma ni en Alejandría. Hay varias ciudades y varios pueblos en Egipto en los que, al contrario del uso establecido en los demás lugares, la gente se reúne los sábados de noche y, aunque hayan cenado previamente, participan de los misterios.
¿Se han fijado los sectarios del adventismo en lo que de verdad dicen Sócrates el Escolástico y Sozomeno sobre esa imaginaria “doble observancia” del sábado y el domingo? En efecto: aquellas gentes participaban de la eucaristía el sábado de noche, horas después de que el sábado judío hubiese terminado. Con ello, esa supuesta “doble observancia” acaba de irse por el retrete.
Otro cuentecito sabático predilecto de la secta remanente es la noción de que los “paganos” sentían una enorme veneración por el “día del sol” (aquí echan mano del inglés y de otras lenguas, por aquello de que Sunday, domingo, significa precisamente “día del sol”) y que la Iglesia Católica decidió amoldarse a tan dilecta celebración “pagana” para ganar adeptos. Sin embargo, basta una somera lectura de textos clásicos para constatar que esos “paganos” jamás tuvieron ningún día semanal de observancia religiosa. La civilización grecorromana nunca tuvo ninguna celebración religiosa semanal, de modo que este cuento adventista puede ser desechado sin más.
Con el surgimiento de la semana planetaria se popularizaron nombres como “día de Saturno”, “día de Marte”, “día del sol”, etcétera, pero en ese “día de Saturno” no se adoraba a Saturno de forma especial en lugar alguno, ni el “día del sol” se adoraba al sol, ni en el de Marte se adoraba a Marte. La designación de “día de Saturno” hacía referencia a un día cuya primera hora era regida, supuestamente, por el planeta Saturno, atribuyéndose la segunda hora a Júpiter, la tercera a Marte, la cuarta al sol, la quinta a Venus, la sexta a Mercurio y la séptima a la luna (el orden inverso de los “planetas” en el sistema geocéntrico); luego el ciclo se repetía. Tras veinticuatro horas, la primera hora corría tres planetas, por lo que la primera hora del día era regida por el sol. Veinticuatro horas después llegaba el turno de la luna, y al día siguiente le tocaba a Marte. Otras veinticuatro horas más llevaban a Mercurio; un día más, a Júpiter y, por fin, tras otras veinticuatro horas, le llegaba el turno a Venus. Después se volvía al “día de Saturno”.
Pero la cosa es mucho más grave para el adventismo que constatar que nadie adorara a Venus de forma especial el “día de Venus”, ni nadie reverenciara en especial el “día del sol” o cualquier otro día. Sucede lo siguiente: En la obra adventista que venimos citando, tanto Samuele Bacchiocchi como S. Douglas Waterhouse aluden indirecta o directamente a una interesante inscripción encontrada en Pompeya:
En el consulado de Nerón César Augusto y de Coso Léntulo, ocho días antes de los idus de febrero, en el día del sol, en el decimosexto día de la luna, día de mercado en Cumas, cinco días antes del día de mercado en Pompeya.— Jack Lindsay, Origins of Astrology (Londres, 1971), p. 234. Véase http://books.google.es/books?id=-QI...="8 days before the ides of February"&f=false
La fecha en cuestión corresponde al 6 de febrero del año 60 d.C. Lamentablemente para los intereses sectarios del adventismo, cualquier programa informático de astronomía revelará que el mediodía (hora de Greenwich) del 6 de febrero del año 60 d.C. correspondió al día juliano 1.743.009,0 y que ese día fue MIÉRCOLES. O sea, el “día del sol” de la semana planetaria NO correspondía a nuestro domingo, sino a nuestro miércoles. ¿Por qué oculta la secta remanente esta realidad?
Por su parte, Waterhouse también quiere apuntalar sus caprichosas nociones citando otra inscripción hallada en Alba Iulia, Transilvania, correspondiente al 23 de mayo de 205 d.C., “día de la luna” (F. H. Colson, The Week [Cambridge, 1926], p. 25). Resulta que el mediodía (hora de Greenwich) del 23 de mayo de 205 d.C. correspondió al día juliano 1.796.077,0 y ese día fue, como cabía esperar, JUEVES, no lunes.
O sea, los adventistas echan mano, para apuntalar sus intereses sectarios, de la semana planetaria, pero no revelan a sus incautos lectores que la semana planetaria (o “semana de los dioses”) NO coincidía con la semana usada por la iglesia o “semana de Juan” (pese a que finalmente los días de la semana eclesiástica recibieran los nombres que habían tenido OTROS días de la semana planetaria). Tal proceder de ocultación no puede ser interpretado en términos benévolos. No cabe aplicarle el beneficio de la duda o suponer que tal ocultación responda a la supina ignorancia de los “expertos” del adventismo. Cabe suponerles los conocimientos suficientes como para darse cuenta de la falsedad radical de sus planteamientos aunados a intereses inconfesables de no divulgar la realidad que desenmascara sus falsas enseñanzas.
Tales son las “verdades” sabáticas del adventismo. Como siempre, contribuir a la difusión de tan ocultas "verdades" resulta enormemente placentero, y supone para mí motivo de inmensa satisfacción aguardar la previsible impotente reacción de los secuaces de al secta remanente.