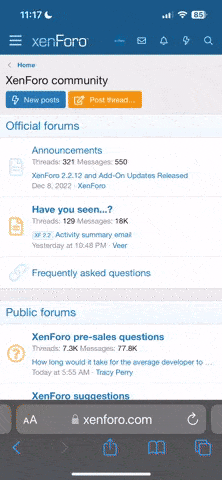Para ampliar la perspectiva cristiana católica de la celebración de los "fieles difuntos" (2 de noviembre), presento el siguiente comentario de la misma en base a la Palabra de Dios.
Está tomado del "Servicio Bíblico" de:
http://servicioskoinonia.org
----------------------------------
La Iglesia siempre ha orado por los muertos.
Sin embargo, la conmemoración litúrgica de los fieles difuntos el 2 de noviembre no se instituyó hasta finales del siglo X.
El abad San Odilón, del monasterio de Cluny (Francia), prescribió, en el año 998, a todos los monasterios de su jurisdicción que se hiciera memoria de los difuntos al día siguiente de celebrar la fiesta de Todos los Santos.
Roma admitió esta celebración en el siglo XIV.
Las lecturas que la liturgia adopta para el día de los fieles difuntos este año son éstas:
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Helvetica, Verdana, Arial">Comentario:</font><HR>
1 Tes 4,13-17: “Estaremos siempre con el Señor”
13 Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza.
14 Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús.
15 Os decimos eso como Palabra del Señor: Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la Venida del Señor no nos adelantaremos a los que murieron.
16 El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar.
17 Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor.
Evangelio Jn 17,24-26:
"Este es mi deseo: que estén donde yo estoy"
24 Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo.
25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y éstos han conocido que tú me has enviado.
26 Yo les he dado a conocer tu Nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos.»
[/quote]
La primera lectura pertenece al escrito más antiguo del Nuevo Testamento: la carta a los tesalonicenses.
Se remonta a la primavera-verano del año 50 (o del 51 según otros cálculo).
Fue escrita por Pablo para salir al paso de algunos problemas urgentes surgidos en la comunidad de Tesalónica.
Esta comunidad fue evangelizada por Pablo durante su segundo viaje misionero, probablemente en el invierno de los años 49-50. Era entonces -y sigue siéndolo hoy- una ciudad muy poblada. Debido a su estratégica situación al fondo del golfo de Termas, contaba con uno de los puertos comerciales más seguros del mar Egeo. Aunque el tiempo que Pablo transcurrió allí fue breve (unos tres o cuatro meses), la comunidad quedó suficientemente fortalecida y organizada para afrontar las dificultades. Estas, sin embargo, llegaron en seguida.
Provenían de dos frentes principales: de los judaizantes que lanzaban una campaña de descrédito contra Pablo y de las inquietudes que surgieron en el seno de la misma comunidad a propósito de la muerte de los primeros cristianos.
Este hecho hace que la comunidad se pregunte por su suerte y también por el momento de la venida del Señor. Dada la gravedad de las cuestiones, Pablo decide ofrecerles una respuesta por escrito ante la imposibilidad de visitarlos personalmente. Lo hace desde Corinto, sirviéndose de Silas y de Timoteo como secretarios.
Se trata de una carta sencilla, pastoral, sin pretensiones literarias o teológicas de altura.
En su última parte carta aborda la cuestión de la suerte de los que han muerto.
El fragmento que leemos hoy está tomado precisamente de esta última parte.
Pablo se hace cargo de la inquietud de los tesalonicenses e intenta ofrecer una respuesta.
El primer objetivo es que la comunidad no se aflija “como los que no tienen esperanza”. ¿Cuál es el fundamento de esta confianza? ¡Cristo mismo! Él ha vencido a la muerte.
Por tanto, todos los que se unen a él, pueden participar de su victoria.
Pablo no presenta esta respuesta como una opinión suya sino como palabra de Señor. Aquí reside el núcleo de su mensaje.
Las explicaciones posteriores tienen una importancia secundaria.
Pablo es consciente de que está hablando de algo misterioso, difícil de explicar.
Por eso echa mano de imágenes apocalípticas, de aproximaciones pobres y quizá no siempre felices.
Más allá de ellas, lo que importa es que los tesalonicenses comprendan bien que la muerte no es el final, que estamos llamados a “estar siempre con el Señor”.
El fragmento se cierra con el mismo tono con el que se abrió: con una invitación al consuelo y a la esperanza.
El evangelio está formado por tres versículos del capítulo 17 de Juan.
Todo el capítulo es una larga oración de Jesús al Padre pidiendo por los suyos. El teólogo protestante David Chyträus la calificó, en el siglo XVI, de “oración sacerdotal”.
Pero este titulo responde sólo parcialmente al contenido. Estamos ante una composición del evangelista hecha a base de las enseñanzas de Jesús. En ella aparecen los temas más importantes de la teología joánica: la hora de Jesús, la manifestación de su gloria, la vida eterna el mundo, la verdad, el conocimiento ...
El tema central es la unidad: la que Jesús tiene con el Padre y la que se extiende a todos los creyentes.
Todo el capítulo está elaborado siguiendo un género oracional, pero con evocaciones continuas a los discursos de Jesús.
Los versículos que leemos en esta conmemoración de los difuntos expresan un deseo de Jesús dirigido al Padre: que todos puedan contemplar la gloria que el Padre le ha dado, que todos participen del amor con que el Padre ha amado al Hijo.
Participar en la gloria y en el amor equivale a participar en la vida eterna, a entrar en comunión con Dios a través de su mediador, Jesucristo.
***
Confortados por la alegría de la fiesta de ayer, conmemoramos hoy a
”todos los que nos han precedido en el signo de la fe y duermen el sueño de la paz”.
El recuerdo de los difuntos y la intercesión por ellos va más allá de una costumbre piadosa y loable.
Nos confronta, una vez más, con el misterio insondable de la muerte, de nuestra propia muerte.
Lo hacemos repetidamente a lo largo del año litúrgico (de manera señalada cuando celebramos el triduo pascual: la muerte y la resurrección de Jesús), pero en este día adquiere un tono más directo, más desnudo.
Todos asistimos a diario a “espectáculos de muerte”.
En una sociedad como la nuestra, que ha perdido el sentido de la vida (o que lo ha fragmentado hasta el punto de tener que buscar la cohesión social por medios puramente legales), la muerte es simultáneamente disimulada y difundida.
Los muertos “cercanos” se retiran de la circulación. Basta examinar lo que sucede cuando una persona muere: rápidamente se la hace desaparecer del terreno de los vivos para que no altere el ritmo cotidiano, para que no cuestione demasiado.
Los muertos “lejanos” (reales o imaginarios) se exhiben con todo lujo de detalles. Basta contemplar los informativos de cualquier cadena de TV o las producciones cinematográficas.
El espectador medio está ya acostumbrado a cenar con cadáveres, sin que esto altere lo más mínimo su digestión.
Una cultura que no sabe qué hacer con la muerte es una cultura incapaz de alentar la vida.
La muerte, en definitiva, es “la piedra de toque de todos los humanismos”, como denunciaba hace algunas décadas Henri de Lubac.
Sin embargo, a pesar de esta presencia-ausencia de la muerte en nuestra vida cotidiana, no solemos hablar mucho de ella.
Siempre nos parece una realidad que se refiere a los otros. Son los “otros” los que aparecen en televisión víctimas de un accidente de tráfico, de un asesinato, o de una guerra.
Es cierto -como afirmaba el poeta John Donnan- que cuando doblan las campanas por la muerte de alguien, en el fondo, doblan por nosotros, pero eso no forma parte de nuestra percepción habitual. Incluso cuando muere alguien cercano y la muerte nos golpea de cerca, todo nos invita a pasar página cuanto antes, a seguir adelante, a no detenernos. De esta manera, no acabamos de entrar en contacto con la realidad de nuestra propia muerte. Huimos de algo que nos parece absurdo.
Y, sin embargo, la muerte nos ofrece la posibilidad de la suprema entrega. Con la muerte se inaugura una comunión más profunda con Dios, con todos y con todo. Como el amor es más fuerte que la muerte, cuando morimos podemos amar sin los límites que nos impone la vida terrena.
Los discípulos reconocieron plenamente al Señor cuando éste les dejó. ¿No es ésta nuestra experiencia? A las personas las descubrimos en toda su hondura cuando ya no están físicamente con nosotros.
La muerte tiene el poder de revelar lo más profundo de cada uno.
Mientras vivimos estamos muy limitados por nuestras necesidades, por nuestros miedos y heridas. Al morir, podemos entregarnos plenamente.
Se inaugura así una verdadera “comunión de los santos”, como reconoce nuestra fe cristiana.
La muerte, ciertamente, se nos presenta como una enemiga.
Para un hijo de Dios, sin embargo, la muerte significa la entrada en la experiencia de sentirnos plenamente amados y, por lo tanto, de poder amar sin barreras.