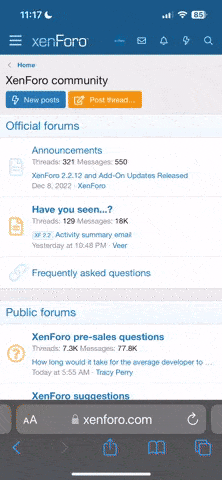Paul Tillich
Teólogo y filósofo protestante.
1. Vida. N. en Starzeddel (distrito de Guben) el 20 ag. 1886. Estudió Teología y Filosofía en Halle. Allí recibió un fuerte influjo de M. Káhler (v.). Desde 1919 dio clases de Teología en Berlín. Allí fundó, con otros, el círculo de socialistas religiosos. En 1924 fue profesor extraordinario de Teología sistemática y de Filosofía de la religión en Marburgo. En 1925 enseñó en Dresden, siendo simultáneamente profesor honorario de Teología en Leipzig. En 1929 sucedió a Max Scheler (v.) en la cátedra de Filosofía y Sociología de Francfort. En 1933, despedido por los nazis a causa de su socialismo religioso y de su defensa de los judíos, pasó a Nueva York, dondefue profesor de Teología filosófica en el Union Seminary (1933-55). En 1955 obtuvo una cátedra en la Univ. de Harvard. Desde 1962 hasta su muerte (22 oct. 1965) enseñó en la Divinity School de la Univ. de Chicago, y como invitado dio algunas lecciones en Europa.
2. Método. En el momento de antagonismo entre la razón y la revelación que caracteriza a la Teología dialéctica (v.), T., que comparte algunos aspectos de la reacción de Barth (v.) frente a la Teología protestante anterior (v. PROTESTANTISMO II, 3 ss.), no acepta, sin embargo, su rechazo de la Filosofía, e intenta mantener la antigua tradición europea sobre la armonía entre la Filosofía y la Teología (v. RAZÓN II). T. se mueve en un campo fronterizo entre la Filosofía y la Teología: su intento fundamental es ofrecer una, presentación de la fe cristiana, adecuada a lo que considera el hombre nihilista de nuestro tiempo. De esta parte, aceptando sustancialmente la crítica kantiana a la metafísica y a la teología natural (v. KANT), intenta encontrar otra posibilidad para relacionar entre sí Razón y Fe. Acuña así lo que llama método de la correlación.
Con esa expresión, T. caracteriza su propio camino intelectual. Dios y hombre, Filosofía y Teología, dice, guardan entre sí una relación mutua. Por la Revelación -que para T. no es la transmisión de una verdad, sino una experiencia existencial de orden transracional- se produce un suceso real tanto en Dios como en el hombre. No hay revelación divina si el hombre no la recibe, ni éste puede recibirla si no se produce objetivamente. A la recepción de la revelación en la subjetividad humana, T. le da el nombre de religión. Sin religión no hay revelación. El hombre, que ha experimentado la revelación, la expresa en símbolos que, añade T., son precisamente eso, símbolos y no signos: es decir, algo que señala un más allá sin darlo a conocer en su mismidad. El final del ser, Dios, que se manifiesta en la revelación permanece incognoscible. Lo divino, continúa, se presenta siempre bajo un vestido histórico, bajo una determinada forma social. Por eso, nunca se da una pura revelación, pues ésta está condicionada y limitada por la relatividad histórica del hombre. T. quiere salvar la peculiaridad de la Revelación (v.) cristiana y evitar que quede situada en un mismo plano con las demás religiones, pero afirma no sólo que en todas ellas hay vestigios del logos (si la manifestación de Dios en Cristo no hubiera estado preparada en la religión y cultura de los hombres, éstos no habrían podido recibir la revelación cristiana) sino que surgen como consecuencia de revelaciones (habiendo negado la posibilidad de un acceso de la razón a Dios, no tiene, en efecto, más vía para afirmar la religión que fundarla en esa experiencia a la que llama revelación). De otra parte admite la posibilidad de que Cristo pueda ser olvidado, de modo que se dé paso a situaciones en las que surja una nueva revelación que la sustituya.
Tanto la Biblia como el cristianismo histórico constituyen un testimonio de una revelación objetiva y, simultáneamente, del modo como los hombres la han encarnado en su subjetividad. El conocimiento religioso se realiza -sostiene T.- a través de una cadena de preguntas y respuestas. De la misma existencia humana nacen ciertas preguntas cruciales, y la respuesta divina contesta precisamente a esas preguntas. La revelación divina conduce a un nuevo preguntar, que condiciona el estadio siguiente de la automanifestación de Dios. La tarea de la Teología comprende, pues, a su juicio, dos aspectos: por una parte, analiza la existencia humana y, por otra parte, elabora el mensaje revelado de cara a la situación existencial del hombre. Las respuestas de la revelación cristiana sólo tienen sentido si están en correlación con los interrogantes humanos, p. ej., sin experiencia de la nada -de la caducidad- no llegaríamos a entender lo designado bajo el término Dios. El análisis de la existencia (aun cuando lo haga un teólogo) es misión de la Filosofía; y la misión de la Teología está en interpretar los símbolos cristianos, ofreciendo así al hombre el objeto de su búsqueda. A pesar de la interdependencia mutua, T. exige que la Filosofía y la Teología procedan autónomamente. La pregunta ha de nacer de la misma existencia humana y no precisamente de la revelación (él ve un caso ejemplar de procedimiento filosófico en el existencialismo). Por el contrario, la respuesta no debe brotar de la pregunta, sino que ha de ser injertada desde fuera en la existencia humana: «sólo Dios revela a Dios». Y, sin embargo, el preguntar y el responder se condicionan mutuamente, pues la forma de preguntar depende del sistema teológico de donde procede, y la estructura formal de las respuestas ha de acomodarse a las preguntas anteriormente planteadas.
T., como se ve, realiza un esfuerzo notable para buscar un nexo de unión entre fe y razón. Sin embargo, los precedentes kantianos de su posición se dejan sentir fuertemente tiñendo todo su sistema de agnosticismo (v.): así reduce la razón y la Filosofía a un mero preguntar sin capacidad de hallar respuesta alguna; concibe la revelación como una experiencia de orden transracional que no ofrece ninguna luz en el plano de la razón, sino sólo en el nivel existencial, etc. En suma, aparece expuesto a un nihilismo intelectual. De otra parte la fuerte influencia ejercida sobre él por Schelling (v.), al que dedicó sus tesis doctorales en Filosofía y en Teología, le hace tender en más de un aspecto al panteísmo (v.).
3. Doctrina. T. ha escrito numerosas obras, y ha ofrecido además una visión sintética de su pensamiento en su Teología sistemática (Systematic Theology), obra en tres volúmenes publicada entre 1951 y 1963. Está dividida en cinco partes (el primero y el tercer volumen comprende cada uno dos partes) expuestas según el método de correlación: en cada una de ellas, analiza primero la situación humana y responde luego con los símbolos del mensaje cristiano: 1°) a la pregunta por la razón, corresponde la revelación; 2°) a la pregunta por el ser, el mensaje cristiano responde con el término Dios; 3°) a la pregunta por la existencia, la respuesta es Cristo; 4°) la pregunta por la vida encuentra su respuesta en el espíritu; 5°) a la pregunta por la historia, corresponde el reino de Dios.
Dios y el Ser. Dios o el Ser constituyen para T. la respuesta al problema de la nada, de la culpa, del absurdo. Él usa varios sinónimos del término Dios, p. ej.: «la dimensión de lo profundo», «el origen o el poderío del ser», «el interés incondicional», «el absoluto»... El contenido de esas expresiones es lo realmente real en todos los entes: cualquier cosa, mirada con suficiente penetración, dice, muestra algo que nos interesa incondicionalmente. Ahí está la dimensión de lo divino. Se advierten aquí los límites de su pensamiento. T. quiere adoptar una posición que esté más allá -con sus palabras- del teísmo y del ateísmo. En realidad lo consigue sólo gracias a una fuerte vaguedad en los conceptos: no explica claramente la distinción entre Dios y el mundo; critica la expresión «Dios personal» y la admite sólo en el sentido de que Dios es el fondo de lo personal, etc. De otra parte sostiene -coherentemente con lo dicho antes- que todas las afirmaciones sobre Dios revisten un carácter simbólico, en el sentido dicho: señalar hacia un más allá que no escaptable por la razón y que sólo es accesible por la vía de la experiencia vital.
La Teología de T. está marcada por su deseo de adoptar una postura intermedia entre el naturalismo -o doctrina que identifica a Dios con los entes finitos-, y lo que llama supranaturalismo, o doctrina según la que Dios es concebido como un supremo jerarca, o sea, como un ente particular entre otros. Carente de la visión de la analogía (v.) no está en condiciones de afirmar a Dios como el Ser a la vez trascendente a los seres e inmanente a ellos como su causa primera. De ahí que para evitar la heteronomía, acaba en realidad desdibujando la distinción entre Dios y los seres. Para él Dios es el final del ser, la ley interna de la vida, el poder creador que se manifiesta en la historia y que, por incluir en sí mismo el no ser, se ve constantemente impulsado a una autoafirmación creadora para vencer sobre el abismo de la nada. Por eso, el Ser es para T. un proceso de continuo devenir.
El tránsito a la existencia o la caída del hombre. La nota más característica del hombre es su eterno preguntar. El preguntar nace de un miedo ontológico. Ante la amenaza de la nada, el hombre pregunta por el fundamento del ser, por aquello que le afecta incondicionalmente. Lo enigmático del hombre, la fuente de sus interrogantes está en su mezcla de ser y nada, en su posición límite entre lo finito y lo infinito. No experimentaría su finitud si no tuviera cierta participación en lo infinito. La experiencia de estar separado del Ser se identifica con la percepción de la culpabilidad. T. interpreta la caída (el pecado) del hombre como un tránsito de la esencia a la existencia. Ese tránsito no constituye un primer momento temporal (niega así el pecado original como hecho histórico), sino que consiste en una estructura interna de cuanto acontece. Por su existencialización, el hombre se enajena, es decir, se aparta de aquello a lo que está esencialmente ligado, del fundamento del ser, del origen y fin de su vida.
El nuevo ser: Cristo. T. menciona diversas formas de experiencia de la nada: al final de la Edad Antigua, se presentó como «miedo ante el destino»; al terminar la Edad Media, tomó la modalidad de «miedo ante la culpa» (condenación); y, actualmente, esa experiencia asume la forma de «miedo del vacío o del absurdo». Nuestro tiempo pregunta, no por el perdón, sino por la curación y por la fuerza para existir: de ahí la obra de T. The Courage to Be (El coraje de existir) de 1952. Como respuesta a esa situación, T. vuelve a presentar la doctrina sobre el Ser, encarnado ahora en Cristo. En él, el Ser asume una forma personal; el logos, universalmente presente en todos los entes, se hace realidad individual y concreta. La vida de Jesús transcurre con toda crudeza en medio de las condiciones de la existencia, de la enajenación. Pero, a la vez, Cristo vence sobre la existencia, permaneciendo unido a Dios, es decir, viviendo sin pecado. Todas sus obras son fruto de la presencia de Dios en él y manifiestan la realidad de un nuevo ser. Cristo supera el abismo entre la esencia y la existencia, dando así principio a un proceso de curación. La nueva realidad manifestada en Cristo es la respuesta a nuestro tiempo.
La cristología de T. está marcada, de una parte, por su dependencia de Martín Káhler y los planteamientos de la exégesis liberal alemana, y de otra por sus presupuestos metodológicos ya señalados. Así, habiendo aceptado como principio exegético que la primera comunidad cristiana ha deformado la realidad histórica de Cristo, concluye sosteniendo que no podemos estar seguros más que de la pura existencia de Cristo y de su entrega a la muerte por amor. Todo lo demás -incluso el que su nombre fuera efectivamente el de Jesús o el que su muerte ocurriera en una cruz- es sólo probable, pero no cierto. Igualmente niega la resurrección como hecho físico (reasunción del cuerpo, etc.), reduciéndola a una experiencia que los apóstoles habrían realizado de la trascendencia de Cristo sobre la muerte. Desde una perspectiva dogmática rechaza el dogma de Calcedonia (v.), y propone una interpretación dinámica de Cristo como aquel hombre que, habiéndose enfrentado con un coraje infinito con las dificultades de la existencia, sin dejarse dominar por la tentación o el desaliento, ha revelado al hombre la profundidad del Ser. Su cristología, en suma, es una reelaboración de las ideas de la Teología liberal, y él mismo afirma expresamente su parentesco, en este punto, con Schleiermacher (v.).
Eclesiología, pneumatología y escatología. En las dos últimas partes de su Teología sistemática T. completa la exposición de sus ideas. Para él el Espíritu es la actualización del poder y del sentido; el poder que percibe el sentido y que, percibiéndolo, puede comunicar la capacidad de vivir. Ese espíritu está revelado en Cristo y quienes aceptan hacer la experiencia de Cristo, es decir, quien lo admite como salvador, lo realizan con Él. La Iglesia es la comunidad de los que viven según el espíritu. Retomando la distinción luterana entre Iglesia invisible e Iglesia visible, T. es muy duro en su crítica de las diversas confesiones cristianas. Radicalizando el principio luterano de la sola fides enuncia lo que llama «principio protestante», es decir, lo que a su juicio constituye el núcleo de la actitud protestante, y que consiste, a su parecer, en una protesta de absolutizar cualquier realidad histórica, que debe ser denunciada para afirmar un más allá, un fondo del ser inalcanzable por nuestros conceptos e inaferrable en las diversas situaciones. De ahí deriva, de una parte, la crítica a las formas históricas de la vida cristiana, y, de otra -y aquí repercute la idea, ya expuesta, que T. tiene de la revelación-, la afirmación de una justificación universal. Para T. una auténtica incredulidad es imposible: el que duda -e incluso el que niega a Dios-, al hacer eso, está proclamando su pasión por la verdad y, por tanto, cree. Quien no ve el sentido de la vida pero sigue viviendo revela eJ poderío del ser, pues soporta el peso del absurdo. La aceptación de lo absurdo constituye una fe absoluta, pues implica una experiencia del puro ser (sin ningún contenido concreto).
Su escatología la expone bajo el tema del Reino de Dios como respuesta a la historia. Ve en el Reino de Dios esa realización del Nuevo Ser captado en la historia, de ahí que en ella repercuta todo lo anteriormente dicho. Es tal vez éste uno de los puntos en los que con mayor claridad se manifiesta su tendencia panteísta: en efecto, no consigue afirmar una pervivencia de los sujetos individuales en la eternidad. El tema de la muerte no es apenas tratado, lo que es, al respecto, muy significativo.
4. El lugar histórico de Tillich. El pensamiento de T. constituye una línea peculiar del protestantismo actual. Él ocupa un lugar intermedio entre el antimetafísico Bultmann (v.) y eJ positivismo de la revelación que Barth (v.) defiende. Frente a Bultmann, T. incorpora en su obra la vía especulativa, y frente a Barth, adopta el móvil fundamental de la Teología liberal: el de la autonomía de la razón. Los teólogos liberales habían planteado la posibilidad de que el hombre se apropiara racionalmente el contenido de la revelación cristiana. La Teología dialéctica (v.) no se preocupó de dar una respuesta satisfactoria a esa pregunta y resaltó unilateralmente el caráctersuprarracional de la revelación. T. vuelve a poner sobre la mesa de los teólogos el problema que había planteado la Teología liberal e intenta resolverlo sin someter la revelación a la filosofía, de la forma y con los límites que hemos mencionado.
Los problemas que plantea su sistema son fuertes: la inclusión del no ser y del devenir en el ser, así como la protesta contra la reducción de Dios a la condición de un ente particular (contrapuesto a otros entes), despierta la misma crítica y la misma reflexión que la obra de Hegel desató; rozamos el panteísmo, ya que T. se acerca a la afirmación de que los entes particulares subsisten en el único ser divino; el pecado se convierte en una especie de necesidad óntica, perdiéndose el aspecto de ofensa libre a un Dios personal; etc. T. ha ejercido una amplia influencia en los ambientes teológicos protestantes, sobre todo norteamericanos; en algunos ha despertado un interés por las cuestiones ontológicas, a otros los ha conducido hacia la llamada Teología radical (v.).
V. t.: PROTESTANTISMO II; EXISTENCIALISMO II.
BIBL.: Obras: Además de las ya citadas en el texto: Das System der Wissenschaften nach Gegenstünden und Methoden (El sistema de las ciencias según sus objetos y sus métodos), Gotinga 1923; Rechtfertigung und Zweifeln (Justificación y duda), Gieben 1924; Religions philosophie (Filosofía de la religión), 1925 (reedición: Stuttgart 1962); Die Sozialistische Entscheidung (La decisión socialista), Potsdam 1933; The Shaking of the Foundations (En lo profundo está la verdad), Nueva York 1948; The Protestant Era (La era protestante), Chicago 1948; The New Being (El nuevo ser), Nueva York 1955; Theology of Culture (Teología de la cultura) Nueva York 1959; Gesammelte Werke (Col. de obras), I-XII, Stuttgart 1959 ss.; Das Ewige im letzt (Lo eterno en el ahora), Nueva York-Stuttgart 1964.
RAÚL GABÁS.
Cortesía de Editorial Rialp. Gran Enciclopedia Rialp, 1991