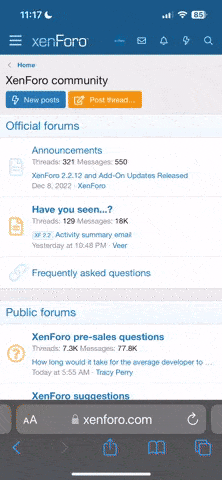"La interpretación únivoca del ateísmo monoteísta impide (teniendo en cuenta que el ateísmo es una situación a la que los hombres llegan después de haber creído en Dios) percibir diferencias importantes entre, por ejemplo, un ateo procedente una vez del judaísmo, otra vez del catolicismo y una tercera vez del islamismo. No es lo mismo, en efecto, ser ateo judío, que ser ateo católico o ateo musulmán, de la misma manera que los emigrantes de diversos países que, ya en Londres, han olvidado sus idiomas respectivos para hablar inglés, conservan unas veces el acento pakistaní, otras el acento indonesio y unas terceras el acento ceilandés. El ateísmo tiene también, según esto, diferentes acentos o coloraciones.
Por supuesto, las distinciones habrá que prolongarlas, según la escala del análisis, de un modo más preciso y detallado, por ejemplo, dentro del ateísmo monoteísta será preciso distinguir el ateísmo unitarista (el que procede del cristianismo arriano) del ateísmo trinitario, del mismo modo que distinguimos entre un teísmo unitarista (el de Miguel Servet o Newton) y un teísmo trinitario (el teísmo católico, en general).
Asimismo cabe clasificar a los ateos no sólo en función de la existencia de Dios (como si el "alfa privativo" fuera dirigido a esa existencia), sino también en función de la esencia o sistema de atributos (en los que consiste el llamado "constitutivo formal" de Dios) en función de los cuales se define el ateísmo. No es lo mismo negarle a Dios la providencia (aun reteniendo su existencia) - en cuyo caso estaremos ante un género de ateísmo llamado por Voltaire "deísmo" "ateísmo cortés"... - que negarle a Dios la omnisciencia, la omnipotencia o la trascendencia (identificado por algunos como panteísmo). Y todos estos "ateísmos esenciales parciales" se distinguen del ateísmo existencial, que o bien niega de plano la existencia del Dios monoteísta (y es el ateísmo por antonomasia, el ateísmo monista), o bien dice sólo dudar de esa existencia, "suspendiendo el juicio" sobre la misma, aunque sin negar propiamente su esencia: a este ateísmo lo denominó Huxley, el bulldog de Darwin, agnosticismo, pero Engels lo llamó, más acertadamente, ateísmo vergonzante.
Cabe establecer también una distinción, sin duda muy importante, según que el "alfa privativa" del término ateísmo se interprete como privación o bien como negación. En la tradición escolástica, en efecto, se distinguía entre la privación (a un sujeto gramatical) de un "atributo debido" y la negación de otro "atributo no debido". Por ejemplo, la privación de la vista por lesión o por enfermedad que puede afectar a un animal oculado puede llamarse ceguera, pero en cambio, la negación de este "atributo no debido" a un sujeto gramatical, por ejemplo, la negación en el juicio negativo de la vista a una roca o a un astro, no puede llamarse ceguerra: un hombre puede ser ciego, pero una roca no puede ser llamada ciega.
Aplicada la distinción al caso del ateísmo: no es lo mismo llamar ateo a un hombre que se mantiene por educación, temperamento o cultura, enteramente al margen de Dios, que llamar ateo a un hombre que se considera "privado" o mutilado por haber perdido la fe religiosa que tuvo antes. En el primer caso hablaremos de ateísmo negativo, y en el segundo caso de ateísmo privativo. Acaso es ateísmo privativo, y no negativo, el ateísmo de Unamuno, cuando habla del "sentimiento trágico de la vida" o de la "agonía del cristianismo", incluso el de Ortega, cuando decía aquello de la "tremebunda herida que deja la fe al marcharse", en el momento de explicar el origen de la filosofía como un proceso para cicatrizar aquella herida.
Quienes hablan de la "muerte de Dios" o quienes algunas veces sugieren que "Dios es ateo", son probablemente ateos negativos. Y el mismo ateo militante, el Sin Dios - como pudo serlo Don Pompeyo Guimarán, el ateo de Vetusta en la novela de Clarín, La Regente - es acaso antes un ateo privativo (que necesita estar constantemente definiéndose en función del Dios que rechaza, de un modo parecido a como algunos izquierdistas políticos necesitan estar siempre definiéndose por rechazo a "la derecha") que un ateo negativo.
Pero hay un ejemplo al que hoy es obligado referirse después de que en agosto de 2007 se hayan publicado las cartas de la beata Teresa de Calcuta, Premio Nobel en 1979, que nos hacen saber que a lo largo de cincuenta años Teresa llevó una "existencia agónica" que la condujo a las proximidades del ateísmo ("siento que Dios no me quiere, que Dios no es Dios, y que Él verdaderamente no existe"). Un ateísmo, en todo caso privativo: "Mi sonrisa es una gran capa que esconde una multitud de penas, porque siempre que sonreía, la gente pensaba que mi fe, mi esperanza y mi amor me desbordan, y que mi intimidad con Dios y la unión con su voluntad llenan mi corazón. Si supieran..."
Es necesario, por último, explicar otra distinción que tiene que ver precisamente con la oposición que ya hemos apuntado entre la esencia y la existencia de Dios, a saber, la distinción entre el ateo esencial total, el que niega la esencia total divina, y el ateo esencial parcial, el que niega o bien alguno de los atributos ontológicos puros (la trascendencia respecto del mundo o la inmovilidad derivada de su condción de Acto Puro sin mezcla de potencia) o bien alguno de los atributos preambulares (como pueden serlo omnisciencia, la omnipotencia, o la providencia)."
Fuente: "La fe del ateo"