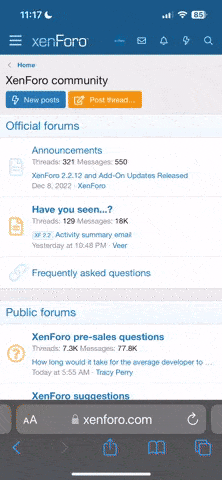Nuestras oraciones suben hacia Dios como el incienso
En el templo de Jerusalén había la costumbre de quemar incienso durante la oración. Había un altar especial para el incienso, hecho de madera de acacia y revestido de planchas de oro (Éxodo 20, 1-3).
El salmo 141 que rezamos en las vísperas de algunos domingos y fiestas, recuerda esta costumbre. “Suba mi oración como incienso en tu presencia, el azar de mis manos como ofrenda de la tarde”.
Dice el Apocalipsis que los 24 ancianos en el cielo tienen unas copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos (Apocalisis 5,8). Y más adelante se nos habla de un ángel con un badil de oro junto al altar del cielo. “Se le dieron michos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofrecieran sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de dios la humareda de los perfumes, con las oraciones de los santos” (Apocalipsis 8, 3-4).
El nuevo testamento llama a los cristianos “los santos”. San Pablo escribe “ a los santos que están en Roma (Romanos 1,7) a los “santos que están en colosos” (Colosenses 1,1). Eran gente normal, no muy distinta de nosotros. Las oraciones que ese ángel presenta ante el trono de dios son oraciones de gente como nosotros.
Muchas veces dudamos del valor de nuestra oración. ¿Llega a alguna parte? ¿La escucha Dios? ¿Le agrada a Dios? ¿Le importa a Dios? Podemos tener la tentación de pensar que nuestra oración se pierde en un inmenso vació. A veces nos parece que los cielos están cerrados, que hay una especie de cortina de acero que incomunica el cielo y la tierra, y que nuestra oración no llega a ninguna parte. A veces nos dan ganas de gritar “Eh ¿hay alguien ahí?”.
En el bautismo de Jesús los cielos se rasgaron (Marcos 1,10) y en el momento de su muerte se rasgo el velo del templo que separaba la mansión de dios de la morada de los hombres (Marcos 15,38). No hay ya ningún velo en el cielo que impida que suban nuestras oraciones, o que penetren “más allá del velo” (hebreos 6,20).
En el Deuteronomio Dios amenaza con dar a los hombres “cielos de bronce” (Deuteronomio 28,23). Esos cielos de bronce parecen cerrados como si toda comunicación entre el cielo y la tierra estuviese cortada por un muro de bronce. Pero en el bautismo de Jesús esos cielos quedaron definitivamente rasgados y ahora siempre es posible tener acceso al santuario, porque hay un “camino nuevo y vivo inaugurado para nosotros” (Hebreos 10,20). Jesús le prometió a Natanael y a todos nosotros: “ vereís el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre” (Juan 1,51).
Si el cielo está abierto, nuestra pequeña nube de incienso puede subir y llegar hasta la presencia de Dios. Además, es una nube aromática que agrada a Dios y perfuma su altar. El Génesis dice que Dios aspiró el calmante aroma de la oración y el sacrificio de Noé (Génesis 8,21). Dios aspira también el aroma de nuestras oraciones. ¡De que manera distinta oraríamos si estuviéramos seguros de que nuestra oración agrada a Dios! Pero además, la fragancia de la oración no sólo sube hasta el cielo, sino que también deja la Iglesia perfumada. “la casa se llena de la fragancia del perfume”, como aquella sala de la casa de Betania (Juan 12,3). Mucho después de que el incienso se ha apagado, todavía permanece su aroma en la hbitación. Parece como si se hubiese pegado a las paredes. Algunos todavía hoy se muestran muy críticos y reticentes con respecto al perfume y al incienso. No es nada nuevo. Ya en el Evangelio Judas pensó que era un despilfarro, y que hubiese sido mejor gastarlo en los pobres (juan 12,5). No entienden ni el culto ni la liturgia, ni la gratuidad , ni la fiesta.
Nos dice San pablo que somos el buen perfume de Cristo, “olor de vida que lleva a la vida” (2 Corintio 2,15). ¡Cuánto más perfumada estaría la Iglesia si orásemos más, y si orásemos con la conciencia de que nuestra oración es muy agradable a Dios! Algo se nos pega también a nosotros de ese perfume que se convierte en testimonio de Cristo.
En el templo de Jerusalén había la costumbre de quemar incienso durante la oración. Había un altar especial para el incienso, hecho de madera de acacia y revestido de planchas de oro (Éxodo 20, 1-3).
El salmo 141 que rezamos en las vísperas de algunos domingos y fiestas, recuerda esta costumbre. “Suba mi oración como incienso en tu presencia, el azar de mis manos como ofrenda de la tarde”.
Dice el Apocalipsis que los 24 ancianos en el cielo tienen unas copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos (Apocalisis 5,8). Y más adelante se nos habla de un ángel con un badil de oro junto al altar del cielo. “Se le dieron michos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofrecieran sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de dios la humareda de los perfumes, con las oraciones de los santos” (Apocalipsis 8, 3-4).
El nuevo testamento llama a los cristianos “los santos”. San Pablo escribe “ a los santos que están en Roma (Romanos 1,7) a los “santos que están en colosos” (Colosenses 1,1). Eran gente normal, no muy distinta de nosotros. Las oraciones que ese ángel presenta ante el trono de dios son oraciones de gente como nosotros.
Muchas veces dudamos del valor de nuestra oración. ¿Llega a alguna parte? ¿La escucha Dios? ¿Le agrada a Dios? ¿Le importa a Dios? Podemos tener la tentación de pensar que nuestra oración se pierde en un inmenso vació. A veces nos parece que los cielos están cerrados, que hay una especie de cortina de acero que incomunica el cielo y la tierra, y que nuestra oración no llega a ninguna parte. A veces nos dan ganas de gritar “Eh ¿hay alguien ahí?”.
En el bautismo de Jesús los cielos se rasgaron (Marcos 1,10) y en el momento de su muerte se rasgo el velo del templo que separaba la mansión de dios de la morada de los hombres (Marcos 15,38). No hay ya ningún velo en el cielo que impida que suban nuestras oraciones, o que penetren “más allá del velo” (hebreos 6,20).
En el Deuteronomio Dios amenaza con dar a los hombres “cielos de bronce” (Deuteronomio 28,23). Esos cielos de bronce parecen cerrados como si toda comunicación entre el cielo y la tierra estuviese cortada por un muro de bronce. Pero en el bautismo de Jesús esos cielos quedaron definitivamente rasgados y ahora siempre es posible tener acceso al santuario, porque hay un “camino nuevo y vivo inaugurado para nosotros” (Hebreos 10,20). Jesús le prometió a Natanael y a todos nosotros: “ vereís el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre” (Juan 1,51).
Si el cielo está abierto, nuestra pequeña nube de incienso puede subir y llegar hasta la presencia de Dios. Además, es una nube aromática que agrada a Dios y perfuma su altar. El Génesis dice que Dios aspiró el calmante aroma de la oración y el sacrificio de Noé (Génesis 8,21). Dios aspira también el aroma de nuestras oraciones. ¡De que manera distinta oraríamos si estuviéramos seguros de que nuestra oración agrada a Dios! Pero además, la fragancia de la oración no sólo sube hasta el cielo, sino que también deja la Iglesia perfumada. “la casa se llena de la fragancia del perfume”, como aquella sala de la casa de Betania (Juan 12,3). Mucho después de que el incienso se ha apagado, todavía permanece su aroma en la hbitación. Parece como si se hubiese pegado a las paredes. Algunos todavía hoy se muestran muy críticos y reticentes con respecto al perfume y al incienso. No es nada nuevo. Ya en el Evangelio Judas pensó que era un despilfarro, y que hubiese sido mejor gastarlo en los pobres (juan 12,5). No entienden ni el culto ni la liturgia, ni la gratuidad , ni la fiesta.
Nos dice San pablo que somos el buen perfume de Cristo, “olor de vida que lleva a la vida” (2 Corintio 2,15). ¡Cuánto más perfumada estaría la Iglesia si orásemos más, y si orásemos con la conciencia de que nuestra oración es muy agradable a Dios! Algo se nos pega también a nosotros de ese perfume que se convierte en testimonio de Cristo.