A continuación se transcribe el libro completo sobre el celibato publicado en
http://users.churchserve.com/latin/lcf/samujco1.htm
Aunque este libro fue escrito hace ya más de cien años, sigue más vigente que nunca. A raíz de los últimos graves acontecimientos que han escandalizado a muchos católicos por las milllonarias demandas que han debido pagarse tras horrendos casos de abusos sobre menores en diversas partes del mundo (EU, Irlanda, etc.), creo que este tema debe ser conocido por todos los católicos sinceros para apartarse de Roma y sus prácticas y doctrinas no conformes a la Palabra de Dios y confiar en Cristo únicamente para su salvación.
QUE DIOS LES BENDIGA GRANDEMENTE POR MEDIO DE CRISTO, EL ÚNICO SALVADOR. AMÉN.
---------------------------------------------
El Sacerdote, la Mujer
y el Confesionario.
Por
El Rev. Charles Chiniquy,
Ex Sacerdote Católico Romano
Copyright 2001 de la traducción: Adolfo Ricardo Ybarra y Julio José Ybarra. Más literatura cristiana encontrará en la siguiente dirección de internet: http://users.churchserve.com/latin/lcf . Este texto se encuentra registrado (©) y no puede ser almacenado en BBS o sitios de Internet sin el permiso expreso de los titulares del derecho. Este texto no puede ser vendido ni puesto solo o con otro material en ningún formato electrónico o impreso en papel para la venta, pero puede ser distribuido gratis por correo electrónico o impreso. Debe dejarse intacto su contenido sin que nada sea removido o cambiado, incluyendo estas aclaraciones.
CONTENIDOS.
BIOGRÁFICO.
DECLARACIÓN.
PREFACIO.
CAPÍTULO I.
La lucha antes de la rendición del autorespeto femenino en el confesionario
CAPÍTULO II.
La confesión auricular un profundo abismo de perdición para el sacerdote
CAPÍTULO III.
El confesionario es la moderna Sodoma
CAPÍTULO IV.
Cómo el voto del celibato de los sacerdotes es aliviado por la confesión auricular
CAPÍTULO V.
La mujer altamente educada y refinada en el confesionario.—Lo que le sucede después de su rendición incondicional—Su ruina irreparable
CAPÍTULO VI.
La confesión auricular destruye todos los sagrados vínculos del matrimonio y de la sociedad humana
CAPÍTULO VII.
¿Debería ser tolerada la confesión auricular entre las naciones civilizadas?
CAPÍTULO VIII.
¿La confesión auricular trae paz al alma?
CAPÍTULO IX.
El dogma de la confesión auricular una sacrílega falsía
CAPÍTULO X.
Dios urge a la iglesia de roma a confesar las abominaciones de la confesión auricular
CAPÍTULO XI.
La confesión auricular en Australia, Norteamérica, y Francia
CAPÍTULO XII.
Un capítulo para la consideración de los legisladores, esposos, y padres.—Algunas de las cuestiones sobre las que el sacerdote de Roma debe preguntar a sus penitentes
BIOGRÁFICO.
¿QUIÉN ES CHINIQUY?
IMPORTANTES DOCUMENTOS ORIGINALES
QUE ESTABLECEN EL ELEVADO CARÁCTER Y LA REPUTACIÓN DEL
PASTOR CHINIQUY CUANDO ESTUVO EN LA IGLESIA DE ROMA
El Sr. Chiniquy es uno de los más destacados campeones del Protestantismo en la actualidad.
Fue invitado a Escocia por sus líderes eclesiásticos para tomar parte en el Tricentenario de la Reforma, y a Inglaterra en los últimos años, cuando todos sus principales Protestantes asistieron para honrar al Emperador Guillermo de Alemania y al Príncipe Bismarck por su noble resistencia a las pretensiones Papales de dominar Alemania. Luego, en 1874, habló a la gran asamblea en Exeter Hall, en la cual presidió Lord Russell, y después, por seis meses, disertó en toda Inglaterra por la invitación de Ministros de todas las denominaciones Evangélicas.
De tal hombre con una semejante historia de luchas, servicios y triunfos, los Protestantes de todo el mundo no necesitan avergonzarse.
Durante los últimos dos años ha dado conferencias y predicado en salones llenos en Australia, recibiendo de los pastores y el pueblo de ese país muchos testimonios de estima y respeto por sus valiosos servicios a la causa del Protestantismo.
Es bien sabido que Charles Chiniquy surgió a la notoriedad general en Canadá como un Apóstol de la Temperancia. Pero mucho antes de esto—cuando era un cura párroco, e incluso cuando era un estudiante—era tenido en alta estima. El bosquejo de los comienzos de su vida es el siguiente: Nació en Kamouraska, Canadá, el 30 de julio de 1809. Su padre se llamaba Charles Chiniquy, su madre, Reine Perrault, ambos nativos de Quebec. Su padre murió en 1821; su madre en 1830. Después de la muerte de su padre, un tío adinerado, llamado Amable Dionne, un miembro de la cámara alta del Parlamento en Canadá, que estaba casado con la hermana de su madre, se encargó de él, y lo envió al Colegio de St. Nicholet, con el que estuvo relacionado desde 1822 a 1833, logrando altos honores como lingüista y matemático. Su conducta moral le granjeó entre sus compañeros el nombre de San Luis Gonzaga de Nicholet. Fue ordenado sacerdote en 1833, en la Catedral de Quebec, por el Obispo Sinaie, y comenzó su ministerio en St. Charles, junto al río Berger, Canadá. Después de esto fue Capellán del Hospital de la Marina, y allí estudió dirigido por el Dr. Douglas, los efectos del alcohol en el sistema humano. Se convenció de que éste era venenoso, y su uso general criminal. Escribió al Padre Matthew, de Irlanda, y poco después comenzó la Cruzada de Temperancia entre los Católicos Romanos de Canadá. Comenzó en Beauport, donde era cura párroco. Entonces había siete tabernas o fondas, pero no escuelas. En dos años había siete escuelas y ninguna taberna en su jurisdicción. Se erigió en ese pueblo un Monolito de la Temperancia para conmemorar sus logros en esta buena obra. Pronto fue transferido a la parroquia más grande de Kamouraska; pero al poco tiempo renunció a sus deberes parroquiales y trasladó su centro de operaciones en Montreal, para dedicar todo su tiempo a la causa de la temperancia,—desde 1846 hasta 1851. Como resultado, todas las destilerías fueron cerradas excepto dos, en toda la Provincia.
Estos nobles esfuerzos fueron reconocidos públicamente. Mencionamos cuatro diferentes actos de reconocimiento entre muchos. El primero es el Memorial de la Orden Independiente de los Recabitas de Canadá, y está fechado en Montreal, el 31 de agosto de 1841, con la respuesta del Sr. Chiniquy. Es destacable para los Protestantes del Canadá Inferior que honraran a un sacerdote de la Iglesia de Roma por hacer un noble trabajo por el bien general del país. Ambos documentos son dignos de la causa. En lugar de atribuirse la gloria por este triunfo, el Sr. Chiniquy usa estas palabras en el desarrollo de su respuesta: "Convencido de que este triunfo es únicamente la obra de Dios: ¡a Él sea toda la gloria!" La gran ciudad de Montreal fue motivada a expresar su gratitud, y le fue presentada una Medalla de Oro en nombre de la ciudad, con estas palabras de un lado:
Al PADRE CHINIQUY,
APÓSTOL DE LA TEMPERANCIA,
CANADÁ.
Y del otro:
HOMENAJE A SUS VIRTUDES, CELO Y PATRIOTISMO.
El Parlamento canadiense también fue motivado a honrarlo, y votó para él un Memorial y Quinientas Libras como una muestra pública de la gratitud de todo un pueblo.
La fama de sus labores en la causa de la Temperancia llegó hasta el Papa, y por medio de un aspirante a sacerdote que visitaba Roma por ese tiempo, le fue enviada al Sr. Chiniquy la BENDICIÓN DEL PAPA, como es atestiguado por la siguiente carta. [N. de t.: no le conferimos ningún valor a la bendición del Papa, pero sirve para evidenciar hasta que punto Chiniquy era reconocido por todos, tampoco reconocemos ninguno de los títulos que el Papa se confiere a sí mismo y los consideramos como blasfemas usurpaciones]. Las traducciones son literales, no habiéndonos tomado la libertad para hacerlas en un inglés más convencional:
[TRADUCCIÓN]
"ROMA, 10 de agosto de 1850.
"Señor, y muy Querido Amigo:
"Solamente el lunes 12, me ha sido dada una audiencia privada con el Soberano Pontífice. He usado la oportunidad para presentarle su libro, con su carta, a los que recibió—no digo con esa bondad que le es tan eminentemente característica—sino con todos los signos especiales de satisfacción y aprobación, mientras me encomendaba que le dijera que ÉL CONCEDE A USTED SU BENDICIÓN APOSTÓLICA y a la santa obra de Temperancia que usted predica.
"Me considero feliz por haber tenido para ofrecer de parte suya al Vicario de Jesucristo, un libro que, después de haber hecho tanto bien a mis compatriotas, ha sido capaz de hacer salir de su venerable boca palabras tan solemnes aprobando la Sociedad de Temperancia, y bendiciendo a los que son sus apóstoles; y también es para mi corazón un muy dulce placer transmitirlas a usted.
"Su amigo,
"CHARLES T. BAILLARGEON,
"Sacerdote."
A continuación damos la carta circular general enviada a él por el Obispo de Montreal, en la cual es designado Apóstol de la Temperancia.
[TRADUCCIÓN]
IGNATIUS BOURGET.
"Por la divina misericordia y gracia de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Marianópolis (Montreal).
"A todos los que vean la presente carta hacemos conocer y testificamos: Que el venerable Charles Chiniquy, Apóstol de la Temperancia, Sacerdote de nuestra Diócesis, es muy bien conocido por nosotros, y lo consideramos como probado para llevar una vida digna de alabanza y de acuerdo con su profesión eclesiástica por las tiernas misericordias de nuestro Dios sin críticas eclesiásticas por las cuales pudiera ser limitado, al menos por lo que está en nuestro conocimiento. Rogamos a todos y a cada uno de los Arzobispos, Obispos y otros dignatarios de la Iglesia, a quienes podría suceder que él acuda, que por el amor de Cristo lo reciban de manera cordial y cortés, y que tan frecuentemente como él pueda solicitarlo, le permitan celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, y ejercer otros privilegios eclesiásticos y obras de piedad. Mostrándonos a nosotros mismos listos para cosas similares y mayores. Confiando eso hemos preparado la presente Carta general para ser dispuesta bajo nuestra firma y sello, y con la suscripión del secretario de nuestro Episcopado en Marianópolis, en nuestro Palacio del Bendito Santiago, en el año mil ochocientos cincuenta, en el día sexto del mes de junio.
IGNATIUS,
Obispo de Marianópolis.
"Por orden del más ilustre y más reverendo Obispo de Marianópolis, D. D.
J. O. PARE, Canónigo,
"Secretario."
Su elevada posición era ahora universalmente reconocida, y fue elegido por los dignatarios de la Iglesia de Roma para liderar un nuevo e importante movimiento. Éste iba a tomar posesión del Valle del Mississipi, y a formar una nueva colonia Católica Romana en el mismo centro de los Estados Unidos. El obispo Católico Romano de Chicago, Obispo Vandevelt, fue a Canadá para tratar con él sobre el asunto. El objetivo era transferir miles de Franco Canadienses celosos Católicos Romanos; a este nuevo territorio; y el Padre Chiniquy iba a conducir la empresa y a ser el nuevo campeón de Roma. Él aceptó la oferta. Fue y examinó el terreno, seleccionó el territorio, y al volver a Canadá alistó para llevar a la nueva colonia una primera tanda de cinco mil emigrantes, todos celosos por la Iglesia en este nuevo movimiento.
Antes de establecerse en St. Anne, Kankakee, Estado de Illinois, la sede de la colonia elegida, requirió su remoción oficial de la diócesis de Montreal, con la que había estado vinculado los cinco años anteriores. Damos la respuesta completa, para mostrar su reputación cuando dejó Canadá para ir a su nuevo campo de acción.
[TRADUCCIÓN].
MONTREAL, 13 de octubre de 1851.
SEÑOR: Usted me pide el permiso para dejar la diócesis para ir a ofrecer sus servicios al Monseñor de Chicago. Como usted pertenece a la diócesis de Quebec, creo que le corresponde al Monseñor, el Arzobispo, darle el permiso de alejamiento que solicita. En cuanto a mí, no puedo sino agradecerle por sus labores entre nosotros; y le deseo como recompensa las más abundantes bendiciones del Cielo. Siempre estará en mi recuerdo y en mi corazón; y espero que la Divina Providencia me permita en un tiempo futuro testificarle toda la gratitud que siento dentro mío. Mientras tanto,
permanezco, querido señor,
Su muy humilde y obediente servidor,
"IGNATIUS,
"Obispo de Montreal
"Sr. Chiniquy, Sacerdote".
Así dejó Canadá con la más alta reputación ante la jerarquía de Roma. Pero pasaron algunos años cuando la colonia se había extendido hasta ocupar cuarenta millas cuadradas, y todavía miles estaban confluyendo, no sólo de Canadá, sino también de la población Católica Romana de Europa. Pero en un mal día para Roma, el Obispo Vandevelt fue removido, y un Obispo Irlandés, O'Reagan, tomó su lugar, e inmediatamente comenzó a obstruir y a oprimir a los colonos franceses. Aquí diremos a los norteamericanos lo que es bien conocido en Canadá, que los Católicos Romanos franceses e irlandeses raramente concuerdan—hay violentas peleas entre ellos. La violencia impulsó a Charles Chiniquy a resistir y a apelar al mundo Católico Romano exterior para obtener la reparación y liberación ante la opresión. Esto llegó incluso hasta el Papa, y él envió a Chicago al Cardenal Bedeni para que investigara la disputa. Él declaró que O'Reagan no tenía razón y fue removido, y el Obispo Smith, de Iowa, tomó el lugar de O'Reagan. Mientras esta tormenta estaba bramando, Dios estaba abriendo los ojos de Charles Chiniquy más y más sobre la real apostasía de la moderna Iglesia Papal en relación a la antigua original Iglesia Cristiana de Roma.
La hora de su liberación se estaba acercando, y Dios había elegido el campo para el primer fiero encuentro bajo la libertad de las Estrellas y las Bandas, [n. de t.: la bandera], de la República Norteamericana. En cualquier otra parte muy probablemente hubiera sido aplastado sobre la tierra, pero aquí encontró libertad, y a un noble abogado, cuando era fieramente perseguido, en la persona del "honesto" Abraham Lincoln, posteriormente el más grande Presidente de Norteamérica desde los días de Washington.
Para mostrar que hasta el tiempo de su separación de Roma portaba la reputación más elevada, la siguiente carta, del Obispo Baillargeon, de una fecha tan avanzada como el 9 de mayo de 1856, cinco años después de dejar Canadá, ampliamente lo prueba.
[TRADUCCIÓN.]
"ARZOBIZPADO DE QUEBEC, 9 de mayo de 1856.
Señorita: le envío, para el Sr. Chiniquy, un adorno [casulla], con el lienzo necesario para hacer una sotana, y un cáliz; todo empacado sin un orden especial, como, supongo, encontrará un lugar para todo en su baúl. Y oro a Dios que la bendiga y la conduzca felizmente en su viaje.
Su devoto servidor, C. J., Obispo de Tloa."
"A la señorita Caroline Descormers,
"Del Convento de las Ursulinas de los Tres Ríos."
El Obispo envía por intermedio de una monja del Convento Ursulino de los Tres Ríos un presente al Sr. Chiniquy, consistente de una casulla, o la vestimenta bordada con una cruz sobre la espalda, y un pilar al frente, que usan los sacerdotes; materiales para hacer una sotana, y un cáliz para dar Misa, como prueba de su más alta confianza y estima. Sería bueno para el honor de la Iglesia de Roma si tuviera muchos sacerdotes como él entre las filas de su clero.
Ahora damos la declaración del Obispo O'Reagan con respecto al carácter del Sr. Chiniquy, como fue jurado por los cuatro Católicos Romanos cuyos nombres son añadidos. Esta respuesta escrita fue dada por el Obispo O'Reagan el 27 de agosto de 1856, a la delegación que fue a verle. Esto ha sido publicado por todo Canadá, en francés e inglés, en respuesta a ciertas acusaciones del Vicario General Bruyere:
"1º. Yo suspendí al Sr. Chiniquy el 19 de este mes.
"2º. Si el Sr. Chiniquy ha dicho Misa desde entonces, como ustedes dicen, él está de forma irregular; y sólo el Papa puede restaurarlo en sus funciones eclesiásticas y sacerdotales.
"3º. Lo saco de St. Anne, a pesar de sus oraciones y las vuestras, porque no ha estado dispuesto a vivir en paz y amistad con los reverendos M. L. y M. L., aunque admito que fueron dos malos sacerdotes, a quienes me vi obligado a expulsar de mi diócesis.
"4º. Mi segunda razón para sacar al Sr. Chiniquy de St. Anne, para enviarlo a su nueva misión, al sur de Illinois, es detener el juicio que el Sr. Spink ha iniciado contra él; aunque no puedo garantizar que el juicio será detenido por eso.
5º. El Sr. Chiniquy es uno de los mejores Sacerdotes de mi diócesis, y no quiero privarme de sus servicios; y no han sido probadas ante mí, acusaciones contra la conducta de ese caballero.
"6º. El Sr. Chiniquy ha demandado una investigación, para probar su inocencia ante ciertas acusaciones hechas contra él, y me ha pedido los nombres de sus acusadores para confundirles; y me rehusé.
"7º. Decid al Sr. Chiniquy que venga y se reúna conmigo para prepararse para su nueva misión, y le daré las cartas que necesita, para trabajar allí.
"Luego nos retiramos y presentamos la carta precedente al Padre Chiniquy.
PADRES BECHARD,
"J. B. L. LEMOINE,
"BASILIQUE ALLAIR,
"LEON MAILLOUX."
No se necesita nada más para establecer la reputación moral del Sr Chiniquy, mientras permaneció en la Iglesia de Roma.
DECLARACIÓN
A SU EXCELENCIA BOURGET, OBISPO DE MONTREAL.
"SEÑOR:
"Puesto que Dios, en su infinita misericordia, se ha complacido en mostrarnos los errores de Roma, y nos ha dado la fuerza para abandonarlos para seguir a Cristo, consideramos nuestro deber decir unas palabras sobre las abominaciones del confesionario. Usted bien sabe que estas abominaciones son de una naturaleza tal, que es imposible para una mujer hablar de ellas sin sonrojarse. ¿Cómo es que entre hombres cristianos civilizados, algunos han olvidado tanto la regla de la decencia normal, como para forzar a mujeres a revelar a hombres solteros, bajo pena de eterna perdición, sus pensamientos más secretos, sus deseos más pecaminosos, y sus acciones más privadas?
"¿Cómo, a menos que haya una máscara de metal sobre los rostros de los sacerdotes, osan ellos salir al mundo habiendo oído los relatos de miseria que no pueden sino contaminar al portador, y que la mujer no puede contar sin haber puesto a un lado la modestia, y todo sentido de vergüenza? El perjuicio no sería tan grande si la Iglesia hubiera permitido que nadie excepto la mujer se acusara a sí misma. ¿Pero qué diremos de las abominables preguntas que se hacen y que deben contestarse?
"Aquí, las leyes de la decencia común nos prohiben estrictamente que entremos en detalles. Es suficiente decir, que si los maridos supieran una décima parte de lo que está sucediendo entre el confesor y sus esposas, ellos preferirían verlas muertas que degradadas hasta tal punto.
"En cuanto a nosotras, las hijas y esposas de Montreal, que hemos conocido por experiencia la suciedad del confesionario, no podemos bendecir suficientemente a Dios por habernos mostrado el error de nuestros caminos al enseñarnos que no debemos buscar la salvación a los pies de un hombre tan débil y pecador como nosotras, sino a los pies de Cristo solo."
JULIEN HERBERT, MARIE ROGERS,
J. ROCHON. LOUISE PICARD,
FRANCOISE DIRINGER, EUGENIE MARTIN,
Y otras cuarenta y tres.
PREFACIO.
EZEQUIEL
CAPÍTULO VIII.
1 Y ACONTECIÓ en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí cayó sobre mí la mano del Señor Jehová.
2 Y miré, y he aquí una semejanza que parecía de fuego: desde donde parecían sus lomos para abajo, fuego; y desde sus lomos arriba parecía como resplandor, como la vista de ámbar.
3 Y aquella semejanza extendió la mano, y tomóme por las guedejas de mi cabeza; y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme en visiones de Dios a Jerusalem, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar.
4 Y he aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo.
5 Y díjome: Hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del aquilón. Y alcé mis ojos hacia el lado del aquilón, y he aquí al aquilón, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada.
6 Díjome entonces: Hijo del hombre, ¿no ves lo que éstos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario? Mas vuélvete aún, y verás abominaciones mayores.
7 Y llevóme a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero.
8 Y díjome: Hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta.
9 Díjome luego: Entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí.
10 Entré pues, y miré, y he aquí imágenes de todas serpientes, y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared alrededor.
11 Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo de Saphán estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano; y del sahumerio subía espesura de niebla.
12 Y me dijo: Hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? porque dicen ellos: No nos ve Jehová; Jehová ha dejado la tierra.
13 Díjome después: Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen éstos.
14 Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón; y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tammuz.
15 Luego me dijo: ¿No ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que éstas.
16 Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová: y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol.
17 Y díjome: ¿No has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad, y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor a mis narices.
18 Pues también yo haré en mi furor; no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. (Biblia Reina-Valera 1909)
CAPÍTULO I.
LA LUCHA ANTES DE LA RENDICIÓN DEL AUTORESPETO FEMENINO EN EL CONFESIONARIO
HAY dos mujeres que deben ser objeto constante de la compasión de los discípulos de Cristo, y por quienes deben ser ofrecidas diarias oraciones ante el trono de la misericordia: La mujer Brahmán, quien, engañada por sus sacerdotes, se quema a sí misma sobre el cadáver de su esposo para apaciguar la ira de sus dioses de madera; y la mujer Católica Romana, quien, no menos engañada por sus sacerdotes, sufre una tortura mucho más cruel e ignominiosa en el confesionario, para apaciguar la ira de su dios-hostia.
Porque no exagero cuando digo que para muchas mujeres de noble corazón, bien educadas y decentes, el ser forzadas a exponer sus corazones ante los ojos de un hombre, a abrirle todos los más secretos escondrijos de sus almas, todos los más sagrados misterios de su vida de soltera o casada, a permitirle hacerles preguntas que la más depravada mujer nunca consentiría oír de su más vil seductor, es frecuentemente más horrible e intolerable que ser atada sobre carbones ardientes.
¡Más de una vez, he visto a mujeres desmayarse en la casilla del confesionario, quienes luego me decían, que la necesidad de hablar a un hombre soltero sobre ciertas cosas, sobre las que las leyes más comunes de la decencia deberían haber sellado para siempre sus labios, casi las había matado! No cientos, sino miles de veces, he oído de los labios de agonizantes muchachas, como también de mujeres casadas, las temibles palabras: "¡Estoy perdida para siempre! ¡Todas mis pasadas confesiones y comuniones han sido tan sacrílegas! ¡Nunca he osado responder correctamente las preguntas de mis confesores! ¡La vergüenza ha sellado mis labios y condenado mi alma!"
¿Cuantas veces he quedado como petrificado, al lado de un cadáver, cuando esas últimas palabras han escapado a duras penas de los labios de una de mis penitentes, quien había sido puesta fuera de mi alcance por la misericordiosa mano de la muerte, antes de que yo pudiera darle el perdón a través de la engañosa absolución sacramental?
Entonces yo creía, como la pecadora muerta misma lo creía, que ella no podría ser perdonada excepto por esa absolución.
Porque hay no sólo miles sino millones de muchachas y mujeres Católicas Romanas cuyo agudo sentido de pudor y dignidad femenina están por sobre todos los sofismas y las maquinaciones diabólicas de sus sacerdotes. Ellas nunca podrían ser persuadidas a responder "Sí " a ciertas preguntas de sus confesores. Preferirían ser arrojadas a las llamas, y arder hasta las cenizas con la mujer viuda Brahmán, antes que permitir a los ojos de un hombre espiar en el sagrado santuario de sus almas. Aunque algunas veces culpables ante Dios, y bajo la impresión de que sus pecados nunca serán perdonados si no son confesados, las leyes de la decencia son más poderosas en sus corazones que las leyes de su cruel y pérfida Iglesia. Ninguna consideración, ni aún el temor de la eterna condenación, pueden persuadirlas a declarar a un hombre pecador, pecados que sólo Dios tiene el derecho de conocer, porque sólo Él puede limpiarlas con la sangre de Su Hijo, derramada en la cruz.
¡Pero qué miserable vida la de aquellas excepcionales almas nobles, a las que Roma retiene en los tenebrosos calabozos de su superstición! ¡Ellas leen en todos sus libros, y oyen de todos sus púlpitos, que si ocultan a sus confesores un simple pecado están perdidas para siempre! Pero, siendo absolutamente incapaces de pisotear bajo sus pies las leyes del autorespeto y la decencia, que Dios mismo ha impreso en sus almas, viven en constante temor de eterna condenación. ¡No hay palabras humanas que puedan expresar su desolación y agonía, cuando a los pies de sus confesores, se encuentran bajo la horrible necesidad de hablar de cosas, por las que preferirían sufrir la más cruel muerte antes que abrir sus labios, o ser condenadas para siempre, con tal de no degradarse a sí mismas para siempre ante sus propios ojos, al hablar sobre asuntos que una mujer respetable nunca revelaría a su propia madre, mucho menos a un hombre!
He conocido demasiadas de aquellas mujeres de noble corazón, quienes, cuando a solas con Dios, en una real agonía de desolación y con lágrimas de dolor, han pedido a Él que les concediera lo que consideraban el más grande favor, que era, perder lo suficiente de su autorespeto como para ser capaces de hablar de esas inmencionables cosas, tal como sus confesores querían que las dijeran; y, esperando que su petición fuera concedida, iban de nuevo al confesionario, determinadas a develar su vergüenza ante los ojos de ese hombre inconmovible. ¡Pero cuando llegaba el momento para la autoinmolación, su coraje fallaba, sus rodillas temblaban, sus labios se ponían pálidos como la muerte, sudor frío manaba de todos sus poros! La voz del pudor y el autorespeto femenino estaba hablando más fuerte que la voz de su falsa religión. Ellas tenían que irse del confesionario no perdonadas—más aún, con la carga de un nuevo sacrilegio sobre sus conciencias.
¡Oh! ¡Cuán pesado es el yugo de Roma—cuán amarga es la vida humana—cuán melancólico es el misterio de la cruz para esas almas desviadas y que perecen! ¡Cuán gozosamente correrían ellas a las piras llameantes con la mujer Brahmán, si pudieran esperar ver el fin de sus inenarrables miserias por medio de las torturas momentáneas que les abrieran las puertas de una vida mejor!
Yo aquí desafío públicamente a todo el sacerdocio Católico Romano a negar que la mayor parte de sus penitentes femeninas permanecen un cierto período de tiempo—a veces más largo, a veces más corto—bajo el más agonizante estado mental.
Sí, por lejos la gran mayoría de las mujeres, al principio, encuentran imposible derribar las sagradas barreras del autorespeto que Dios mismo ha construido alrededor de sus corazones, inteligencias, y almas, como la mejor protección contra las trampas de este mundo contaminado. Esas leyes de autorespeto, por las cuales no pueden consentir en hablar una palabra impura en los oídos de un hombre, y las cuales cierran fuertemente todas las avenidas del corazón contra sus incastas preguntas, aún cuando hable en el nombre de Dios—esas leyes de autorespeto están tan claramente escritas en las consciencias de ellas, y son tan bien comprendidas por ellas que son un don muy Sagrado, que, como ya lo he dicho, muchas prefieren correr el riesgo de estar perdidas para siempre al permanecer en silencio.
Toma muchos años de los más ingeniosos, (y no dudaría en llamarlos diabólicos) esfuerzos de parte de los sacerdotes para persuadir a la mayoría de sus penitentes femeninas a hablar sobre cuestiones, que aún los salvajes paganos se sonrojarían al mencionarlas entre ellos mismos. Algunas persisten en permanecer silentes sobre esas cuestiones durante la mayor parte de sus vidas, y muchas prefieren arrojarse en las manos de su misericordioso Dios, y morir sin someterse a la degradante experiencia, aún después de que han sentido las espinas ponzoñosas del enemigo, antes que recibir su perdón de un hombre, que, como ellas lo sienten, seguramente sería escandalizado por el relato de sus fragilidades humanas. Todos los sacerdotes de Roma son sabedores de esta natural disposición de sus penitentes mujeres. No hay uno solo—no, ni uno solo de sus teólogos morales, que no advierta a los confesores contra esa tenaz y general determinación de las muchachas y de las mujeres casadas de nunca hablar en el confesionario sobre temas que puedan, o más o menos, relacionarse con pecados contra el séptimo mandamiento. Dens, Liguori, Debreyne, Bailly, etc.,—en una palabra, todos los teólogos de Roma hacen propio que esta es una de las más grandes dificultades contra las cuales los confesores deben luchar en el confesionario.
Ni un solo sacerdote Católico Romano osará negar lo que digo sobre este tema; porque ellos saben que sería fácil para mí abrumarlos con tal multitud de testimonios, que su gran falsía sería para siempre desenmascarada.
En algún día futuro, si Dios me reserva y me da tiempo para ello, proyecto hacer conocer algunas de las innumerables cosas que los teólogos y moralistas Católicos Romanos han escrito sobre esta cuestión. Ello constituirá uno de los más curiosos libros jamás escritos; y dará evidencia incontestable sobre el hecho de que, instintivamente, sin consultarse entre sí, y con una unanimidad que es casi maravillosa, las mujeres Católicas Romanas, guiadas por los honestos instintos que Dios les ha dado, huyen de las asechanzas puestas ante ellas en el confesionario; y que por doquier luchan para fortalecerse con un coraje sobrehumano, contra el torturador que es enviado por el Papa, para finiquitar su ruina y causar el naufragio de sus almas. En todas partes la mujer siente que hay cosas que nunca deberían ser dichas, así como hay cosas que nunca deberían ser hechas, en la presencia del Dios de santidad. Ella entiende que, relatar la historia de ciertos pecados, aún de pensamientos, es no menos vergonzoso y criminal que hacerlos; ella oye la voz de Dios susurrándole en sus oídos: "¿No es bastante que hayas sido culpable una vez, cuando estabas sola en mi presencia, sin aumentar tus iniquidades permitiendo a ese hombre conocer lo que nunca debería haberle sido revelado? ¿No sientes que estás haciendo a ese hombre tu cómplice, en el mismo momento en que arrojas en su corazón y en su alma el fango de tus iniquidades? Él es tan débil como tú, él no es menos pecador que tú misma; lo que te ha tentado a ti le tentará a él; lo que te ha hecho débil le hará débil a él; lo que te ha contaminado a ti le contaminará a él; lo que te ha derribado en la tierra, le derribará a él en la tierra. ¿No es suficiente que mis ojos hayan tenido que mirar sobre tus iniquidades? ¿Deben mis oídos, hoy, escuchar tu impura conversación con ese hombre? ¿Es ese hombre tan santo como mi profeta David, para que no pueda caer ante la incasta exhibición de la nueva Betsabé? ¿Es él tan poderoso como Sansón, para que no pueda encontrar en ti a su tentadora Dalila? ¿Es él tan generoso como Pedro, para que no pueda llegar a ser un traidor ante la voz de la sirvienta?"
¡Quizás el mundo nunca ha visto una lucha más terrible, desesperada y solemne que la que está sucediendo en el alma de una pobre temblorosa mujer joven, quien, a los pies de ese hombre, tiene que decidir si abrirá o no sus labios acerca de esas cosas que la infalible voz de Dios, unida a la no menos infalible voz de su honor y autorespeto femeninos, le dicen que nunca las revele a ningún hombre!
La historia de esa secreta, fiera, desesperada, y mortal lucha, hasta donde yo sé, no ha sido todavía nunca plenamente dada. Ella provocaría las lágrimas de admiración y compasión del mundo entero, si pudiera ser escrita con sus simples, sublimes, y terribles realidades.
Cuantas veces he llorado como un niño cuando alguna joven muchacha de noble corazón e inteligente, o alguna respetable mujer casada, se doblegaba ante los sofismas con los cuales yo, o algún otro confesor, la había persuadido a entregar su autorespeto, y su dignidad femenina, para hablar conmigo sobre temas sobre los que una mujer decente nunca debería decir una palabra con un hombre. Ellas me han dicho de su invencible repugnancia, su horror a tales preguntas y respuestas, y me han pedido ser piadoso con ellas. ¡Sí! ¡Yo frecuentemente he llorado amargamente por mi degradación, cuando era un sacerdote de Roma! He comprendido toda la fortaleza, la grandeza, y la santidad de sus motivos para estar silenciosas sobre esos temas mancillantes, y no puedo sino admirarlas. Parecía a veces que ellas estaban hablando el lenguaje de los ángeles de luz; y que yo debía caer a sus pies, y solicitarles su perdón por haberles hablado sobre cuestiones, sobre las cuales un hombre de honor nunca debía conversar con una mujer a la cual respeta.
Pero ¡ay! Pronto habría de reprocharme a mí mismo, y a arrepentirme por esas breves ocasiones de mi ondulante fe en la infalible voz de mi Iglesia; yo habría pronto de silenciar la voz de mi consciencia, la cual estaba diciéndome: "¿No es una vergüenza que tú, un hombre soltero, ose hablar de esos temas con una mujer? ¿No te sonrojas de hacer tales preguntas a una joven muchacha? ¿Dónde está tu autorespeto? ¿Dónde está tu temor de Dios? ¿No promueves la ruina de esa muchacha forzándola a hablar con un hombre sobre semejantes temas?
Yo era compelido por todos los Papas, los teólogos morales, y los Concilios, de Roma, a creer que esta voz de advertencia de mi Dios misericordioso era la voz de Satán; tenía que creer a pesar de mi propia conciencia e inteligencia, que era bueno, más aún, necesario, hacer esas contaminantes y mortales preguntas. Mi infalible Iglesia estaba forzándome sin misericordia a obligar a esas pobres, temblorosas, llorosas, desoladas muchachas y mujeres, a nadar conmigo y todos sus sacerdotes en esas aguas de Sodoma y Gomorra, bajo el pretexto de que su orgullo sería derribado, y de que su temor al pecado y su humildad crecerían, y de que serían purificadas por nuestras absoluciones.
Con qué suprema aflicción, disgusto, y sorpresa, vemos, hoy, a una gran parte de la noble Iglesia Episcopal de Inglaterra golpeada por una plaga que parece incurable, bajo el nombre de Puseyismo, o Ritualismo, [n. de t.: Pusey era el líder de un movimiento pro-católico en la Iglesia Anglicana], y trayendo de nuevo—más o menos abiertamente—en muchos lugares la diabólica e inmunda confesión auricular entre los Protestantes de Inglaterra, Australia y Norteamérica. La Iglesia Episcopal está condenada a perecer en ese oscuro y apestante pantano del Papismo—la confesión auricular, si ella no encuentra un pronto remedio para detener la plaga traída por los Jesuitas disfrazados, que están trabajando por doquier, para envenenar y esclavizar sus demasiado ingenuos hijos e hijas.
En el comienzo de mi sacerdocio, fui no poco sorprendido y confundido al ver una muy dotada y bella mujer joven, a quien solía encontrar casi cada semana en la casa de su padre, entrando a la casilla de mi confesionario. Ella había estado acostumbrada a confesarse con otro joven sacerdote conocido mío, y fue siempre considerada como una de las más piadosas jóvenes de la ciudad. Aunque se había disfrazado lo más posible, a fin de que no la pudiera reconocer, yo sentía una seguridad de que no estaba equivocado, ella era la amable María.
No estando absolutamente seguro de la exactitud de mis impresiones, la dejé enteramente bajo la confianza de que era una perfecta extraña para mí. Al principio difícilmente podía hablar; su voz estaba sofocada por sus sollozos; y a través de las pequeñas aberturas del delgado tabique entre ella y yo, vi dos corrientes de grandes lágrimas derramándose por sus mejillas.
Luego de mucho esfuerzo, dijo: "Querido Padre, espero que no me conozca, y que nunca trate de conocerme. Yo soy una terriblemente gran pecadora. ¡Oh! ¡Me temo que estoy perdida! ¡Pero si todavía hay una esperanza para mí de ser salvada, por el amor de Dios, no me reprenda! Antes de que comience mi confesión, permítame pedirle no contaminar mis oídos con preguntas que nuestros confesores están acostumbrados a hacer a sus penitentes femeninas; yo ya he sido destruida por esas preguntas. Antes de que tuviera diecisiete años, Dios sabía que sus ángeles no eran más puros de lo que yo era; pero el capellán del convento de monjas donde mis padres me enviaron para mi educación, aunque aproximándome a la edad madura, me hizo, en el confesionario, una pregunta que al principio no entendí, pero, desafortunadamente, él había hecho las mismas preguntas a una de mis jóvenes compañeras, que hizo chistes sobre aquellas en mi presencia, y me las explicó; porque ella las entendía demasiado bien. Esta primera conversación incasta en mi vida, hundió mis pensamientos en un océano de iniquidad, hasta entonces absolutamente desconocida para mí; tentaciones del más humillante carácter me asaltaron por una semana, día y noche; después de lo cual, pecados que hubiera limpiado con mi sangre, si hubiera sido posible, abrumaron mi alma como con un diluvio. Pero los gozos de los pecadores son breves. Golpeada con terror ante el pensamiento de los juicios de Dios, después de unas pocas semanas de la más deplorable vida, determiné renunciar a mis pecados y reconciliarme con Dios. Cubierta de vergüenza, y temblando de la cabeza a los pies, fui a confesarme a mi antiguo confesor, a quien respetaba como a un santo y quería como a un padre. Me parece que, con lágrimas sinceras de arrepentimiento, le confesé la mayor parte de mis pecados, aunque encubrí uno de ellos, por vergüenza, y por respeto a mi guía espiritual. Pero no oculté de él que las extrañas preguntas que me había hecho en mi última confesión, fueron, junto con la corrupción natural de mi corazón, la causa principal de mi destrucción.
"Él me habló muy amablemente, me alentó a luchar contra mis malas inclinaciones, y, al principio, me dio un consejo muy bondadoso y bueno. Pero cuando pensé que terminó de hablar, y yo me aprontaba a dejar el confesionario, me hizo dos nuevas pregunta de tan corrupto carácter que, temí que ni la sangre de Cristo, ni todos los fuegos del infierno jamás serían capaces de limpiarlas de mi memoria. Esas preguntas han logrado mi ruina; ellas se han adherido a mi alma igual que dos mortales dardos; ellas están día y noche delante de mi imaginación; ellas llenan mis mismas arterias y venas con un veneno mortal.
"Es verdad que, al principio, me llenaron de horror y disgusto; pero, ¡ay!, pronto me acostumbré tanto a ellas que parecían estar incorporadas a mí, y como si hubieran llegado a ser una segunda naturaleza. Esos pensamientos han llegado a ser una nueva fuente de innumerables criminales pensamientos, deseos y acciones.
"Un mes más tarde, fuimos obligadas por las reglas de nuestro convento a ir y confesarnos; pero por ese tiempo, estaba tan completamente perdida, que ya no me abochornaba ante la idea de confesar mis vergonzosos pecados a un hombre; por el contrario. Tenía un real, diabólico placer en el pensamiento de que tendría una larga conversación con mi confesor sobre esos temas, y que él me preguntaría más de esas extrañas cuestiones.
"De hecho, cuando le hube dicho todo sin sonrojamiento alguno, comenzó a interrogarme, ¡y Dios sabe qué corruptas cosas cayeron desde sus labios hasta mi pobre criminal corazón! Cada una de sus preguntas fueron excitando mis nervios, y llenándome con las más vergonzosas sensaciones. Después de una hora de esta criminal entrevista a solas con mi antiguo confesor, (porque eso no fue otra cosa sino una criminal entrevista a solas), percibí que él era tan depravado como yo misma. Con algunas palabras semiencubiertas, me hizo una proposición criminal, la cual acepté también con palabras encubiertas; y durante más de un año, hemos vivido juntos en la más pecaminosa intimidad. Aunque él era mucho mayor que yo, lo amaba del modo más necio. Cuando el curso de mi instrucción en el convento finalizó, mis padres me llevaron de regreso a casa. Estaba realmente gozosa por ese cambio de residencia, porque estaba comenzando a hastiarme de mi vida criminal. Mi esperanza era que, bajo la dirección de un mejor confesor, me reconciliaría con Dios y comenzaría una vida Cristiana.
"Infortunadamente para mí, mi nuevo confesor, que era muy joven, comenzó también sus interrogaciones. Pronto se enamoró de mí, y yo lo amé de una manera sumamente criminal. He hecho junto a él cosas que espero usted nunca me pida que se las revele, porque son demasiado monstruosas para ser repetidas, aún en el confesionario, por una mujer a un hombre.
"No digo estas cosas para quitar de mis hombros la responsabilidad de mis iniquidades con este joven confesor, porque creo haber sido más criminal de lo que él fue. Es mi firme convicción que él era un sacerdote bueno y santo antes de que me conociera; pero las preguntas que me hizo, y las respuestas que le di, derritieron su corazón—yo lo sé—igual a como el plomo fundido derretiría al hielo sobre el cual se derramara.
"Sé que ésta no es una confesión tan detallada como nuestra santa Iglesia me requiere que haga, pero he creído necesario para mí darle esta breve historia de la vida de la más grande y más miserable pecadora que alguna vez le haya pedido que le ayude a salir de la tumba de sus iniquidades. Este es el modo en que he vivido estos últimos años. Pero el último domingo, Dios, en su infinita misericordia, miró sobre mí. Él le inspiró a usted a darnos el Hijo Pródigo como un modelo de verdadera conversión, y como la más maravillosa prueba de la infinita compasión del querido Salvador por los pecadores. He llorado día y noche desde aquel feliz día, cuando me arrojé a los brazos de mi amante y misericordioso Padre. Aún ahora, difícilmente puedo hablar, porque mi arrepentimiento por mis pasadas iniquidades, y mi gozo de que se me haya permitido lavar los pies del Salvador con lágrimas, son tan grandes que mi voz está como ahogada.
"Usted entiende que he dejado para siempre a mi último confesor. Vengo a pedirle que me haga el favor de recibirme entre sus penitentes. ¡Oh! ¡No me rechace ni me reproche, por amor del querido Salvador! ¡No tema tener a su lado tal monstruo de iniquidad! Pero antes de continuar, tengo dos favores que pedirle. El primero es, que usted jamás hará algo para averiguar mi nombre; el segundo es, que nunca me hará alguna de esas preguntas por las cuales tantas penitentes están perdidas y tantos sacerdotes destruidos para siempre. Dos veces he sido perdida por esas preguntas. Nosotras acudimos a nuestros confesores para que puedan arrojar sobre nuestras almas culpables las puras aguas que fluyen desde el cielo para purificarnos; pero en lugar de eso, con sus inmencionables preguntas, derraman aceite sobre las llamas ardientes ya furiosas en nuestros pobres pecaminosos corazones. ¡Oh, querido padre, déjeme llegar a ser su penitente, para que pueda ayudarme a ir y llorar con Magdalena a los pies del Salvador! ¡Respéteme, como Él respetó a aquel verdadero modelo de todas las mujeres pecadoras, pero arrepentidas! ¿Le hizo nuestro Salvador alguna pregunta? ¿Extrajo de ella la historia de las cosas que una mujer pecadora no puede decir sin olvidar el respeto que se debe a sí misma y a Dios? ¡No! Usted nos dijo no mucho tiempo atrás, que la única cosa que nuestro Salvador hizo, fue mirar sus lágrimas y su amor. ¡Bien, por favor haga eso, y usted me salvará!"
Yo era entonces un sacerdote muy joven, y nunca habían venido a mis oídos tan sublimes palabras en el confesionario. Sus lágrimas y sus sollozos, mezclados con la franca declaración de las más humillantes acciones, hicieron tan profunda impresión en mí que estuve, por algún tiempo, incapacitado para hablar. También había venido a mi mente que podría estar equivocado sobre su identidad, y que quizás ella no era la joven dama que yo había imaginado. Podía, entonces, concederle fácilmente su primer pedido, que era no hacer nada por lo cual pudiera conocerla. La segunda parte de su pedido era más difícil; porque los teólogos son muy enfáticos en ordenar a los confesores que pregunten a sus penitentes, especialmente a las del sexo femenino, sobre diversas circunstancias.
La alenté de la mejor manera que pude, a perseverar en sus buenas resoluciones, invocando a la bendita Virgen María y a Santa Filomena, quien era, entonces, la Santa de moda, al igual que Marie Alacoque lo es hoy, entre los ciegos esclavos de Roma. Le dije que oraría y pensaría sobre el asunto de su segundo requerimiento; y le pedí que regresara en una semana para tener mi respuesta.
Ese mismísimo día, fui a mi propio confesor, el Rev. Sr. Baillargeon, entonces vicario de Quebec, y más adelante Arzobispo de Canadá. Le dije del singular e inusual pedido que ella me había hecho, de que yo nunca le hiciera ninguna de esas preguntas sugeridas por los teólogos, para asegurar la integridad de la confesión. No le oculté que estuve muy inclinado a concederle a ella aquel favor; por eso le repetía lo que ya le había dicho a él varias veces, que yo estaba supremamente disgustado con las infames y contaminantes preguntas que los teólogos nos forzaban a hacer a nuestras penitentes femeninas. Le dije francamente que varios sacerdotes viejos y jóvenes ya habían venido a confesarse a mí; y que, con la excepción de dos, ellos me dijeron que no podían hacer esas preguntas y oír las respuestas que provocaban, sin caer en los más condenables pecados.
Mi confesor parecía estar muy perplejo sobre qué debería responder. "Me pidió que volviera al día siguiente, para que él pudiera revisar algunos de sus libros teológicos, en el intervalo. Al día siguiente, recogí su respuesta escribiéndola, la cual se encuentra en mis antiguos manuscritos, y la daré aquí en toda su triste crudeza:
"Tales casos de destrucción de la virtud femenina por las preguntas de los confesores es un mal inevitable. Éste no puede ser remediado; porque tales preguntas son absolutamente necesarias en la mayor parte de los casos con los cuales tenemos que tratar. Los hombres generalmente confiesan sus pecados con tanta sinceridad que rara vez hay necesidad de preguntarles, excepto cuando son muy ignorantes. Pero San Liguori, así como nuestra observación personal, nos dicen que la mayoría de las muchachas y de las mujeres, por una vergüenza falsa y criminal, muy raramente confiesan los pecados que cometen contra la pureza. Se requiere la más extrema caridad de los confesores para impedir a esas infortunadas esclavas de sus secretas pasiones que hagan confesiones y comuniones sacrílegas. Con la mayor prudencia y celo él debe preguntarles sobre esos temas, comenzando con los más pequeños pecados, y yendo, poco a poco, tanto como se pueda por grados imperceptibles, hasta llegar a las acciones más criminales. Como parece evidente que la penitente a la cual usted se refirió en sus preguntas de ayer, está sin deseos de hacer una confesión plena y detallada de todas sus iniquidades, usted no puede prometerle absolverla sin asegurarse por sabias y prudentes preguntas, que ella ha confesado todo.
"Usted no debe desalentarse cuando, en el confesionario o de alguna otra manera, oye de la caída de sacerdotes junto a sus penitentes en las fragilidades comunes de la naturaleza humana. Nuestro Salvador sabía muy bien que las ocasiones y las tentaciones que debemos encontrar, en las confesiones de muchachas y mujeres, son tan numerosas, y algunas veces tan irresistibles, que muchos caerían. Pero Él les ha dado a la Santa Virgen María, quien constantemente pide y obtiene su perdón; Él les ha dado el sacramento de la penitencia, donde pueden recibir el perdón tan frecuentemente como lo pidan. El voto de perfecta castidad es un gran honor y privilegio; pero no podemos ocultar de nosotros mismos que éste pone sobre nuestros hombros una carga que muchos no pueden llevar para siempre. San Liguori dice que no debemos reprochar al sacerdote penitente que cae solamente una vez al mes; y algunos otros confiables teólogos son todavía más caritativos."
Esta respuesta estuvo lejos de satisfacerme. Me parecía compuesta de principios muy débiles. Regresé con un corazón cargado y una mente ansiosa; y Dios sabe que hice muchas fervientes oraciones para que esta chica nunca volviera otra vez a contarme su triste historia. Yo tenía apenas veintiséis años, llenos de juventud y vida. Me parecía que el aguijón de un millar de avispas en mis oídos no me harían tanto daño como las palabras de esa querida, bella, dotada, pero perdida muchacha.
No quiero decir que las revelaciones que hizo, hubieran, en alguna forma, disminuido mi estima y mi respeto por ella. Era exactamente lo contrario. Sus lágrimas y sollozos, sus angustiosas expresiones de vergüenza y pesar a mis pies, sus nobles palabras de protesta contra los repulsivos y contaminantes interrogatorios de los confesores, la habían elevado muy alto en mi mente. Mi sincera esperanza era que ella tendría un lugar en el reino de Cristo junto a la mujer samaritana, María Magdalena, y todos los pecadores que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero.
En el día señalado, estaba en mi confesionario, escuchando la confesión de un hombre joven, cuando vi a la señorita María entrando a la sacristía, y viniendo directamente hacia mi casilla del confesionario, donde se arrodilló cerca mío. Aunque se había ocultado, todavía más que la primera vez, detrás del largo, grueso, y negro velo, no podía ser confundido, ella era la siempre amable joven dama en cuya casa paterna yo acostumbraba a pasar horas tan apacibles y felices. Siempre había oído con inmensa atención, su melodiosa voz, cuando nos estaba entregando, acompañada por su piano, algunos de nuestros hermosos himnos de la Iglesia. ¿Quién podía entonces verla y oírla sin casi adorarla? La dignidad de sus pasos y su aspecto general, cuando avanzaba hacia mi confesionario, la traicionaron totalmente y destruyeron su disimulo.
¡Oh! Habría dado cada gota de mi sangre en aquella hora solemne, para que pudiera ser libre de tratar con ella exactamente como tan elocuentemente me había pedido que hiciera—que la dejara llorar y clamar a los pies de Jesús para contentar su corazón; ¡oh! si hubiera sido libre para tomarla de la mano, y silenciosamente mostrarle a su agonizante Salvador, para que pudiera lavar sus pies con sus lágrimas, y derramar el aceite de su amor sobre su cabeza, sin que yo le dijera nada más que: "Vete en paz: tus pecados están perdonados".
Pero, allí, en aquel confesionario, yo no era el siervo de Cristo, para seguir sus divinas y salvadoras palabras, y para obedecer los dictados de mi honesta conciencia. ¡Yo era el esclavo del Papa! ¡Yo debía ahogar el clamor de mi conciencia, para ignorar las influencias de mi Dios! ¡Allí, mi conciencia no tenía derecho a hablar; mi inteligencia era algo muerto! ¡Sólo los teólogos del Papa, tenían un derecho a ser oídos y obedecidos! Yo no estaba allí para salvar, sino para destruir; porque, bajo el pretexto de purificar, la verdadera misión del confesor, frecuentemente, si no siempre, a pesar de sí mismo, es escandalizar y condenar las almas.
Tan pronto como el hombre joven que estaba haciendo su confesión a mi mano izquierda, había finalizado, silenciosamente, me volví hacia ella, y dije, a través de la pequeña abertura: "¿Estás lista para comenzar tu confesión?"
Pero no me contestó. Todo lo que yo podía oír era: "¡Oh, mi Jesús, ten misericordia de mí! Vengo a lavar mi alma en tu sangre; ¿me reprenderás?"
Durante varios minutos elevó sus manos y sus ojos al cielo, y lloró y oró. Era evidente que no tenía la menor idea de que la estaba observando, pensó que la puerta de la pequeña divisoria entre ella y yo estaba cerrada. Pero mis ojos estaban fijos sobre ella; mis lágrimas estaban fluyendo con sus lágrimas, y mis ardientes oraciones estaban yendo a los pies de Jesús junto a las suyas. No la habría interrumpido por ninguna causa, en ésta, su sublime comunión con su misericordioso Salvador.
Pero después de un tiempo bastante prolongado, hice un pequeño ruido con mi mano, y poniendo mis labios cerca de la divisoria que estaba entre nosotros, dije en una voz baja: "Querida hermana, ¿estás lista para comenzar tu confesión?"
Ella volvió su rostro un poco hacia mí, y con una voz temblorosa, dijo: "Sí, querido padre, estoy lista".
Pero entonces se detuvo nuevamente para llorar y orar, aunque no pude oír lo que decía.
Después de algún tiempo de silenciosa oración, dije: "Mi querida hermana, si estás lista, por favor comienza tu confesión". Ella entonces dijo: "Mi querido padre, ¿recuerda las súplicas que le hice, el otro día? ¿Puede permitirme confesar mis pecados sin forzarme a olvidar el respeto que me debo a mí misma, a usted, y a Dios, quien nos escucha? ¿Y puede prometerme que no me hará ninguna de aquellas preguntas que ya me han provocado tan irreparable daño? Le manifiesto francamente que hay pecados en mí que no puedo revelar a nadie, excepto a Cristo, porque Él es mi Dios, y porque Él ya los conoce a todos. Déjeme llorar y clamar a sus pies; ¿no puede usted perdonarme sin aumentar mis iniquidades al forzarme a decir cosas que la lengua de una mujer cristiana no puede revelar a un hombre?"
"Mi querida hermana", le contesté, "si fuera libre para seguir la voz de mis propios sentimientos estaría plenamente feliz de otorgarte tu petición; pero estoy aquí solamente como un ministro de nuestra santa Iglesia, y estoy obligado a obedecer sus leyes. Por medio de sus más santos Papas y teólogos ella me dice que no puedo perdonar tus pecados si no los confiesas todos, exactamente como los has cometido. La Iglesia también me dice que debes darme los detalles que puedan aumentar la malicia de tus pecados o cambiar su naturaleza. También lamento decirte que nuestros más santos teólogos hacen un deber del confesor preguntar al penitente sobre los pecados que tenga una buena razón para sospechar que han sido omitidos voluntaria o involuntariamente".
Con un fuerte grito, ella exclamó: "¡Entonces, oh mi Dios, estoy perdida, perdida para siempre!"
Este grito cayó sobre mí como un rayo; pero fui todavía más aterrorizado cuando, mirando por medio de la abertura, la vi desmayarse; oí el ruido de su cuerpo cayendo sobre el suelo, y el de su cabeza golpeando contra la casilla del confesionario.
Rápido como un relámpago corrí a ayudarla, la tomé en mis brazos, y llamé a un par de hombres quienes estaban a poca distancia, para que me ayudaran a ponerla sobre un banco. Lavé su rostro con algo de agua fría y vinagre. Ella estaba pálida como la muerte, pero sus labios se movían, y estaba diciendo algo que nadie excepto yo podía entender:
"¡Estoy perdida—perdida para siempre!"
La llevamos al hogar de su desconsolada familia, donde, durante un mes, permaneció entre la vida y la muerte. Sus dos primeros confesores fueron a visitarla, pero cuando cada uno le pidió para retirarse de la habitación, ella amablemente, pero terminantemente, les pidió que se fueran, y que nunca volvieran. Ella me pidió que la visitara todos los días, "porque", dijo, "sólo tengo unos pocos días más de vida. ¡Ayúdeme a prepararme para la solemne hora en la que se abrirán para mí las puertas de la eternidad!"
La visité cada día, y oré y lloré con ella.
Muchas veces, cuando estabamos solos, le pedía con lágrimas que finalizara su confesión; pero, con una firmeza que, entonces, me pareció ser misteriosa e inexplicable, me reprendía amablemente.
Un día, cuando estaba solo con ella, estaba arrodillado al lado de su cama para orar, fui incapaz de articular una sola palabra, por la inexpresable angustia de mi alma a causa suya, ella me preguntó: "Querido padre, ¿por qué llora?"
Contesté: "¡Cómo puedes hacer tal pregunta a tu asesino! Lloro porque te maté, querida amiga".
Esta respuesta pareció angustiarla sobremanera. Ella estaba muy débil ese día. Después de que lloró y oró en silencio, dijo: "no llore por mí, sino llore por tantos sacerdotes que destruyen a sus penitentes en el confesionario. Creo en la santidad del sacramento de la penitencia, porque lo ha establecido nuestra santa Iglesia. Pero hay, de alguna forma, algo sumamente malo en el confesionario. He sido destruida dos veces, y conozco muchas muchachas que también fueron destruidas por el confesionario. Éste es un secreto, ¿pero será mantenido para siempre ese secreto? Me compadezco por los pobres sacerdotes el día que nuestros padres conozcan lo que ha sucedido con la pureza de sus hijas en las manos de sus confesores. Mi padre seguramente mataría a mis dos últimos confesores, si pudiera conocer como han destruido a su pobre hija".
No pude contestar sino llorando.
Permanecimos en silencio por un largo rato; entonces ella dijo: "Es cierto que no estaba preparada para el rechazo que me hizo, el otro día en el confesionario; pero usted actuó fielmente como un buen y honesto sacerdote. Sé que debe estar sujeto a ciertas leyes".
Luego apretó mi mano con su mano fría y dijo: "No llore, querido padre, porque aquella repentina tormenta haya hecho naufragar mi muy frágil barca. Esta tormenta era para sacarme del insondable mar de mis iniquidades hasta la costa donde Jesús estaba esperando para recibirme y perdonarme. La noche después de que me trajo, medio muerta, aquí, a la casa de mi padre, tuve un sueño. ¡Oh, no!, no fue un sueño, fue una realidad. Mi Jesús vino a mí; Él estaba sangrando, su corona de espinas estaba sobre su cabeza, la pesada cruz hería sus hombros. Él me dijo, con una voz tan dulce que ninguna lengua humana puede imitarla: "He visto tus lágrimas, he oído tus lamentos, y conozco tu amor por mí: tus pecados están perdonados; ¡ten valor, en pocos días estarás conmigo!"
Apenas finalizó su última palabra, cuando se desmayó; y temí que muriera justo entonces, cuando estaba solo con ella.
Llamé a los familiares, que entraron apresuradamente a la habitación. Se mandó a llamar al doctor. Él la encontró tan débil que pensó apropiado permitir que solamente una o dos personas permanecieran conmigo en la habitación. Nos pidió que absolutamente no habláramos: "Porque", dijo él, "la menor emoción puede matarla instantáneamente; su enfermedad es, muy probablemente, un aneurisma de la aorta, la gran vena que lleva la sangre al corazón; cuando esta se rompa, ella se irá tan rápido como un relámpago".
Era casi las diez de la noche cuando dejé la casa, para ir y tomar algún descanso. Pero no es necesario decir que pasé la noche sin dormir. Mi querida María estaba allí, pálida, agonizando por el mortal golpe que le había dado en el confesionario. ¡Ella estaba allí, en su lecho de muerte, con su cabeza atravesada por la daga que mi Iglesia había puesto en mis manos, y en vez de reprenderme y maldecirme por mi salvaje e inmisericorde fanatismo, me estaba bendiciendo! ¡Ella estaba muriendo por un corazón quebrantado, y la Iglesia no me permitía darle una sola palabra de consuelo y esperanza, porque no había hecho su confesión! ¡Yo había lastimado sin misericordia a aquella tierna planta, y no había nada en mis manos para sanar las heridas que le había causado!
Era muy probable que moriría el día siguiente, ¡y se me prohibía que le mostrara la corona de gloria que Jesús tiene preparada en su reino para el pecador arrepentido!
Mi desolación era realmente indescriptible, y creo que me habría ahogado y muerto esa noche, si la corriente de lágrimas que fluía constantemente de mis ojos no hubiera sido como un bálsamo para mi corazón dolido.
¡Cuán oscuras y largas me parecieron las horas de esa noche!
Antes del amanecer, me levanté para leer de nuevo a mis teólogos, y ver si no podía encontrar alguno que me permitiera perdonar los pecados de esa querida niña, sin forzarla a decirme todo lo que había hecho. Pero ellos me resultaron, más que nunca, unánimemente inconmovibles, y los volví a poner en los estantes de mi biblioteca con un corazón quebrantado.
A las nueve de la mañana del día siguiente, estaba junto a la cama de nuestra querida enferma María. No puedo decir suficientemente el gozo que sentí, cuando el doctor y toda la familia me dijeron: "Está mucho mejor; el descanso de la última noche verdaderamente ha producido un maravilloso cambio".
Con una sonrisa realmente angelical ella extendió su mano hacia mí, para que pudiera tomarla con la mía; y dijo: "La tarde anterior, pensé, que el querido Salvador me llevaría, pero Él me quiere, querido padre, para que le dé a usted un poco más de problemas; sin embargo, tenga paciencia, no puede pasar mucho antes de que la solemne hora de mi llamado llegue. ¿Me leerá por favor la historia del sufrimiento y muerte del amado Salvador, que me leyó el otro día? Ciertamente me hace tanto bien ver como Él me amó, a mí, una tan mísera pecadora".
Había una calma y una solemnidad en sus palabras que me conmovieron de manera única, así como a todos los que estaban allí.
Después de que finalicé de leer, ella exclamó: "¡Él me ha amado tanto que murió por mis pecados!" Y cerró sus ojos como si meditara en silencio, pero había una corriente de grandes lágrimas resbalando por sus mejillas.
Me arrodillé junto a su cama, con su familia, para orar; pero no pude articular una sola palabra. La idea de que esta querida niña estaba allí, muriendo por el cruel fanatismo de mis teólogos y por mi propia cobardía al obedecerles, era como una piedra de molino atada a mi cuello. Esto me estaba matando.
¡Oh, si muriendo mil veces, hubiera podido agregar un solo día a su vida, con que placer habría aceptado aquellas mil muertes!
Después de que hubimos orado y llorado en silencio junto a su cama, ella pidió a su madre que la dejara sola conmigo.
Cuando me encontré solo, bajo la irresistible impresión de que este era su último día, caí de nuevo sobre mis rodillas, y con lágrimas de la más sincera compasión por su alma, le pedí que olvidara su vergüenza y obedeciera a nuestra santa Iglesia, que requiere a todos que confiesen sus pecados si quieren ser perdonados.
Ella serenamente, pero con un aire de dignidad que palabras humanas no pueden expresar, dijo: "¿Es verdad que, después del pecado de Adán y Eva, Dios mismo hizo abrigos y pieles; y los vistió, para que no pudieran ver la desnudez del otro?"
"Sí", le dije, "esto es lo que las Santas Escrituras nos dicen".
"Bien, entonces, ¿cómo es posible que nuestros confesores se atrevan a quitarnos aquel santo y divino abrigo de modestia y autorespeto? ¿No ha hecho el mismo Dios Omnipotente, con sus propias manos, aquel abrigo de pudor y autorespeto femenino, para que no pudiéramos ser para usted y para nosotras mismas, una causa de vergüenza y pecado?"
Quedé verdaderamente conmocionado por la belleza, simplicidad, y sublimidad de esa comparación. Permanecí absolutamente mudo y confundido. Aunque esto estaba demoliendo todas las tradiciones y doctrinas de mi Iglesia, y pulverizando todos mis santos doctores y teólogos, esa noble respuesta tuvo tal eco en mi alma, que me parecía un sacrilegio intentar tocarla con mi dedo.
Luego de un breve tiempo de silencio, continuó: "¡Dos veces he sido destruida por sacerdotes en el confesionario. Ellos me quitaron aquel divino abrigo de modestia y autorespeto que Dios da a cada ser humano que viene a este mundo, y dos veces, he sido para aquellos mismos sacerdotes un profundo foso de perdición, en el cual han caído, y donde, me temo, están para siempre perdidos! Mi misericordioso Padre celestial me ha devuelto ese abrigo de pieles, aquella túnica nupcial de pudor, autorespeto, y santidad, que me había sido quitada. Él no puede permitirle a usted o a algún otro hombre, rasgarla otra vez y arruinar esa vestidura que es la obra de sus manos".
Estas palabras la agotaron, era evidente para mí que ella quería un poco de descanso. La dejé sola, pero yo estaba absolutamente atónito. Lleno de admiración por las sublimes lecciones que había recibido de los labios de aquella regenerada hija de Eva, quien, era evidente, estaba pronta para partir de nosotros. Sentí un supremo disgusto por mí mismo, mis teólogos, y—¿diré esto?, sí, en esa hora solemne sentí un supremo disgusto por mi Iglesia, que me estaba manchando tan cruelmente, a mí, y a todos sus sacerdotes en la casilla del confesionario. Sentí, en esa hora, un horror supremo por aquella confesión auricular, que es tan frecuentemente un foso de perdición y de suprema miseria para el confesor y para la penitente. Salí y caminé dos horas por las Planicies de Abraham, para respirar el aire puro y refrescante de la montaña. Allí, solo, me senté sobre una roca, en el mismo lugar donde Wolfe y Montcalm habían luchado y muerto; y lloré para aliviar mi corazón, por mi irreparable degradación, y la degradación de tantos sacerdotes por causa del confesionario.
A las cuatro de la tarde volví a la casa de mi querida y moribunda María. La madre me llevó aparte, y muy amablemente me dijo: "Mi querido Sr. Chiniquy, ¿no cree que es tiempo de que nuestra querida niña reciba los últimos sacramentos? Ella parecía estar mucho mejor esta mañana, y estábamos llenos de esperanza; pero ahora está desmejorando rápidamente. Por favor no pierda tiempo en darle el santo viáticum, [n. de t.: la comunión], y la extremaunción".
Le dije: "Sí, señora; permítame pasar algunos minutos con nuestra pobre querida niña, para que pueda prepararla para los últimos sacramentos".
Cuando estuve solo con ella, nuevamente caí sobre mis rodillas, y, en medio de torrentes de lágrimas, dije: "Querida hermana, es mi deseo darte el santo viáticum y la extremaunción; pero dime, ¿cómo puedo atreverme a hacer una cosa tan solemne contra todas las prohibiciones de nuestra Santa Iglesia? ¿Cómo puedo darte la santa comunión sin primero darte la absolución? ¿Y cómo puedo darte la absolución cuando persistes firmemente en decirme que tienes muchos pecados que nunca declaraste a mí ni a cualquier otro confesor?"
"Sabes que te aprecio y respeto como si fueras un ángel enviado a mí desde el cielo. El otro día me dijiste, que bendijiste el día que por vez primera me viste y me conociste. Yo digo lo mismo. ¡Bendigo el día que te conocí; bendigo cada hora que pasé al lado de tu lecho de sufrimiento; bendigo cada lágrima que he derramado contigo por tus pecados y por los míos propios; bendigo cada hora que hemos pasado juntos mirando las heridas de nuestro amado Salvador agonizando, te bendigo porque me hayas perdonado tu muerte! Porque sé, y lo confieso en la presencia de Dios, yo te he matado, querida hermana. Pero ahora prefiero morir mil veces antes que decirte una palabra que te angustie en cualquier manera, o inquiete la paz de tu alma. Por favor, mi querida hermana, dime qué puedo hacer por ti en esta solemne hora".
Calmadamente, y con una sonrisa de gozo como yo nunca había visto antes, ni desde entonces, dijo: "Le agradezco y le bendigo, querido padre, por la parábola del Hijo Pródigo, sobre la cual predicó un mes atrás. ¡Me ha llevado a los pies del querido Salvador, allí he encontrado una paz y un gozo que supera cualquier cosa que el corazón humano puede sentir; me he arrojado a los brazos de mi Padre Celestial, y sé que Él misericordiosamente ha aceptado y perdonado a su pobre hija pródiga! ¡Oh, veo los ángeles con sus arpas de oro alrededor del trono del Cordero! ¿No oye la celestial armonía de sus cánticos? Yo voy, yo voy a reunirme con ellos en la casa de mi Padre. ¡YO NO ME PERDERÉ!
Mientras me hablaba así, mis ojos se convirtieron en dos fuentes de lágrimas; era incapaz, y también sin deseos, de ver algo, tan enteramente subyugado estaba por las sublimes palabras que fluían de los agonizantes labios de esa querida niña, quien para mí no era más una pecadora, sino un verdadero ángel del cielo. Yo estaba escuchando sus palabras; había una música celestial en cada una de ellas. Pero ella había alzado su voz en una manera muy extraña, cuando había comenzado a decir: "Yo voy a la casa de mi Padre", e hizo tal exclamación de gozo cuando dejó que las últimas palabras: "no me perderé", escaparan de sus labios, que alcé mi cabeza y abrí mis ojos para mirarla. Yo sospechaba que algo extraño había ocurrido.
Me levanté, pasé mi pañuelo sobre mi rostro para secar las lágrimas que me estaban impidiendo ver con precisión, y la miré.
Sus manos estaban cruzadas sobre su pecho, y había en su rostro la expresión de un gozo verdaderamente sobrehumano; sus hermosos ojos estaban fijos como si estuvieran viendo un gran y sublime espectáculo; me pareció, al principio, que estaba orando.
En ese mismo instante la madre entró apresuradamente en la habitación, gritando: "¡Mi Dios! ¡Mi Dios! ¿Qué fue ese grito: 'perderé'?"—Porque sus últimas palabras, "no me perderé", especialmente la última, habían sido pronunciadas con una voz tan potente, que fueron oídas casi en toda la casa.
Le hice una señal con mi mano para prevenir a la angustiada madre que no hiciera algún ruido que inquietara a su moribunda niña en su oración, porque pensé realmente que había detenido su hablar, como acostumbraba a hacer frecuentemente, cuando estaba sola conmigo, para orar. Pero estaba equivocado. Aquella alma redimida había partido, en las alas de oro del amor, para unirse a la multitud de aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, para cantar el eternal Aleluya.
CAPÍTULO II.
LA CONFESIÓN AURICULAR UN PROFUNDO ABISMO DE PERDICIÓN PARA EL SACERDOTE.
PASÓ algún tiempo después de que nuestra querida María había sido enterrada. La terrible y misteriosa causa de su muerte era conocida sólo a Dios y a mí mismo. Aunque su amante madre todavía estaba llorando sobre su tumba, como es usual, pronto había sido olvidada por la mayor parte de los que la habían conocido; pero estaba constantemente presente en mi mente. Nunca entré a la casilla del confesionario sin oír su solemne, aunque tan suave voz, diciéndome: "Debe haber, en alguna parte, algo equivocado en la confesión auricular. Dos veces he sido destruida por mis confesores; y he conocido a varias otras que han sido destruidas de la misma forma."
Más de una vez, cuando su voz estaba repicando en mis oídos desde su tumba, yo había derramado amargas lágrimas por la profunda e insondable degradación en la cual, junto a los otros sacerdotes, habíamos caído en la casilla del confesionario. Porque muchas, muchas veces, historias tan deplorables como aquella de esta desafortunada muchacha me fueron confesadas por mujeres de la ciudad, así como del campo.
Una noche fui despertado por el ruido de un trueno, cuando oí a alguien que golpeaba la puerta. Me apresuré a salir de la cama para preguntar quien estaba allí. La respuesta fue que el Rev. Sr. _- estaba muriendo, y que quería verme antes de su muerte. Me vestí, y pronto estuve en el camino. La oscuridad era aterradora; y muchas veces, si no hubiera sido por los relámpagos que estaban casi constantemente rasgando las nubes, no habríamos conocido donde estábamos. Después de un largo y difícil viaje a través de la oscuridad y la tormenta, llegamos a la casa del sacerdote moribundo. Fui directamente a su habitación, y lo encontré realmente muy apagado: apenas podía hablar. Con una señal de su mano pidió a su sirvienta, y a un hombre joven que estaban allí, que salieran, y lo dejaran solo conmigo.
Entonces me dijo, en voz baja: "¿Fue usted quien preparó a la pobre María para morir?"
"Sí, señor", contesté.
"Por favor dígame la verdad. ¿Es un hecho que ella murió la muerte de una reprobada, y que sus últimas palabras fueron, '¡Oh mi Dios! ¡Estoy perdida!'?"
Le respondí: "Como yo fui el confesor de esa muchacha, y estabamos hablando sobre asuntos que pertenecían a su confesión en el mismo momento que era llamada a comparecer ante Dios, no puedo responderle su pregunta de ninguna manera; por favor, entonces, excúseme si no puedo decirle nada más sobre el asunto: pero dígame ¡¿quién le ha asegurado que ella murió la muerte de una reprobada?!"
"Fue su propia madre", respondió el moribundo hombre. "La semana anterior ella vino a visitarme, y cuando estaba sola conmigo, con muchas lágrimas y llanto, me dijo cómo su pobre hija había rehusado recibir los últimos sacramentos, y cómo su último clamor fue, '¡estoy perdida!'". Ella añadió que ese grito: '¡Perdida!', fue pronunciado con una potencia tan aterradora que fue oído por toda la casa."
"Si su madre le dijo eso, le respondí, usted puede creer lo que quiera acerca del modo en que murió esa pobre pequeña. Yo no puedo decir una palabra—usted lo sabe—acerca del asunto."
"Pero si ella está perdida", replicó el viejo, moribundo sacerdote, "yo soy el miserable que la ha destruido. Ella era un ángel de pureza cuando fue al convento. ¡Oh, querida María, si tú estás perdida, yo estoy mil veces más perdido! ¡Oh, mi Dios, mi Dios! ¿qué será de mí? ¡Estoy muriendo; y estoy perdido!"
Era una cosa verdaderamente tremenda ver ese viejo pecador retorciendo sus manos, y revolcándose sobre su cama, como si estuviera sobre tizones encendidos, con todos los signos de la más aterradora desesperación sobre su rostro, gritando: "¡Estoy perdido! ¡Oh, mi Dios, estoy perdido!"
Me alegró que los ruidos de truenos que estaban estremeciendo la casa, y rugiendo sin cesar, impidieran que la gente afuera de la habitación oyera los gritos de consternación del sacerdote, a quien todos consideraban un gran santo.
Cuando me pareció que su terror había disminuido algo, y que su mente se había calmado un poco, le dije: "Mi querido amigo, no debe entregarse a semejante desesperación. Nuestro misericordioso Dios ha prometido perdonar al pecador arrepentido que acude a él, aún en la última hora del día. Diríjase a la Virgen María, ella pedirá y obtendrá su perdón."
"¿No cree que es demasiado tarde para pedir perdón? El doctor honestamente me ha advertido que la muerte está muy cercana, y siento que precisamente ahora estoy muriendo. ¿No es demasiado tarde para pedir y obtener perdón?" preguntó el sacerdote moribundo.
"¡No! mi querido señor, no es demasiado tarde, si se arrepiente sinceramente de sus pecados. Arrójese a los brazos de Jesús, María, y José; haga su confesión sin más demora; yo lo absolveré, y usted será salvado."
"Pero nunca hice una buena confesión. ¿Me ayudará a hacer una general?"
Era mi deber otorgarle su pedido, y el resto de la noche la pasé oyendo la confesión de su vida entera.
No quiero dar muchos detalles de la vida de ese sacerdote. Primero: fue entonces que entendí por qué la pobre María era absolutamente reacia a mencionar las iniquidades que había cometido con él. Ellas eran simplemente incomparablemente horribles—inmencionables. Ninguna lengua humana puede expresarlas—pocos oídos humanos aceptarían oírlas.
La segunda cosa que estoy obligado por mi conciencia a revelar es casi increíble, pero sin embargo es verdad. El número de mujeres casadas y solteras que él había oído en el confesionario era de aproximadamente 1.500, de las cuales él dijo que había destruido o escandalizado a por lo menos 1.000 al preguntarles sobre las cosas más depravadas, por el simple placer de satisfacer a su propio corazón corrupto, sin permitirles saber nada de sus pecaminosos pensamientos ni de sus criminales deseos hacia ellas. Pero confesó que había destruido la pureza de noventa y cinco de aquellas penitentes, que habían consentido pecar con él.
Y hubiera querido Dios que este sacerdote hubiera sido el único que conocí que se perdió por causa de la confesión auricular. Pero, ¡ay! ¿cuántos son los que han escapado de las asechanzas del tentador comparados con los que han perecido? ¡He oído la confesión de más de 200 sacerdotes, y para decir la verdad, como Dios la conoce, debo declarar, que sólo veintiuno no lloraron por los pecados secretos o públicos cometidos por causa de las influencias irresistiblemente corruptoras de la confesión auricular! [N. de t.: no se perdieron por el solo hecho de haber cometido esos terribles pecados, por cuanto ante Dios todo el que viene a este mundo es pecador y está bajo la condenación, pero sin duda muchos de esta clase de hombres poseen un muy alto grado de hipocresía y envilecimiento, quedando demasiado insensibles y enredados en su maldad como para arrepentirse y escapar del "lazo del diablo", (Lucas 13:1-5; 1 Timoteo 4:1-3; 2 Timoteo 3:6-8)].
Ahora tengo más de setenta y un años, y en poco tiempo estaré en mi tumba. Deberé dar cuenta de lo que ahora digo. Bien, ante la presencia de mi gran Juez, con mi tumba ante mis ojos, declaro al mundo que muy pocos—sí, muy pocos—sacerdotes escapan de caer en el abismo de la más horrible depravación moral que el mundo jamás ha conocido, por medio de la confesión de mujeres.
No digo esto porque tenga algunos malos sentimientos contra aquellos sacerdotes; Dios sabe que no tengo ninguno. Los únicos sentimientos que tengo son de suprema compasión y lástima. No revelo estas cosas horribles para hacer creer al mundo que los sacerdotes de Roma son un grupo de hombres peor que el resto de los innumerables caídos hijos de Adán; no; yo no admito esas opiniones; porque después de ser considerado, y ponderado todo en la balanza de la religión, la caridad y el sentido común, pienso que los sacerdotes de Roma están lejos de ser peores que cualquier otro grupo de hombres que fuera arrojado en las mismas tentaciones, peligros, e inevitables ocasiones de pecado.
Por ejemplo, tomemos abogados, comerciantes, o campesinos, e impidámosles que vivan con sus legítimas esposas, rodeemos a cada uno de ellos desde la mañana a la noche, por diez, veinte, y a veces más, hermosas mujeres y tentadoras muchachas, que les hablen de cosas que pulverizarían a una roca de granito escocés, y usted verá cuantos de aquellos abogados, comerciantes, o campesinos saldrán de ese terrible campo de batalla moral sin ser mortalmente heridos.
La causa de la suprema—me atrevo a decir increíble, aunque insospechada—inmoralidad de los sacerdotes de Roma es una muy evidente y lógica. El sacerdote es puesto por el diabólico poder del Papa, fuera de los caminos que Dios ha ofrecido a la generalidad de los hombres para ser honestos, justos y santos.* Y después que el Papa los ha privado del gran, santo, y Divino, (en el sentido que viene directamente de Dios), remedio que Dios ha dado a los hombres contra su propia concupiscencia—el santo matrimonio, ellos son puestos desprotegidos e indefensos en los más peligrosos, difíciles, e irresistibles peligros morales que el ingenio o la depravación humanos pueden concebir. Aquellos hombres solteros son forzados, de la mañana a la noche, a estar en medio de hermosas muchachas, y tentadoras, encantadoras mujeres, que deben decirles cosas que derretirían el acero más duro. ¿Cómo puede usted esperar que ellos cesarán de ser hombres, y que se volverán más fuertes que los ángeles?
* "A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer, y cada una tenga su marido." (1 Corintios vii. 2).
Los sacerdotes de Roma no sólo están privados por el maligno del único remedio que Dios ha dado para ayudarles a mantenerse firmes, sino que en el confesionario tienen las mayores facilidades que pueden ser imaginadas para satisfacer todas las malas inclinaciones de la naturaleza humana caída. En el confesionario ellos saben quienes son fuertes, y también saben quienes son débiles entre las mujeres por las que están rodeados; saben quien resistiría cualquier intento del enemigo; y saben quienes están dispuestas—más aún, quienes están anhelando los engañosos encantos del pecado. Como ellos todavía poseen la naturaleza caída del hombre, ¡qué terrible hora es para ellos, qué espantosas batallas dentro del pobre corazón, qué esfuerzo y poder sobrehumanos serían requeridos para salir vencedores del campo de batalla, donde un David y un Samsón han caído mortalmente heridos!
Es simplemente un acto de suprema estupidez tanto de parte del público Protestante como del Católico, suponer o sospechar, o esperar que la generalidad de los sacerdotes puede soportar semejante prueba. Las páginas de la historia de la misma Roma están llenas con pruebas irrefutables de que la gran generalidad de los confesores caen. Si no fuera así, el milagro de Josué, deteniendo la marcha del sol y la luna, sería un juego de niños comparado con el milagro que detendría y revertiría todas las leyes de nuestra común naturaleza humana en los corazones de los 100.000 confesores Católicos Romanos de la Iglesia de Roma. Si estuviera intentando probar, por hechos públicos, lo que conozco de la horrible depravación causada por la casilla del confesionario entre los sacerdotes de Francia, Canadá, España, Italia, e Inglaterra, tendría para escribir muchos grandes volúmenes. En favor de la brevedad, hablaré sólo de Italia. Tomaré ese país, porque estando bajo los mismos ojos de su infalible y sumamente santo (?) pontífice, estando en la tierra de los milagros diarios de las Madonas pintadas, [n. de t.: pinturas de la Virgen], que lloran y giran sus ojos a la izquierda y derecha, arriba y abajo, en una manera muy maravillosa, estando en la tierra de medallas milagrosas y favores espirituales celestiales, fluyendo constantemente desde el sillón de San Pedro, los confesores en Italia, viendo cada año la milagrosa licuación de la sangre de San Jenaro, teniendo en medio de ellos el cabello de la Virgen María, y una parte de su túnica, están en las mejores circunstancias posibles para ser fuertes, fieles y santos. Bien, escuchemos el testimonio de una testigo ocular, una contemporánea, y una testigo irreprochable de la manera en que los confesores tratan con las penitentes en la santa, apostólica, infalible (?) Iglesia de Roma.
La testigo que oiremos es de la sangre más pura de las princesas de Italia. Su nombre es Henrietta Carracciolo, hija del Mariscal Carracciolo, Gobernador de la Provincia de Bari, en Italia. Escuchemos lo que dice ella de los Padres Confesores, después de veinte años de experiencia personal en diferentes conventos de monjas de Italia, en su asombroso libro, "Misterios de los Conventos Napolitanos", págs. 150, 151, 152: "Mi confesor vino el día siguiente, y le manifesté la naturaleza de las preocupaciones que me molestaban. Más tarde en ese día, viendo que yo había bajado al lugar donde solíamos recibir la santa comunión, llamado Communichino, la conversación de mi tía logró que el sacerdote viniera con el píxide*. Él era un hombre de alrededor de cincuenta años de edad, muy corpulento, con un rostro rubicundo, y un tipo de fisonomía tan vulgar como repulsiva.
* Una caja de plata conteniendo pan consagrado, que se piensa que es el verdadero cuerpo, sangre y divinidad de Jesucristo.
"Me acerqué a la pequeña ventana para recibir la sagrada hostia sobre mi lengua, con mis ojos cerrados, como es usual. La puse sobre mi lengua, y, cuando retrocedía, sentí mis mejillas acariciadas. Abrí mis ojos, pero el sacerdote había retirado su mano, y, pensando que había sido engañada, no preste más atención a esto.
"En la siguiente ocasión, olvidada de lo que había ocurrido antes, recibí el sacramento con los ojos cerrados nuevamente, de acuerdo al precepto. Esta vez sentí claramente que mi mentón fue acariciado otra vez, y al abrir mis ojos repentinamente, encontré al sacerdote contemplándome groseramente con una sonrisa sensual en su rostro.
"Ya no podía haber más duda alguna; estos acercamientos no fueron el resultado de un accidente.
"La hija de Eva está dotada con una mayor proporción de curiosidad que el hombre. Se me ocurrió ubicarme en un cuarto contiguo, donde podía observar si este libertino sacerdote estaba acostumbrado a tomarse libertades similares con las monjas. Lo hice, y fui completamente convencida de que sólo las ancianas eran dejadas sin ser acariciadas.
"Todas las otras le permitían hacer con ellas como quisiera, e incluso, al despedirse de él, lo hacían con suma reverencia.
"'¿Es este el respeto', me dije, 'que los sacerdotes y las esposas de Cristo tienen por su sacramento de la eucaristía? ¿Será atraída la pobre novicia a abandonar al mundo para aprender, en esta escuela, semejantes lecciones de autorespeto y castidad?'"
En la página 163, leemos: "La pasión fanática de las monjas por sus confesores, sacerdotes, y monjes, sobrepasa la religión. Lo que hace especialmente soportable su reclusión es la ilimitada oportunidad que disfrutan para ver y corresponder a aquellas personas de quienes están enamoradas. Esta libertad las limita y las identifica con el convento tan estrechamente, que son infelices, cuando, por causa de alguna seria enfermedad, o mientras se preparan para tomar los hábitos, son obligadas a pasar algunos meses en el seno de sus propias familias, en compañía de sus padres, madres, hermanos, y hermanas. No se supone que estos parientes permitan a una muchacha joven que pase muchas horas, cada día, en un misterioso diálogo con un sacerdote, o un monje, y que mantenga con él esta relación. Esta es una libertad que sólo pueden disfrutar en el convento.
"Muchas son las horas que la Eloísa pasa en el confesionario, en ameno pasatiempo con su Abelardo en sotana.
"Otras, cuyos confesores están viejos, tienen además un director espiritual, con quien ellas se distraen mucho tiempo todos los días en entrevistas a solas, en el locutorio. Cuando esto no es suficiente, ellas simulan una enfermedad, para tenerlo solo en sus propias habitaciones."
En la página 166, leemos: "Otra monja, estando algo enferma, confesó a su sacerdote en su propia habitación. Después de un tiempo, la incapacitada penitente fue encontrada en lo que se llama una situación interesante, por lo que, al declarar el médico que su dolencia era hidropesía, fue enviada lejos del convento."
Página 167: "Una joven educanda tenía la costumbre de bajar, todas las noches, al lugar de sepultura del convento, donde, por un pasadizo que se comunicaba con la sacristía, entraba en conversaciones con un joven sacerdote asignado a la iglesia. Consumida por una pasión amorosa, no fue impedida por mal tiempo ni por el temor de ser descubierta.
"Una noche, oyó un gran ruido cerca de ella. En la densa oscuridad que la rodeaba, imaginó que vio una víbora enrrollándose en sus pies. Ella fue tan abrumada por el miedo, que murió por los efectos de esto algunos meses más tarde."
Página 168: "Uno de los confesores tenía una joven penitente en el convento. Regularmente era llamado a visitar a una hermana moribunda, y así pasaba la noche en el convento, esta monja subía por la divisoria que separaba su habitación de la suya, y acudía al amo y director de su alma.
Otra, durante el delirio de una fiebre tifoidea que estaba sufriendo, constantemente imitaba la acción de enviar besos a su confesor, quien permanecía al lado de su cama. Él, cubierto de rubor por causa de la presencia de extraños, sostenía un crucifijo delante de los ojos de la penitente, y exclamaba en un tono compasivo: '¡Pobrecilla, besa a tu propio esposo!'"
Página 168: "Bajo el compromiso de silencio, una educanda de delicado porte y agradables modales, y de una noble familia, me confió el hecho de haber recibido, de las manos de su confesor, un libro muy interesante, (como ella lo describió), que narraba la vida monástica. Le expresé mi deseo de conocer el título, y ella, antes de mostrármelo, tomó la precaución de cerrar con llave la puerta.
Éste resultó ser el Monaca, por D'alembert, un libro que como todos saben, está lleno de la más repugnante obscenidad.
Página 169: "Una vez recibí, de un monje, una carta en la cual me daba a entender que apenas me había visto cuando 'concibió la dulce esperanza de llegar a ser mi confesor'. Un lechuguino de primera clase, un petimetre de perfumes y eufemismos, no podría haber empleado frases más melodramáticas, para averiguar si él podía abrigar esperanzas o abandonarlas".
Página 169: "Un sacerdote que poseía la reputación de ser incorruptible, cuando me veía pasar por el locutorio, acostumbraba a dirigirse a mí de la siguiente manera:
"'¡Ps, querida, ven aquí; ps, ps, ven aquí!'
"Estas palabras, dirigidas a mí por un sacerdote, eran nauseabundas en extremo.
"Finalmente, otro sacerdote, el más molesto de todos por su obstinada persistencia, buscaba obtener mi afecto a toda costa. No había imagen de poesía profana que podía ayudarle, ni sofisma que podía tomar prestado de la retórica, ni artificiosa interpretación que podía dar a la Palabra de Dios, que no empleara en convencerme para hacer sus deseos. Aquí está un ejemplo de su lógica:
"'Bella hija', me dijo un día, '¿sabes quien es Dios verdaderamente?'
"'Él es el Creador del Universo', respondí secamente.
"'¡No, no, no, no! eso no es suficiente', replicó, riendo por mi ignorancia. 'Dios es amor, pero amor en lo abstracto, que recibe su encarnación en el afecto mutuo de dos corazones que se idolatran uno al otro. Tú, entonces, no sólo debes amar a Dios en su existencia abstracta, sino que también debes amarlo en su encarnación, es decir, en el exclusivo amor de un hombre que te adora. 'Quod Deim est amor, nee colitur nisi amando'. [N. de t.: aclaramos rápidamente que el Nuevo Testamento usa la palabra ágape para referirse al amor que proviene de Dios, y se diferencia de la palabra eros que se refiere al amor sexual; esta palabra, eros, nunca se usa en la Biblia. Véanse algunos ejemplos del uso de la palabra amor en los siguientes pasajes: Juan 15:12, 13; 1 Corintios 13: 4-7; 16: 24; 1 Juan 3:16-18].
"'Entonces', respondí, '¿una mujer que adora a su propio amante adoraría a la misma Divinidad?'
"'Seguro', reiteró el sacerdote, una y otra vez, tomando valor por mi comentario, y sonriendo por lo que le parecía ser el efecto de su catecismo.
"'En ese caso', dije, rápidamente, 'debería seleccionar para mi enamorado un hombre del mundo antes que un sacerdote.'
"'¡Dios te preserve, mi hija! ¡Dios te preserve de ese pecado!' agregó mi interlocutor, aparentemente atemorizado, '¡Amar a un hombre del mundo, un pecador, un miserable, un incrédulo, un infiel! ¿Por qué irías inmediatamente al infierno? El amor de un sacerdote es un amor sagrado, mientras que el de un hombre profano es una deshonra; la fe de un sacerdote emana de la que concede la santa Iglesia, mientras que la del profano es falsa—falsa como la vanidad del mundo. El sacerdote purifica sus sentimientos diariamente en comunión con el Espíritu Santo; el hombre del mundo, (si es que alguna vez conoce mínimamente el amor), pasa por los enlodados cruces de las calles día y noche.'
"'Pero es el corazón, así como la conciencia, el que me impulsa a huir de los sacerdotes', repliqué.
"'Bien, si no puedes amarme porque soy tu confesor, encontraré los medios para ayudarte a librarte de tus escrúpulos. Pondremos el nombre de Jesucristo delante de todas nuestras demostraciones de afecto, y así nuestro amor será una grata ofrenda al Señor, y ascenderá como fragante perfume al Cielo, como el humo del incienso del santuario. Dime, por ejemplo: "Te amo en Jesucristo; la última noche soñé contigo en Jesucristo"; y tendrás una conciencia tranquila, porque al hacer así santificarás cada rapto de tu amor.'
"Varias circunstancias no indicadas aquí, casualmente, me obligaron a estar en frecuente contacto con este sacerdote después, y, por eso, no doy su nombre."
"De un monje muy respetable, respetable tanto por su edad como por su carácter moral, averigüé qué significaba anteponer el nombre de Jesucristo a exclamaciones amorosas."
"'Ésta es', dijo él, 'una expresión usada por una secta horrible, y desafortunadamente muy numerosa, que, abusando así del nombre de nuestro Señor, permite a sus miembros el libertinaje más desenfrenado."
Y es mi triste deber decir, ante todo el mundo, que sé que largamente la mayor parte de los confesores en América, España, Francia, e Inglaterra, razonan y actúan exactamente como ese libertino sacerdote italiano.
¡Naciones cristianas! ¡Si pudieran conocer lo que sucederá a la virtud de sus bellas hijas si permiten a los encubiertos o públicos esclavos de Roma bajo el nombre de Ritualistas que restauren la confesión auricular, con qué tormenta de santa indignación derrotarían sus planes!
CAPÍTULO III.
EL CONFESIONARIO ES LA MODERNA SODOMA.
SI alguno quiere oír un discurso elocuente, que vaya donde el sacerdote Católico Romano está predicando sobre la institución divina de la confesión auricular. No hay asunto, quizás, por el cual los sacerdotes muestren tanto celo y seriedad, y del cual hablen tan frecuentemente. Porque esta institución es realmente la piedra angular de su estupendo poder; ésta es el secreto de su casi irresistible influencia. Que las personas abran sus ojos, hoy, a la verdad, y entiendan que la confesión auricular es uno de los más asombrosos engaños que Satanás ha inventado, para corromper y esclavizar al mundo; que las personas abandonen hoy al confesionario, y mañana el Romanismo caerá en el polvo. Los sacerdotes entienden esto muy bien; por ello sus constantes esfuerzos para engañar al pueblo sobre esa cuestión. Para alcanzar su objetivo, deben recurrir a la mentiras más burdas; las Escrituras son malinterpretadas; a los santos Padres, [n. de t.: también llamados Padres de la Iglesia, que eran maestros destacados de los primeros siglos del cristianismo], se les hace decir totalmente lo opuesto a lo que ellos siempre han pensado o escrito; y son inventados los más extraordinarios milagros e historias. Pero dos de los argumentos a los que más frecuentemente recurren, son los grandes y perpetuos milagros que Dios hace para mantener inmaculada la pureza del confesionario, y maravillosamente sellados sus secretos. Ellos hacen creer al pueblo que el voto de perpetua castidad cambia su naturaleza, los convierte en ángeles, y los pone por encima de las debilidades normales de los caídos hijos de Adán.
Osadamente, y con un rostro inmutable, cuando son interrogados sobre ese asunto, dicen que ellos poseen gracias especiales para permanecer puros y sin mancha en medio de los mayores peligros; que la Virgen María, a quien están consagrados, es su poderosa abogada para obtener de su Hijo aquella virtud sobrehumana de la castidad; para que lo que sería una causa de segura perdición para los hombres comunes, sea sin peligro y amenaza para un verdadero Hijo de María; y, con sorprendente estupidez, el pueblo acepta ser embaucado, cegado, y engañado por aquellas tonterías.
Pero ahora, que el mundo aprenda la verdad como es, de uno que conoce perfectamente todo adentro y afuera de las murallas de esa Moderna Babilonia. Aunque muchos, lo sé, no me creerán y dirán: "Esperamos que esté equivocado; es imposible que los sacerdotes de Roma resulten ser semejantes impostores; ellos pueden estar equivocados; pueden creer y repetir cosas que no son verdaderas, pero son honestos; no pueden ser engañadores tan descarados."
Sí; aunque sé que muchos difícilmente me creerán, yo debo decir la verdad.
Aquellos mismos hombres, quienes, hablan a la gente con palabras tan efusivas de la maravillosa manera en que son mantenidos puros, en medio de los peligros que los rodean, honestamente se sonrojan—y muchas veces lloran—cuando hablan entre ellos, (cuando están seguros de que nadie, excepto sacerdotes, les oyen). Ellos deploran su propia degradación moral con suma sinceridad y honestidad; piden a Dios y a los hombres, perdón por su inenarrable depravación.
Tengo aquí—en mis manos, y bajo mis ojos—unos de sus más destacados libros secretos, escrito, (o al menos aprobado), por uno de sus más grandes y mejores obispos y cardenales, el Cardenal de Bonald, Arzobispo de Lyons.
El libro está escrito sólo para el uso de los sacerdotes. Su título en francés es: "Examen de Conscience des Pretres", [Examen de Conciencia de los Sacerdotes]. En la página 34, leemos:
"¿He dejado a ciertas personas hacer las manifestaciones de sus pecados de tal forma que la imaginación, una vez tomada e impresionada por imágenes y representaciones, podría ser arrastrada en un largo camino de tentaciones y amargos pecados? Los sacerdotes no prestan suficiente atención a las continuas tentaciones causadas por oír las confesiones. El alma es gradualmente debilitada de tal forma que, finalmente, la virtud de la castidad es perdida para siempre".
He aquí el discurso de un sacerdote a otros sacerdotes, cuando supone que nadie más que sus hermanos pecadores como él le oyen. He aquí el honesto lenguaje de la verdad.
En la presencia de Dios aquellos sacerdotes reconocen que no tienen suficiente temor de aquellas constantes, (¡qué palabra—que reconocimiento—constantes!) tentaciones, y confiesan honestamente que estas tentaciones vienen de oír las confesiones de tantos pecados escandalosos. Aquí los sacerdotes reconocen honestamente que aquellas constantes tentaciones, finalmente, destruyen para siempre en ellos la santa virtud de la pureza.*
* Y remarco, que todos sus autores religiosos que han escrito sobre ese asunto mantienen el mismo lenguaje. Todos ellos hablan de aquellas continuas degradantes tentaciones; todos ellos lamentan los destructivos pecados que siguen a aquellas tentaciones; todos ellos ruegan a los sacerdotes que luchen con aquellas tentaciones y se arrepientan de aquellos pecados.
¡Ah! ¡quiera Dios que todas las honestas muchachas y mujeres que el maligno atrapa en las trampas de la confesión auricular, puedan oír los gritos de angustia de aquellos pobres sacerdotes a quienes han tentado—destruidos para siempre! ¡Quiera Dios que ellas puedan ver los torrentes de lágrimas derramadas por tantos sacerdotes, porque, por oír las confesiones, ellos han perdido para siempre la virtud de la pureza! Ellas entenderían que el confesionario es una trampa, un pozo de perdición, una Sodoma para el sacerdote; y serían conmocionadas con horror y vergüenza ante la idea de las continuas, vergonzosas, deshonestas y degradantes tentaciones con las que su confesor es atormentado día y noche; ellas se sonrojarían a causa de los vergonzosos pecados que han cometido sus confesores; llorarían por la irreparable pérdida de su pureza; prometerían ante Dios y los hombres que nunca más verían la casilla del confesionario; preferirían ser quemadas vivas, si les quedara algún sentimiento de honestidad y caridad, antes que consentir ser una causa de constantes tentaciones y condenables pecados para ese hombre.
¿Iría todavía esa respetable dama a confesarse a aquel hombre, si, después de su confesión, pudiera oírle lamentándose por las continuas, vergonzosas tentaciones que le asaltan día y noche, y por los graves pecados que ha cometido, a causa de lo que ella le ha confesado? ¡No! ¡mil veces, no!
¿Permitiría aquel honesto padre a su amada hija que todavía fuera a aquel hombre a confesarse, si pudiera oír sus gritos de angustia, y ver sus lágrimas fluyendo, porque el oír aquellas confesiones es la fuente de constantes, vergonzosas tentaciones y degradantes iniquidades?
¡Oh! quiera Dios que los honestos Romanistas de todo el mundo—porque hay millones, quienes, aunque engañados, son honestos—puedan ver lo que está sucediendo en el corazón, y la imaginación del pobre confesor cuando él está allí, rodeado por atractivas mujeres y tentadoras muchachas, hablándole desde la mañana hasta la noche sobre cosas que un hombre no puede oír sin caer. Entonces, aquella moderna pero gran impostura, llamada el Sacramento de la Penitencia, sería pronto finalizada.
Pero aquí, de nuevo, ¿quién no lamentará las consecuencias de la total perversidad de nuestra naturaleza humana? Aquellos mismísimos sacerdotes que, cuando están solos, ante la presencia de Dios, hablan tan directamente de las constantes tentaciones por las cuales son asaltados, y que tan sinceramente lloran por la irreparable pérdida de la virtud de su pureza, cuando piensan que nadie los oye, sin embargo, en público, con un rostro inmutable, niegan aquellas tentaciones. ¡Ellos lo increparán a usted indignadamente como un calumniador si dice algo que les haga suponer que usted teme por su pureza, cuando ellos oyen las confesiones de muchachas o mujeres casadas!
No hay uno solo de los autores Católicos Romanos, que han escrito sobre ese asunto para los sacerdotes, que no hayan deplorado sus innumerables y degradantes pecados contra la pureza, por causa de la confesión auricular; pero aquellos mismos hombres serán los primeros en tratar de probar exactamente lo contrario cuando escriben libros para el pueblo. No tengo palabras para expresar cual fue mi sorpresa cuando, por vez primera, vi que esta extraña duplicidad parecía ser una de las piedras fundamentales de mi Iglesia.
No fue mucho después de mi ordenación, cuando un sacerdote vino a confesarme las cosas más deplorables. Me dijo honestamente que no hubo una sola de las muchachas o de las mujeres casadas a quienes había confesado, que no habían sido una secreta causa de los más vergonzosos pecados, en pensamiento, deseos, o acciones; pero él lloraba tan amargamente por su degradación, su corazón parecía tan sinceramente quebrantado por causa de sus propias iniquidades, que no pude contenerme de mezclar mis lágrimas con las suyas; yo lloré con él, y le di el perdón por todos sus pecados, porque pensaba entonces que tenía la autoridad y el derecho para darlo.
Dos horas después, ese mismo sacerdote, que era un buen orador, estaba en el púlpito. ¡¡¡Su sermón era sobre "La Divinidad de la Confesión Auricular"; y, para probar que era una institución proveniente directamente de Cristo, dijo que el Hijo de Dios estaba realizando un constante milagro para fortalecer a sus sacerdotes, y para evitar que cayeran en pecados, a causa de lo que podrían haber oído en el confesionario!!!
Las diarias abominaciones, que son el resultado de la confesión auricular, son tan horribles y tan bien conocidas por los papas, los obispos, y los sacerdotes, que varias veces, se han hecho intentos públicos para disminuirlas castigando a los sacerdotes culpables; pero todos estos loables esfuerzos han fallado.
Uno de los más sobresalientes de esos esfuerzos fue hecho por Pío IV alrededor del año 1560. Él publicó una Bula, por la cual a todas las muchachas y mujeres casadas que habían sido seducidas a pecar por sus confesores, se les ordenaba denunciarlos; y un cierto número de altos oficiales de la Santa Inquisición fueron autorizados para tomar las declaraciones de las caídas penitentes. La cuestión, al principio, fue tratada en Sevilla, una de las principales ciudades de España. Cuando se publicó primeramente el edicto, el número de mujeres que se sintieron obligadas por su conciencia a ir y declarar contra sus padres confesores, fue tan grande, que aunque habían treinta notarios, y otros tantos inquisidores, para tomar las denuncias, ellos fueron incapaces de hacer el trabajo en el tiempo establecido. Se dieron treinta días más, pero los inquisidores fueron tan abrumados con las innumerables declaraciones, que fue dado otro período de tiempo de la misma extensión. Pero éste, nuevamente, resultó insuficiente. Finalmente, se encontró que el número de sacerdotes que habían destruido la pureza de sus penitentes era tan grande que era imposible castigarlos a todos. La investigación fue abandonada, y los confesores culpables quedaron sin castigo. Varios intentos de la misma naturaleza han sido probados por otros papas, pero con casi el mismo éxito
Pero si aquellos honestos intentos de parte de algunos papas bien intencionados, para castigar a los confesores que destruyen la pureza de las penitentes, han fallado en perturbar a los grupos culpables, aquellos son, en la bondadosa providencia de Dios, testigos infalibles para decir al mundo que la confesión auricular no es otra cosa que una trampa para el confesor y sus crédulos. ¡Sí, aquellas Bulas de los papas son un testimonio indiscutible de que la confesión auricular es la más poderosa invención del diablo para corromper el corazón, contaminar el cuerpo, y arruinar el alma del sacerdote y su penitente femenina!
CAPÍTULO IV.
CÓMO EL VOTO DEL CELIBATO DE LOS SACERDOTES ES ALIVIADO POR LA CONFESIÓN AURICULAR.
¿NO son los hechos los mejores argumentos? Bien, aquí está un hecho innegable, un hecho público, que está relacionado con otros mil hechos colaterales, para probar que la confesión auricular es la más poderosa máquina de desmoralización que el mundo jamás ha visto.
Alrededor del año 1830, estaba en Quebec un joven sacerdote de buen aspecto; él tenía una voz magnífica, y era bastante buen orador.* Por respeto a su familia, que es todavía numerosa y respetable, no daré su nombre: lo llamaré Rev. Sr. D_-. Habiendo sido invitado a predicar en una parroquia de Canadá, distante alrededor de 100 millas de Quebec, llamada Vercheres, también se le pidió que oyera las confesiones, durante algunos días de una especie de Novena (nueve días de avivamiento), que estaba aconteciendo en ese lugar. Entre sus penitentes estaba una hermosa muchacha joven, de alrededor de diecinueve años. Ella quería hacer una confesión general de todos sus pecados desde la temprana edad cuando empezó a tener inteligencia, y el confesor le concedió su petición. Dos veces, cada día, ella estaba allí, a los pies de su atractivo joven médico espiritual, diciéndole todos sus pensamientos, sus acciones, y sus deseos. A veces se destacaba por haber permanecido una hora entera en la casilla del confesionario, acusándose de todas sus fragilidades humanas. ¿Qué dijo? Sólo Dios lo sabe; pero lo que desde ese momento llegó a ser conocido por una gran parte de toda la población de Canadá es, que el confesor se enamoró de su bella penitente, y que ella se quemó con los mismos fuegos irresistibles por su confesor—como sucede tan frecuentemente.
*Él ha muerto hace mucho.
No fue una cuestión fácil para el sacerdote y la joven muchacha encontrarse en una entrevista tan completamente a solas como ambos querían; porque había demasiados ojos sobre ellos. Pero el confesor era un hombre de recursos. En el último día de la Novena, dijo a su amada penitente: "Ahora estoy por ir a Montreal; pero en tres días, tomaré el barco a vapor para volver a Quebec. Ese barco a vapor acostumbra detenerse aquí. Alrededor de las doce, a la noche, vete al muelle vestida como un hombre joven; pero no permitas que nadie conozca tu secreto. Tú abordarás el barco a vapor, donde no serás conocida, si tienes un poco de prudencia. Vendrás a Quebec, donde serás contratada como un sirviente para el cura, de quien yo soy el vicario. Nadie conocerá tu sexo excepto yo, y, allí, seremos felices juntos".
El cuarto día después de esto, hubo una gran desolación en la familia de la muchacha; porque había desaparecido repentinamente, y sus ropas habían sido encontradas en las orillas del Río San Lawrence. No había la menor duda en las mentes de todos los parientes y amigos, que la confesión general que ella había hecho, había trastornado enteramente su mente; y en un exceso de locura, se arrojó en las profundas y rápidas aguas del San Lawrence. Se hicieron muchas búsquedas para encontrar su cuerpo; pero, por supuesto, todo fue en vano. Se ofrecieron a Dios muchas oraciones públicas y privadas para ayudarla a escapar de las llamas del Purgatorio, donde podría estar condenada a sufrir por muchos años, y fue dado mucho dinero a los sacerdotes para celebrar misas cantadas, a fin de extinguir los fuegos de esa quemante prisión, donde todo Católico Romano cree que debe ir para ser purificado antes de entrar en las regiones de felicidad eterna.
No daré el nombre de la muchacha, aunque lo tengo, por compasión a su familia; la llamaré Geneva.
Bien, cuando el padre y la madre, los hermanos, las hermanas, y los amigos estaban derramando lágrimas por el triste fin de Geneva, ella estaba en la casa parroquial del rico Cura de Quebec, bien pagada, bien alimentada, y vestida—feliz y contenta con su amado confesor. Ella era sumamente pulcra, siempre servicial, y lista para correr y hacer lo que usted quisiera al mero pestañeo de su ojo. Su nuevo nombre era José, con el cual la nombraré ahora.
Muchas veces había visto al elegante José en la casa parroquial de Quebec, y admiraba su cortesía y buenos modales; aunque me parecía, a veces, que se veía demasiado como una muchacha, y que era demasiado distendido con el Rev. Sr. D_, y también con el Justo Rev. Obispo M_. Pero cada vez que me venía la idea de que José era una muchacha, me sentía indignado conmigo mismo.
El alto respeto que tenía por el Obispo Coadjutor, quien era también el Cura de Quebec, hacía casi imposible imaginar que él alguna vez permitiría a una bella muchacha que durmiera en la habitación contigua a la suya, y que le sirviera día y noche; porque el dormitorio de José estaba justo al lado de la del Coadjutor, quien, por varias dolencias físicas, (que no eran un secreto para nadie), necesitaba la ayuda de su sirviente varias veces durante la noche, así como durante el día.
Las cosas continuaron muy tranquilamente con José durante dos o tres años, en la casa del Obispo Coadjutor; pero finalmente, le pareció a mucha gente exterior, que José estaba tomando demasiados aires de confianza con los jóvenes vicarios, e incluso con el venerable Coadjutor. Varios de los ciudadanos de Quebec, que estaban yendo más frecuentemente que otros a la casa parroquial, estaban sorprendidos y conmocionados por la confianza de aquel sirviente con sus amos; él parecía a veces estar realmente en iguales términos con ellos, si no un poco por sobre ellos.
Un amigo íntimo del Obispo—un Católico Romano sumamente devoto —quien era mi pariente cercano, se encargó un día de decirle respetuosamente al Justo Rev. Obispo que sería prudente echar a ese insolente joven de su palacio—porque era objeto de fuertes y sumamente deplorables sospechas.
La posición del Justo Rev. Obispo y sus vicarios, fue, entonces, una no muy placentera. Evidentemente su barca había quedado a la deriva entre peligrosas rocas. Mantener a José entre ellos era imposible, después del amistoso consejo que había venido de tan alto lugar; y despedirlo no era menos peligroso; él sabía demasiado de las internas y secretas vidas de todos estos santos (?) célibes, para tratar con él como con cualquier otro sirviente normal. Con una sola palabra de sus labios podría destruirlos: ellos estaban como atados a sus pies con cuerdas, que, al principio, parecían hechas con dulces pasteles y helados, pero que repentinamente se habían vuelto ardientes cadenas de acero. Pasaron varios días de ansiedad, y muchas noches de insomnio sucedieron a las muy felices de tiempos mejores. ¿Pero que debía hacerse? Habían escollos levantando olas adelante, escollos a la derecha, a la izquierda, y en todos lados. Sin embargo, cuando todos, especialmente el venerable (?) Coadjutor, se sentían como criminales que esperan su sentencia, y cuando su horizonte parecía absolutamente rodeado sólo por oscuras y tormentosas nubes, repentinamente una feliz salida se presentó ante los preocupados marineros.
El cura de "Les Eboulements", el Rev. Sr. Clement, justo había venido a Quebec por algunos asuntos privados, y había elegido su alojamiento en la hospitalaria casa de su viejo amigo, el Justo Rev. _, Obispo Coadjutor. Ambos habían estado en relación muy estrecha por muchos años, y en muchas ocasiones habían sido de gran utilidad el uno con el otro. El Pontífice de la Iglesia de Canadá, esperando que su amigo quizás le ayudaría a salir de la terrible dificultad del momento, francamente le dijo todo acerca de José, y le preguntó lo que debía hacer bajo tan difíciles circunstancias.
"Mi Señor", dijo el cura de Les Eboulements,
"José es justo el sirviente que quiero. Págale bien, para que pueda permanecer como tu amigo, y para que sus labios puedan quedar sellados, y permite que lo lleve conmigo. Mi casera me dejó hace unas pocas semanas; estoy solo en mi casa parroquial con mi viejo sirviente, José es justo la persona que quiero".
Sería difícil expresar el júbilo del pobre Obispo y sus vicarios, cuando vieron esa pesada roca que tenían sobre sus cuellos así removida.
José, una vez instalado en la casa parroquial del piadoso (?) sacerdote de la parroquia de Le Eboulements, pronto se ganó el favor de todo el pueblo por sus buenos y encantadores modales, y cada feligrés felicitaba al cura por la elegancia de su nuevo sirviente. El sacerdote, por supuesto, conocía un poco más de esa elegancia que el resto del pueblo. Pasaron tres años muy tranquilamente. El sacerdote y su sirviente parecían estar en los más perfectos términos, La única cosa que arruinaba la felicidad de esa feliz pareja era que, de vez en cuando, alguno de los campesinos cuyos ojos eran más penetrantes que los de sus vecinos, parecían creer que la intimidad entre los dos estaba yendo un poco demasiado lejos, y que José realmente estaba teniendo en sus manos el cetro del pequeño reino sacerdotal. Nada podía hacerse sin su consejo; él estaba entrometido en todos los grandes y pequeños asuntos de la parroquia, y a veces el cura parecía ser más bien el sirviente antes que el amo en su propia casa y parroquia. Los que habían, al principio, hecho estos comentarios en privado, comenzaron, poco a poco, a transmitir sus opiniones a su vecino próximo, y éste al siguiente; de ese modo, al fin del tercer año, graves y serias sospechas comenzaron a difundirse de uno a otro de tal manera que los Marguilliers (una especie de Ancianos), creyeron apropiado decir al sacerdote que sería mejor para él echar a José en vez de mantenerlo más tiempo. Pero el viejo cura había pasado tantas felices horas con su fiel José que renunciar a él era tan duro como la muerte.
Él sabía, por confesión, que una muchacha en la vecindad estaba entregada a una inmencionable abominación, a la cual José también era adicto. Él acudió a ella y le propuso que se casara con José, y que él, (el sacerdote), les ayudaría a vivir cómodamente. Para vivir cerca de su buen amo, José también aceptó casarse con la muchacha. Ambas sabían bien lo que la otra era. Las proclamas de casamiento fueron publicadas durante tres domingos, tras lo cual el viejo cura bendijo el matrimonio de José con la muchacha de su feligrecía.
Ellas vivieron juntas como marido y mujer, en tal armonía que nadie podía sospechar la horrible depravación que estaba encubierta tras esa unión. José continuó, con su esposa, trabajando con frecuencia para su sacerdote, hasta que después de cierto tiempo ese sacerdote fue removido, y otro cura, llamado Tetreau, fue enviado en su lugar.
Este nuevo cura, sin saber absolutamente nada de ese misterio de iniquidad, también empleó a José y a su esposa, varias veces. Un día, cuando José estaba trabajando en la puerta de la casa parroquial en presencia de varias personas, un extraño arribó, y le preguntó si el Rev. Sr. Tetreau, el cura, estaba allí.
José respondió: "Sí, señor. Pero como usted parece ser un extraño, ¿me permitiría preguntarle de dónde viene?"
"Señor, es muy fácil satisfacerle. Vengo de Vercheres", contestó el extraño.
Tras la palabra "Vercheres", José se puso tan pálido que el extraño no pudo más que impresionarse con su repentino cambio de color.
Entonces, fijando sus ojos sobre José, exclamó: "¡Oh mi Dios! ¡Qué veo aquí! ¡Geneva! ¡Geneva! ¡Te reconozco, y aquí estás disfrazada como un hombre!"
"¡Querido tío!" (porque él era su tío), "¡por Dios!", exclamó ella, "¡no diré una palabra más!"
Pero era demasiado tarde. La gente, que estaba allí, había oído al tío y la sobrina. Sus secretas sospechas de largo tiempo, estaban bien fundadas—¡uno de sus antiguos sacerdotes había mantenido una muchacha bajo el disfraz de un hombre en su casa! ¡Y, para cegar más completamente a su pueblo, había casado a esa muchacha con otra, para tenerlas a ambas en su casa cuando quisiera, sin despertar ninguna sospecha!
Las noticias fueron casi tan rápido como el relámpago desde un extremo al otro de la parroquia, y se difundieron por todo el norte del país regado por el río San Lawrence.
Es más fácil imaginar que expresar los sentimientos de sorpresa y horror que llenaron a todos. Los jueces de paz trataron el asunto, José fue llevado ante el tribunal civil, que decidió que un médico fuera encargado para hacer una pericia, no post mortem, sino ante mortem. El ilustre Lateriere, quien fue llamado, e hizo la pericia adecuada, declaró que José era una muchacha; y los vínculos del matrimonio fueron disueltos legalmente.
Durante ese tiempo el honesto Rev. Sr. Tetreau, horrorizado, había enviado un mensaje urgente al Justo Reverendo Obispo Coadjutor, de Quebec, informándole que el joven hombre que había mantenido en su casa varios años, bajo el nombre de José, era una muchacha.
¿Qué iban a hacer ahora con la muchacha, después de que todo fue descubierto? Su presencia en Canadá comprometería para siempre a la santa (?) Iglesia de Roma. ¡Ella conocía demasiado bien como los sacerdotes, por medio del confesionario, seleccionan sus víctimas, y se ayudan con su compañía, a mantener sus solemnes votos de celibato! ¿Qué hubiera pasado con el respeto dado al sacerdote, si ella hubiera sido tomada de la mano e invitada a hablar valiente y osadamente ante el pueblo de Canadá?
El santo (?) Obispo y sus vicarios entendieron estas cosas muy bien.
Inmediatamente enviaron un hombre de confianza con £500, para decir a la muchacha que si permanecía en Canadá, podía ser enjuiciada y castigada severamente; que era para su bien que dejara el país, y emigrara a los Estados Unidos. Le ofrecieron las £500 si prometía irse y nunca volver.
Ella aceptó la oferta, cruzó las fronteras, y nunca volvió a Canadá, donde su triste historia es bien conocida por miles y miles.
Por la providencia de Dios fui invitado a predicar en esa parroquia poco después, y conocí estos hechos con precisión.
El Rev. Sr. Tetreau, bajo cuyo pastorado fue detectada esta gran iniquidad, desde ese tiempo comenzó a tener abiertos sus ojos a la horrible depravación de los sacerdotes de Roma por medio del confesionario.
Él lloró y se lamentó por su propia degradación en medio de esa moderna Sodoma. Nuestro misericordioso Dios miró con compasión hacia él, y le envió su gracia salvadora. No mucho después, envió al Obispo su renuncia a los errores y abominaciones del Romanismo.
Hoy él está trabajando en la viña del Señor con los Metodistas en la ciudad de Montreal, donde está presto para probar la exactitud de lo que digo.*
* Esto fue escrito en 1874. Ahora, en 1880, debo decir que el Rev. Sr. Tetreau murió en 1877, en la paz de Dios, en Montreal. Dos veces antes de su muerte echó a los sacerdotes de Roma, que habían ido a tratar de convencerle para hacer la paz con el Papa, llamándoles "Ayudantes de Satanás"—"Mensajeros del Maligno".
Que aquellos que tienen oídos para oír, y ojos para ver, entiendan, por este hecho, que las naciones paganas no han conocido una institución más corruptora que la Confesión Auricular.
CAPÍTULO V.
LA MUJER ALTAMENTE EDUCADA Y REFINADA EN EL CONFESIONARIO.—LO QUE LE SUCEDE DESPUÉS DE SU RENDICIÓN INCONDICIONAL—SU RUINA IRREPARABLE.
EL guerrero más diestro nunca ha debido mostrar tanta habilidad y tantas tretas de guerra; nunca tuvo que usar esfuerzos más tremendos para someter e invadir una ciudadela inexpugnable, que el confesor, quien quiere someter e invadir la ciudadela del autorespeto y la honestidad que Dios mismo ha construido alrededor del alma y el corazón de cada hija de Eva.
Pero, como el Papa quiere conquistar al mundo por medio de la mujer, es supremamente importante que la esclavice y degrade manteniéndola a sus pies como su banquillo, para que pueda ser un instrumento pasivo para el cumplimiento de su extenso y profundo plan.
A fin de dominar perfectamente a las mujeres en los altos círculos sociales, el Papa ordena a cada confesor a que aprenda la más complicada y perfecta estrategia. Él debe estudiar un gran número de tratados sobre el arte de persuadir al bello sexo para que le confiese directamente, claramente, y en detalle, todo pensamiento, todo secreto deseo, palabra, y obra, exactamente como ocurrieron.
Y ese arte es considerado tan importante y tan dificultoso que todos los teólogos de Roma lo llaman "el arte de los artes".
Dens, San Liguori Chevassu, el autor de "El Espejo del Clero", Debreyne, y una multitud de autores demasiado numerosa para mencionar, han dado las reglas inquisidoras y científicas de ese secreto arte.
Todos ellos coinciden en declarar que es un arte sumamente difícil y peligroso; todos ellos reconocen que el menor error de juicio, la menor imprudencia o temeridad, cuando se invade la inexpugnable ciudadela, trae la segura muerte, (espiritual, por supuesto), para el confesor y la penitente.
Al confesor se le enseña a dar los primeros pasos hacia la ciudadela con suma cautela, para que su penitente femenina no pueda sospechar al principio, lo que él quiere que le revele; porque eso generalmente provocaría que ella cerrara para siempre la puerta de la fortaleza contra él. Después de avanzar los primeros pasos, se le aconseja que retroceda varios pasos, y que se ponga en una especie de emboscada espiritual, para ver el efecto de su primer avance. Si hay alguna perspectiva de éxito, entonces es dada la palabra "¡adelante!", y una posición más avanzada de la ciudadela debe ser tanteada e invadida, si fuera posible. De esa manera, poco a poco, todo el lugar es bien rodeado, tan bien estropeado, desnudado y desmantelado, que cualquier otra resistencia parece imposible para el alma rebelde.
Entonces, se ordena la última carga, el asalto final es hecho; y si Dios no realiza un verdadero milagro para salvar esa alma, las últimas paredes se desmoronan, las puertas son derribadas; entonces el confesor hace una triunfante entrada en el lugar; el mismo corazón, el alma, la conciencia, y la inteligencia son conquistados.
Una vez que son los amos del lugar, los sacerdotes visitan todos sus más secretos recovecos y rincones; curiosean en sus más sagradas habitaciones. El lugar conquistado está total y absolutamente en sus manos; él es el amo supremo; porque la rendición ha sido incondicional. El confesor se ha hecho el único infalible soberano en el lugar conquistado—es más, él se ha hecho su único Dios—porque en el nombre de Dios lo ha asediado, invadido y conquistado; en el nombre de Dios, de aquí en adelante, hablará y será obedecido.
Las palabras humanas no pueden transmitir adecuadamente una idea de la ruina irreparable que sigue a la exitosa invasión y la incondicional rendición de esa, alguna vez, noble fortaleza. Cuanto más tiempo y más fuerte ha sido la resistencia, más terrible y completa es la destrucción de su belleza y fuerza; cuanto más noble ha sido la lucha, más irreparables son las ruinas y las pérdidas. Así como cuanto más alto y fuerte es construido el dique para detener la corriente de las rápidas y profundas aguas del río, más terrible serán los desastres que siguen a su destrucción; así es con aquella noble alma. Un poderoso dique ha sido construido por la misma mano de Dios, llamado autorespeto y pudor femenino, para guardarla de las contaminaciones de este mundo pecador; pero el día que el sacerdote de Roma triunfa, después de muchos esfuerzos, en destruirlo, el alma es arrastrada por un poder irresistible a insondables abismos de iniquidad. Entonces es que la una vez respetada dama consentirá en oír, sin avergonzarse, cosas por las cuales la mujer más degradada cerraría indignada sus oídos. Entonces es que ella habla libremente con su confesor sobre asuntos, que por reimprimirlos un impresor en Inglaterra ha sido enviado recientemente a la cárcel.
Al principio, a pesar de ella misma, pero pronto con un verdadero placer sensual, aquel ángel caído, cuando está solo, pensará en lo que ha oído, y lo que ha dicho en la casilla del confesionario. Luego, a pesar de ella misma, los más viles pensamientos, al principio llenarán irresistiblemente su mente; y pronto los pensamientos engendrarán tentaciones y pecados. Pero aquellas viles tentaciones y pecados, que la habrían llenado con horror y pesar antes de su entera rendición en las manos del enemigo, engendran muy diferentes sentimientos, ahora que no se posee y no se guía más a sí misma. La convicción de sus pecados no está más conectada con la idea de un Dios, infinitamente santo y justo, a quien ella debe servir y temer. La convicción de sus pecados ahora está inmediatamente conectada con la idea de un hombre con quien tendrá que hablar, y que fácilmente hará todo justo y puro en su alma por su absolución.
Cuando llega el día para ir a confesarse, en vez de estar triste, inquieta y vergonzosa, como acostumbraba a estar en el pasado, ella se siente complacida y gozosa por tener una nueva oportunidad de conversar sobre aquellos temas sin ser impropio o pecaminoso para sí misma; porque ahora está totalmente convencida de que no hay impropiedad, ni vergüenza, ni pecado; es más, ella cree, o trata de creer, que es una cosa buena, honesta, Cristiana, y piadosa conversar con su sacerdote sobre esos asuntos.
Sus horas más felices son cuando está a los pies de aquel médico espiritual, mostrándole todas las recientes heridas de su alma, y explicando todas sus constantes tentaciones, sus malos pensamientos, sus más íntimos secretos deseos y pecados.
Es entonces cuando los secretos más sagrados de la vida matrimonial son revelados; es entonces cuando las misteriosas y preciosas perlas que Dios ha dado como una corona de misericordia a aquellos que ha hecho un cuerpo, un corazón y alma, por los benditos lazos de una unión Cristiana, son arrojadas a manos llenas a los cerdos. La bella penitente y el Padre Confesor pasan horas enteras hablando con suma libertad, sobre temas que la clasificarían entre las mujeres más libertinas y perdidas, si esto sólo fuera sospechado por sus amigos y parientes. Una sola palabra de aquellas conversaciones íntimas sería seguida por un acta de divorcio de parte de su marido si estas fueran conocidas por él.
Pero el traicionado marido nada sabe de los oscuros misterios de la confesión auricular; el padre engañado nada sospecha; una nube del infierno ha oscurecido la inteligencia a ambos, y les ha cegado. Por el contrario, esposos y padres, amigos y parientes, se sienten reconfortados y complacidos con el conmovedor espectáculo de la piedad de la Señora y la Señorita _. En el pueblo, así como en la ciudad, todos tienen una palabra de alabanza para ellas. ¡La Señora _ es vista tan a menudo humildemente postrada a los pies, o al lado, de su confesor; la Señorita _ permanece tanto tiempo en la casilla del confesionario; ellas reciben la santa comunión tan frecuentemente; ellas hablan tan elocuentemente y tan frecuentemente de la admirable piedad, modestia, santidad, paciencia y caridad, de su incomparable Padre espiritual!
Todos las felicitan por su nueva y ejemplar vida, y ellas aceptan el cumplido con suma humildad, atribuyendo su rápido progreso en las virtudes Cristianas a la santidad de su confesor. Él es un hombre tan espiritual; ¿quién no podría hacer rápidos avances bajo una guía tan santa?
Cuando más constantes son las tentaciones, más abruman al alma los secretos pecados, y más aires de paz y santidad se aparentan. Cuando más impuras son las secretas emanaciones del corazón, la bella y refinada penitente más se rodea por una atmósfera de los más fragantes perfumes de una piedad fingida. Cuando más corrompido está el interior del sepulcro, más brillante y blanco se mantendrá el exterior.
Entonces, a menos que Dios realice un milagro para prevenirlo, la ruina de aquella alma está sellada. ¡Ella ha bebido de la venenosa copa llenada por la "madre de las rameras", ella ha encontrado el vino de su prostitución dulce! De ahora en adelante se deleitará en sus orgías espirituales y secretas.
Su santo (?) confesor le ha dicho que no hay impropiedad, vergüenza, ni pecado, en esa copa. El Papa ha escrito sacrílegamente la palabra "Vida" sobre esa copa de "Muerte". ¡Ella ha creído al Papa; el terrible misterio de iniquidad está completado!
"Ya está obrando el misterio de iniquidad; cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira; para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad." (2 Tesalonicenses. ii. 7-12).
Sí; el día que la rica y bien educada dama renuncia a su autorespeto, y rinde incondicionalmente la ciudadela de pudor femenino ante las manos de un hombre, cualquiera sea su nombre o sus títulos, para que él pueda hacerle las preguntas de la más vil especie, que ella debe contestar, es descarriada y degradada, igual que si fuera la más humilde y pobre muchacha sirviente.
Yo digo intencionalmente "la rica y bien educada mujer", porque sé que hay una opinión predominante de que la posición social de su clase la pone por sobre las influencias corruptoras del confesionario, como si estuviera fuera del alcance de las miserias comunes de nuestra pobre caída y pecaminosa naturaleza pecaminosa.
En la medida que la bien educada dama hace uso de sus talentos para defender la ciudadela de su autorespeto femenino ante el oponente—en la medida que mantiene estrictamente cerrada la puerta de su corazón ante su mortal enemigo—ella está segura.
Pero que nadie olvide esto: ella está segura solamente en la medida que no se rinda. Cuando el enemigo es una vez amo del lugar, repito enfáticamente, las ruinosas consecuencias son tan grandes, si no mayores, y más irreparables que en las clases más bajas de la sociedad. Arroje un pedazo de precioso oro en el lodo, y dígame si no se hundirá más profundo que un pedazo de madera podrida.
¿Qué mujer podía ser más noble, más pura, y más fuerte que Eva cuando surgió de las manos de su divino Creador? ¡Pero cuán rápidamente cayó cuando prestó oídos a la seductora voz del tentador! ¡Cuán irreparable fue su ruina cuando complacientemente miró al fruto prohibido, y creyó la voz mentirosa que le dijo que no había pecado en comerlo!
Solemnemente, en la presencia del gran Dios, quien en breve, me juzgará, doy mi testimonio sobre este grave asunto. Después de 25 años de experiencia en el confesionario, declaro que el mismo confesor encuentra peligros más terribles cuando escucha las confesiones de damas refinadas y altamente educadas, que cuando escucha a aquellas penitentes de las clases más humildes.
Solemnemente testifico que la dama bien educada, cuando se ha rendido una vez al poder de su confesor, llega a ser por lo menos igual de vulnerable a las flechas del enemigo que la más pobre y menos educada. Es más, debo decir que, una vez en el descendente camino de perdición, la dama de elevada crianza corre de cabeza al foso con una rapidez más deplorable que su hermana más humilde.
Todo Canadá es testigo de que hace unos pocos años, sucedió entre los más altos rangos sociales que el Gran Vicario Superior del colegio de Montreal, estaba eligiendo sus víctimas, cuando el clamor público de indignación y vergüenza forzó al Obispo a enviarlo de regreso a Europa, donde, poco después, murió. ¿No fue entre las más altas clases sociales que un superior del Seminario de Quebec estaba destruyendo almas, cuando fue detectado, y forzado durante una noche oscura, a huir y a esconderse detrás de las murallas del Monasterio Trapense de Iowa?
Muchos serían los grandes tomos que tendría para escribir, si publicara todo lo que mis veinticinco años de experiencia en el confesionario me han enseñado sobre la inexpresable corrupción secreta de la mayor parte de las así llamadas damas respetables, quienes se han rendido incondicionalmente en las manos de sus santos (?) confesores. Pero el siguiente hecho será suficiente para aquellos que tienen ojos para ver, oídos para oír, y una inteligencia para entender:
En uno de los más hermosos y prósperos pueblos junto al Río San Lawrence, vivía un rico comerciante. Él era joven, y su matrimonio con una sumamente encantadora, rica y dotada dama lo había hecho uno de los hombres más felices de la tierra.
Unos pocos años después de su casamiento, el Obispo destinó a aquel pueblo a un joven sacerdote, realmente admirable por su elocuencia, celo, y amables cualidades; y el comerciante y el sacerdote pronto se conectaron por lazos de la más sincera amistad.
La joven y completa esposa del comerciante pronto se convirtió en la mujer modelo del lugar bajo la dirección de su nuevo confesor.
Muchas y largas eran las horas que ella acostumbraba a pasar junto a su padre espiritual para ser purificada y esclarecida por sus piadosos consejos. Ella pronto fue vista a la cabeza de los pocos que tenían el privilegio de recibir la santa comunión una vez por semana. El esposo que era un buen Católico Romano, bendijo a Dios y a la Virgen María, porque tenía el privilegio de vivir con semejante ángel de piedad.
Nadie tuvo la mínima sospecha de lo que estaba sucediendo bajo aquel santo y blanco manto de la más exaltada piedad. Nadie excepto Dios y sus ángeles, podía oír las preguntas hechas por el sacerdote a su bella penitente, y las respuestas dadas durante las largas horas de conversación privada en la casilla del confesionario. ¡Nadie excepto Dios podía ver los fuegos infernales que estaban devorando los corazones del confesor y su víctima! Por casi un año, el joven sacerdote y su paciente espiritual disfrutaron, en aquellas conversaciones íntimas y secretas, todos los placeres que los amantes sienten cuando pueden hablar libremente el uno al otro de sus secretos pensamientos y de su amor.
Pero esto no era suficiente para ellos. Ambos querían algo más real; aunque las dificultades eran grandes, y parecían insuperables. El sacerdote tenía a su madre y su hermana con él, cuyos ojos eran demasiado astutos como para permitirle invitar a la dama a su propia casa para algún propósito criminal, y el joven esposo no tenía negocios, a una distancia, que pudieran mantenerlo el tiempo suficiente fuera de su feliz hogar como para permitirle al confesor del Papa que lograra sus diabólicos deseos.
Pero cuando una pobre caída hija de Eva tiene resuelto hacer una cosa, pronto encuentra los medios, particularmente si una educación elevada fue añadida a su sagacidad natural.
Y en este caso, como en muchos otros de naturaleza similar que me han sido revelados, ella pronto descubrió como lograr su objetivo sin comprometerse a sí misma o a su santo (?) confesor. Un plan fue pronto encontrado y entusiatamente acordado; y ambos esperaron pacientemente su oportunidad.
"¿Por qué no has ido a misa hoy y no has recibido la santa comunión, mi querida?" dijo el esposo. "Yo había ordenado al sirviente que preparara al caballo en el carruaje ligero para ti, como es usual."
"No estoy muy bien, mi amado; he pasado una noche de insomnio por un dolor de cabeza."
"Haré llamar al médico", contestó el esposo.
"Sí, mi querido, haz llamar al médico—quizás me hará bien."
Una hora después llegó el médico, y encontró a su bella paciente un poco afiebrada, declaró que no había nada serio, y que ella pronto estaría bien. Le dio un pequeño polvo, para ser tomado tres veces al día, y se fue; pero a las nueve de la noche, ella se quejaba de un gran dolor en el pecho, y pronto se desmayó y cayó al suelo.
El doctor fue otra vez inmediatamente buscado, pero no estaba en su casa; tomó alrededor de media hora antes de que pudiera venir. Cuando llegó, la alarmante crisis había acabado—ella estaba sentada en un sillón, con algunas mujeres vecinas, que estaban aplicándole agua fría y vinagre a su frente.
El médico estaba realmente con dudas para decir la causa de una enfermedad tan repentina. Finalmente, dijo que podría ser un ataque de "ver solitaire", (lombriz solitaria). Afirmó que esto no era peligroso; que sabía como curarla. Ordenó que se ingiriera algún nuevo polvo, y se fue, después de haber prometido regresar al día siguiente. Media hora después, ella comenzó a quejarse de un dolor sumamente terrible en su pecho, y se desmayó de nuevo; pero antes de hacerlo, dijo a su esposo:
"Mi querido, tú vez que el médico no entiende absolutamente nada de la naturaleza de mi enfermedad. No tengo la más mínima confianza en él, porque siento que sus polvos me empeoran. No quiero verle más. Sufro más de lo que supones, mi amado; y si no hay un cambio pronto, para mañana puedo estar muerta. Él único médico que quiero es nuestro santo confesor, por favor date prisa para ir a traerlo. Quiero hacer una confesión general, y recibir el santo viáticum (la comunión) y la extremaunción antes de ponerme peor."
Fuera de sí por la ansiedad, el perturbado esposo ordenó que fuera preparado el caballo para el carruaje ligero, e hizo que le acompañara su sirviente sobre el lomo del caballo, para hacer sonar la campana, mientras su pastor llevaba "el buen dios", (Le Bon Dieu), [la hostia], a su querida esposa enferma.
Encontró al sacerdote leyendo piadosamente su breviarium (su libro de oraciones diarias), y admiró la caridad y prontitud con que su buen pastor, en esa noche oscura y helada, estaba listo para dejar su cálida y confortable casa parroquial ante la primer solicitud de ayuda de la enferma. En menos de una hora, el esposo había llevado al sacerdote con "el buen dios" desde la iglesia hasta la habitación de su esposa.
A lo largo del camino, el sirviente había hecho sonar una gran campana de mano, para despertar a los campesinos dormidos, quienes, ante el sonido, debían saltar, medio desnudos, fuera de sus camas, y adorar, arrodillados, con sus rostros abatidos en el suelo, "al buen dios" que estaba siendo llevado a la enferma por el santo (?) sacerdote.
Al llegar, el confesor, con toda la apariencia de sincera piedad, depositó "el buen dios" (Le Bon Dieu) sobre una mesa ricamente preparada para una ocasión tan solemne, y, acercándose a la cama, inclinó su cabeza hacia su penitente, y le preguntó cómo se sentía.
Ella le respondió: "Estoy muy enferma, quiero hacer una confesión general antes de morir."
Hablando a su esposo, le dijo, con una voz tenue: "Por favor, mi querido, di a mis amigos que se retiren de la habitación, para que no pueda ser distraída cuando haga lo que puede ser mi última confesión."
El esposo requirió respetuosamente a los amigos que dejaran la habitación con él, y cerró la puerta, para que el santo confesor pudiera estar solo con su penitente durante su confesión general.
Uno de los planes más diabólicas, bajo el pretexto de la confesión auricular, había resultado perfectamente. La madre de las rameras, la gran encantadora de las almas, cuya sede está en la ciudad de las "siete colinas", tenía allí, su sacerdote para traer vergüenza, desgracia, y maldición, bajo la máscara del Cristianismo.
El destructor de almas, cuya obra maestra es la confesión auricular, tenía allí, por millonésima vez, una nueva oportunidad de insultar al Dios de la pureza por medio de una de las acciones más criminales que las oscuras sombras de la noche pueden ocultar.
Pero pongamos un velo sobre las abominaciones de esa hora de iniquidad, y dejemos al infierno sus oscuros secretos.
Después de haber consumado la ruina de su víctima y de haber abusado de la manera más cruel y sacrílega de la confianza de su amigo, el joven sacerdote abrió la puerta de la habitación y dijo, con un aire santurrón: "Ahora pueden entrar a orar conmigo, mientras doy el último sacramento a nuestra querida hermana enferma."
Ellos entraron; "el buen dios" (Le Bon Dieu) fue dado a la mujer; y el esposo, lleno de gratitud por la considerada atención de su sacerdote, lo llevó a su casa parroquial, y le agradeció muy sinceramente por haber ido a visitar tan amablemente a su esposa en una noche tan helada.
Diez años más tarde fui llamado a predicar un retiro, (una especie de avivamiento) en esa misma parroquia. Esa dama, entonces una absoluta extraña para mí, vino a mi casilla del confesionario y me confesó aquellos detalles como los doy ahora. Ella parecía estar realmente arrepentida, y le di la absolución y el perdón total de sus pecados, como mi Iglesia me dijo que hiciera. En el último día del avivamiento, el comerciante me invitó a una gran cena. Fue entonces que llegué a conocer quien había sido mi penitente. ¡No debo olvidar mencionar que ella me había confesado que, de sus cuatro hijos, los tres últimos pertenecían a su confesor! Él había perdido a su madre, y, habiéndose casado su hermana, su casa parroquial había llegado a ser más accesible a sus bellas penitentes, muchas de las cuales se aprovecharon de esa oportunidad para practicar las lecciones que habían aprendido en el confesionario. El sacerdote había sido trasladado a una posición superior, donde, más que nunca, disfrutó la confianza de sus superiores, el respeto del pueblo, y el amor de sus penitentes femeninas.
Nunca en mi vida me sentí tan avergonzado como cuando estuve en la mesa de aquel hombre tan cruelmente victimizado. Apenas comenzamos a tomar nuestra cena cuando me preguntó si había conocido al anterior pastor de ellos, el amable Rev. Sr. _.
Le contesté: "Sí, señor, lo conozco."
"¿No es él un sacerdote sumamente cabal?"
"Sí, señor, él es un hombre sumamente cabal", le contesté.
"¿Por qué es?", replicó el buen comerciante, "¿que el Obispo lo ha quitado de entre nosotros? Él estaba haciendo tanto bien aquí; había ganado tan merecidamente la confianza de todos por su piedad y sus corteses modales que hicimos todos los esfuerzos para mantenerlo con nosotros. Yo mismo redacté una petición, que firmó todo el pueblo, para inducir al Obispo para que le permitiera permanecer en nuestro medio; pero fue en vano. Su señoría nos respondió que lo quería para un lugar más importante, por causa de su rara habilidad, y debimos ceder. Su celo y consagración no conocían límites; en las noches más oscuras y tormentosas siempre estaba listo para venir al primer llamado del enfermo; nunca olvidaré cuan rápida y animadamente respondió a mi solicitud, hace unos pocos años, yo fui, en una de nuestras noches más frías, a requerirle que visitara a mi esposa, quien estaba muy enferma."
En esta etapa de la conversación, debo confesar que casi me reí abiertamente. La gratitud de ese pobre crédulo del confesionario con el sacerdote que había traído vergüenza y destrucción a su hogar, y la idea de ese mismo hombre yendo a llevar a su casa al corruptor de su propia esposa, me parecía tan ridícula que por un momento, debí hacer un esfuerzo sobrehumano para controlarme.
Pero pronto fui traído a mi mejor juicio por la vergüenza que sentí ante la idea de la inenarrable degradación y la secreta infamia del clero del cual yo era un miembro. En ese momento, cientos de casos de similar, si no de mayor, depravación, que me habían sido revelados por medio del confesionario, vinieron a mi mente, y me angustiaron y disgustaron tanto que mi lengua estaba casi paralizada.
Después de la comida, el comerciante pidió a su señora que llamara a los niños para que pudiera verlos, y no pude sino admirar la belleza de ellos. Pero no necesito decir que el placer de ver aquellos entrañables y preciosos pequeños fue muy arruinado por el secreto, aunque seguro, conocimiento que tenía, de que los tres más jóvenes eran los frutos de la inenarrable depravación de la confesión auricular en las clases más altas de la sociedad.
CAPÍTULO VI.
LA CONFESIÓN AURICULAR DESTRUYE TODOS LOS SAGRADOS VÍNCULOS DEL MATRIMONIO Y DE LA SOCIEDAD HUMANA.
¿Permitiría el banquero a su sacerdote que abriera, cuando está solo, la caja fuerte de su banco, que manipulara sus papeles, y curioseara en los más secretos detalles de sus negocios bancarios?
¡No! Seguro que no.
¿Cómo es entonces, que ese mismo banquero permite a ese sacerdote que abra el corazón de su esposa, manipule su alma, y curiosee en las habitaciones más sagradas de sus más íntimos y secretos pensamientos?
¿¡No son el corazón, el alma, la pureza, y el autorespeto de su esposa tesoros tan grandes y preciosos como la seguridad de su banco!? ¿No son los riesgos y los peligros de las tentaciones, imprudencias e indiscreciones, muchos más grandes y más irreparables en el segundo caso que en el primero?
¿Permitiría el joyero o el orfebre que su sacerdote venga, cuando deseara, y manipulara los ricos artículos de su tienda, que registrara de arriba abajo el escritorio donde es depositado el dinero, y que jugara con éste como le plazca?
¡No! Seguro que no.
¿Pero no son el corazón, el alma, y la pureza de su querida esposa e hija mil veces más valiosos que sus piedras preciosas, o sus mercancías de plata y oro? ¿No son los peligros de tentación y falta de tacto, para el sacerdote, más formidables e irresistibles en el segundo caso que en el primero?
¿Permitiría el dueño de caballos que su sacerdote tomara sus caballos más valiosos y difíciles de manejar, cuando él deseara, y los condujera solo, sin ninguna otra consideración y seguridad que la prudencia de su sacerdote?
¡No! Seguro que no.
Ese dueño de caballos sabe que sería arruinado pronto si hiciera así. Cualquiera pudiera ser su confianza en la discreción, honestidad, y prudencia de su sacerdote, él nunca llevará tan lejos su confianza como para darle el control incondicional de los nobles y briosos animales que son la gloria de sus establos y el sostén de su familia.
¿Cómo puede entonces, el mismo hombre confiar la entera y absoluta dirección de su esposa y sus queridas hijas al control de aquel, a quien no confiaría sus caballos?
¿No son su esposa e hijas tan preciosas para él como aquellos caballos? ¿No hay mayores peligros de falta de tacto, malos manejos, errores irreparables y fatales de parte del sacerdote, tratando solo con su esposa e hijas, que cuando conduce caballos? Ningún acto de insensatez, depravación moral, y carencia de sentido común puede igualar al permiso dado por un hombre a su esposa para ir y confesarse con el sacerdote.
¡Ese día, él renuncia a la noble—yo casi dije divina—dignidad de marido; porque es de parte de Dios que la posee; su corona es perdida para siempre, su autoridad quebrantada!
¿Qué haría usted a alguno que fuera lo bastante ruin como para espiar o escuchar a través del ojo de la cerradura de su puerta con el fin de oír o ver algo que fuera dicho o hecho adentro? ¿Mostraría usted tan poco autorespeto como para tolerar semejante indiscreción? ¿No tomaría más bien un látigo o un bastón, y echaría al villano? ¿Incluso no pondría en peligro su vida para librarse de su insolente curiosidad?
¿Pero qué es el confesionario? sino el ojo de la cerradura de su casa y de su propia habitación, a través del cual el sacerdote puede oír y ver sus más secretas palabras y acciones; no, es más, conocer sus más íntimos pensamientos y aspiraciones.
¿Son ustedes dignos del nombre de hombres cuando se someten a tan maliciosa e insultante inquisición? ¿Merecen el nombre de hombres, quienes aceptan dar lugar a tan innoble ofensa y humillación?
"El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia". "Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo." (Efesios v). Si estas solemnes palabras son los verdaderos oráculos de la sabiduría divina, ¿no es el marido designado divinamente el único orientador, consejero, y ayuda de su esposa, exactamente como Cristo es el único orientador, consejero, y ayuda de su Iglesia?
Si el Apóstol no era un impostor cuando dijo que la esposa es para su marido lo que el cuerpo es para la cabeza, y que el marido es para su esposa lo que la cabeza es para el cuerpo: ¿no es el marido designado por Dios para ser la luz y la guía de su esposa? ¿No es su deber, así como su privilegio y gloria, consolarla en sus aflicciones, fortalecerla en sus horas de debilidad, sostenerla de pie cuando está en peligro de desmayar, y animarla cuando está en los escarpados y empinados caminos de la vida?
Si Cristo no ha venido para engañar al mundo por medio de su Apóstol, ¿no debe la esposa acudir a su marido para recibir consejo? ¿No debe ella esperar de él, y de él solo, después de Dios, la luz que ella quiere y el consuelo del que está necesitada? ¿No es a su marido, y a él solo, después de Dios, a quién ella debe recurrir por socorro en sus días de prueba? ¿No es bajo su único liderazgo que ella debe luchar la batalla de la vida y vencer? ¿No es este mutuo y cotidiano compartir de las ansiedades de la vida, este constante apoyarse en el campo de batalla, y esta recíproca y mutua protección y ayuda renovada en cada hora del día, lo que forma, bajo los ojos y por la misericordia de Dios, los más santos y puros encantos de la vida en matrimonio? ¿No es esa confianza sin reservas unos con otros lo que mantiene juntos a aquellos eslabones de oro del amor Cristiano que los hace felices en el mismo centro de las pruebas de la vida? ¿No es solamente por medio de esta confianza mutua que ellos son uno como Dios quiere que sean uno? ¿No es en esta unidad de pensamientos, temores y esperanzas, alegría y amor, que viene de Dios, que ellos pueden cruzar con ánimo el espinoso valle, y alcanzar sin ningún daño la tierra Prometida?
¡El Evangelio dice que el marido es a su esposa lo que Cristo es a su Iglesia! ¿No es, entonces, una sumamente sacrílega iniquidad para una esposa recurrir a otro antes que a su propio marido para obtener tal consejo, sabiduría, fortaleza, y vida, como él está autorizado, capacitado, y listo para ofrecer? Así como ningún otro hombre tiene el derecho al amor de ella, así ningún otro hombre tiene derecho alguno a su absoluta confianza. Así como ella se hace una adúltera el día que da su cuerpo a otro hombre, ¿es ella menos adúltera el día que da su confianza y encomienda su alma a un extraño? El adulterio del corazón y el alma no es menos criminal que el adulterio del cuerpo; y cada vez que la esposa va a los pies del sacerdote para confesarse, ¿no se hace culpable de esa iniquidad?
En la Iglesia de Roma, por medio del confesionario, el sacerdote es mucho más el marido de la esposa que el hombre con el que se casó al pie del altar. El sacerdote tiene la mejor parte de la esposa. Él tiene la médula, cuando el marido tiene los huesos. Él tiene el jugo de la naranja, el marido la cáscara. Él tiene el alma y el corazón, el marido el esqueleto. Él tiene la miel, el marido el panal vacío. Él tiene la suculenta ostra, el marido el caparazón seco. Así como el alma es más elevada que el cuerpo, tanto más altos son los poderes y privilegios del sacerdote que los poderes y privilegios del marido en la mente de la esposa penitente. Como el marido es el señor del cuerpo que alimenta, así el sacerdote es el señor del alma y el corazón, que también alimenta. La esposa, entonces, tiene dos señores y amos, a quienes debe amar, respetar y obedecer. ¿No dará ella la mejor parte de su amor, respeto y sumisión a uno que, ante su mente, está mucho más arriba que el otro como los cielos están por encima de la tierra? Pero como ella no puede servir a dos amos a la vez, ¿no será el amo que la prepara y capacita para una vida eterna de gloria, ciertamente el objeto de su constante, real, y más ardiente amor, gratitud, y respeto, cuando el terrenal y pecador hombre con quien ella está casada, tendrá solamente la apariencia y las migajas de aquellos sentimientos? ¿Ella naturalmente e instintivamente no servirá, amará, respetará, y obedecerá, como señor y maestro, al piadoso hombre, cuyo yugo es tan liviano, tan santo, tan divino, antes que al hombre carnal, cuyas imperfecciones humanas son para ella una fuente de pruebas y sufrimientos diarios?
En la Iglesia de Roma, los pensamientos y deseos, los secretos gozos y temores del alma, la misma vida de la esposa, son cosas selladas para el marido. Él no tiene el derecho a mirar dentro del santuario del corazón de ella; él no tiene el remedio para aplicar al alma; él no tiene la misión de Dios para aconsejarla en las oscuras horas de sus ansiedades; él no tiene el bálsamo para aplicar a las sangrantes heridas, tan frecuentemente recibidas en las batallas diarias de la vida; él debe permanecer como un perfecto extraño en su propia casa.
La esposa, esperando nada de su marido, no tiene revelación para hacerle, favor para pedirle, ni deuda de gratitud que pagar. No, ella cierra todas las avenidas de su alma, todas las puertas y ventanas de su corazón, contra su marido. El sacerdote, y sólo el sacerdote, tiene un derecho a su total confianza; a él, y sólo a él, irá ella y revelará todos sus secretos, mostrará todas sus heridas; a él, y sólo a él, ella dirigirá su mente, su corazón y alma, en la hora de preocupación y ansiedad; de él y sólo de él, pedirá y esperará la luz y el consuelo que necesita. Todos los días, más y más, su marido se hará un extraño para ella, si no se hace una verdadera molestia, y un obstáculo a su felicidad y paz.
Sí, a través del confesionario, la Iglesia de Roma ha cavado un abismo insondable, entre el corazón de la esposa y el corazón del esposo. Sus cuerpos pueden estar muy cerca uno del otro, pero sus almas, sus verdaderos afectos y confianza están a una distancia mayor que la que hay entre el polo norte y el polo sur de la tierra. ¡El confesor es el amo, el gobernador, el rey del alma; el marido, como el guardián de un cementerio, debe estar satisfecho con el esqueleto!
El marido tiene el permiso para mirar el exterior del palacio; está autorizado a apoyar su cabeza sobre el frío mármol de los peldaños externos; pero el confesor camina triunfantemente en los misteriosos deslumbrantes aposentos, examina con comodidad sus innumerables e inenarrables maravillas; y, sólo él está autorizado a reposar su cabeza sobre los blandos almohadones de la confianza ilimitada, el respeto, y el amor de la esposa.
¡En la Iglesia de Roma, si el marido pide un favor a su esposa, nueve de diez veces ella preguntará a su padre confesor si puede concederle o no su petición; y el pobre marido tendrá que esperar pacientemente el permiso del amo, o la reprensión del señor, de acuerdo a la respuesta del oráculo que debió ser consultado! ¡Si él se pone impaciente bajo el yugo, y murmura, la esposa, prontamente, irá a los pies de su confesor, para decirle cómo tuvo la mala suerte de estar unida al hombre más irracional, y cómo debe sufrir por él! ¡Ella revela a su "querido padre" cuán infeliz es bajo semejante yugo, y cómo su vida sería una carga insoportable, si no hubiera tenido el privilegio y la felicidad de venir tan frecuentemente ante sus pies, para depositar sus pesares, oír sus comprensivas palabras, y obtener su afectuoso y paternal consejo! Ella le dice, con lágrimas de gratitud, que sólo cuando está a su lado, y a sus pies, encuentra reposo para su alma cansada, un bálsamo para su corazón sangrante, y paz para su atribulada conciencia.
Cuando vuelve del confesionario, sus oídos están por mucho tiempo como con una música celestial: las respetadas palabras de su confesor resuenan por muchos días en su corazón; se siente triste por estar separada de él; su imagen está constantemente en su mente, y el recuerdo de sus amabilidades es uno de sus pensamientos más gratos. No hay nada que a ella le guste tanto como hablar de sus buenas cualidades, su paciencia, su piedad, su caridad; anhela el día cuando irá de nuevo a confesarse y a pasar algunas horas al lado de ese hombre angelical, exponiéndole todos los secretos de su corazón, y revelándole todos sus disgustos. ¡Le dice cómo lamenta que no pueda venir más a menudo, y recibir los beneficios de sus caritativos consejos; ni siquiera le oculta cuan frecuentemente, en sus sueños, se siente tan feliz por estar con él! Cada día se ensancha más y más la brecha entre ella y su esposo. ¡Cada día lamenta más y más que no tenga la felicidad de ser la esposa de un hombre tan santo como su confesor! ¡Oh! ¡si esto fuera posible! Pero entonces, ella se ruboriza o sonríe, y canta una canción.
Entonces pregunto nuevamente, ¿quién es el verdadero señor, el gobernador, y el amo en esa casa? ¿Por quién late y vive el corazón?
Así es como ese estupendo engaño, el dogma de la confesión auricular, destruye completamente todos los vínculos, los gozos, las responsabilidades, y los divinos privilegios de la vida matrimonial, y los transforma en una vida de perpetuo, aunque disimulado, adulterio. Se hace totalmente imposible en la Iglesia de Roma, que el marido sea uno con su esposa, y que la esposa sea uno con su marido: entre ambos ha sido puesto un "ser monstruoso", llamado confesor. ¡Nacido en las edades más oscuras del mundo, ese ser ha recibido del infierno su misión para destruir y contaminar las más puras alegrías de la vida matrimonial, para esclavizar a la esposa, deshonrar al esposo, y maldecir al mundo!
Cuanto más es practicada la confesión auricular, más son pisoteadas las leyes de moralidad pública y privada. El marido quiere que su esposa sea para él—él no acepta, y no podría aceptar, compartir su autoridad sobre ella con nadie: él quiere ser el único hombre que tendrá su confianza y su corazón, así como su respeto y amor. Y entonces, en el mismo momento en que él percibe la oscura sombra del confesor viniendo entre él y la mujer de su elección, prefiere evitar entrar en el sagrado vínculo; los santos gozos del hogar y la familia pierden su divina atracción; prefiere la fría vida de un celibato ignominioso antes que la humillación y oprobio de los cuestionables privilegios de una paternidad incierta.
Francia, España, y muchos otros países Católico-Romanos, son así testigos de la multitud de aquellos célibes aumentando cada año. El número de familias y nacimientos, en consecuencia, está disminuyendo rápidamente en medio de ellos; y, si Dios no realiza un milagro para detener a estas naciones en su curso descendente, es fácil calcular el día cuando deberán su existencia a la tolerancia y piedad de las poderosas naciones Protestantes que las rodean.
¿Por qué es que el pueblo Católico Romano irlandés está tan irreparablemente degradado y vestido con harapos? ¿Por qué es que ese pueblo, al cual Dios ha dotado con tantas nobles cualidades, parece estar tan privado de inteligencia y autorespeto para gloriarse en su propia vergüenza? ¿Por qué es que su tierra ha sido por siglos la tierra de sangrientos disturbios y cobardes asesinatos? La causa principal es la esclavitud de las mujeres irlandesas, por medio del confesionario. Todos saben que la esclavitud espiritual y la degradación de la mujer irlandesa no tiene límites. Después que ella, a su vez, haya esclavizado y degradado a su esposo y a sus hijos, Irlanda será un objeto de lástima; será pobre, miserable, turbulenta, sanguinaria, degradada, en la medida en que rechace a Cristo, para ser gobernada por el padre confesor, plantado en cada parroquia por el Papa.
¿Quién no ha quedado admirado y entristecido por la caída de Francia? ¿Cómo es que sus ejércitos alguna vez tan poderosos han desaparecido, que sus valientes hijos han sido tan fácilmente conquistados y desarmados? ¿Cómo es que Francia, caída impotente a los pies de sus enemigos, ha aterrorizado al mundo con el espectáculo de las increíbles, sangrientas, y salvajes locuras de la Comuna? [N. de t.: la Comuna fue una revolución en París en el año 1871]. No busquen las causas de la caída, humillación, y miserias inexpresables de Francia en ningún otro lugar que el confesionario. ¿No ha rechazado obstinadamente a Cristo ese gran país durante siglos? ¿No ha matado o enviado al exilio a sus más nobles hijos, que querían seguir el Evangelio? ¿No ha dado sus bellas hijas en manos de los confesores, quienes las han contaminado y degradado? ¿Cómo podía la mujer, en Francia, enseñar a su esposo e hijos a amar la libertad, y a morir por ésta, cuando ella misma fue una miserable, una vil esclava? ¿Cómo podía amoldar a su esposo e hijos con las virtudes varoniles de héroes, cuando su propia mente fue contaminada y su corazón corrompido por el Sacerdote?
La mujer francesa ha rendido incondicionalmente la noble y bella ciudadela de su corazón, su inteligencia, y su autorespeto femenino en las manos de su confesor mucho antes de que sus hijos rindieran sus espadas a los alemanes en Sedán y París.
La primera rendición incondicional ha llevado a la segunda.
La completa destrucción moral de la mujer por el confesor en Francia ha sido un trabajo de mucho tiempo. A requerido siglos para doblegar, quebrar, y esclavizar a las nobles hijas de Francia. Sí; pero aquellos que conocen Francia, saben que esa destrucción ahora es tan completa como lamentable. La caída de la mujer en Francia, y su degradación suprema por medio del confesionario, es ahora un asunto hecho, que nadie puede negar; las mentes más elevadas lo han visto y reconocido. Uno de los más profundos pensadores de ese desventurado país, Michelet, ha descripto esa suprema e irrecuperable degradación en un libro sumamente elocuente: "El Sacerdote, La Mujer, La Familia"; y ninguna voz se levantó para negar o refutar lo que él ha dicho. Aquellos que tienen algún conocimiento de historia y filosofía saben muy bien que la degradación moral de la mujer es pronto seguida en todas partes por la degradación moral de la nación, y la degradación moral de la nación es muy pronto seguida por la ruina y el derrumbe.
La nación francesa ha sido formada por Dios para ser una raza de gigantes. Ellos fueron caballerescos y valientes; tuvieron inteligencias brillantes, corazones robustos, brazos fuertes y una espada poderosa. Pero como la más dura roca de granito cede y se quiebra bajo la gota de agua que cae incesantemente sobre ella, así esa gran nación se ha tenido que quebrar y caer en pedazos bajo, no la gota, sino los ríos de impuras aguas que, por siglos, han fluido incesantemente sobre ella desde la fuente pestilente del confesionario. "La justicia engrandece la nación: Mas el pecado es afrenta de las naciones." (Proverbios xiv).
En los repentinos cambios y revoluciones de estos últimos días, Francia también está participando; y la Iglesia de Roma ha recibido un golpe allí, que, aunque quizás sólo temporario, ayudará a despertar al pueblo de la corrupción y el fraude del sacerdocio.
¿Por qué es que España es tan miserable, tan débil, tan pobre, desgarrando tan loca y cruelmente su propio pecho, y tiñendo de carmesí sus bellos valles con la sangre de sus propios hijos? La principal, si no la única, causa de la caída de esa gran nación es el confesionario. Allí, también, el confesor ha corrompido, degradado y esclavizado a las mujeres, y las mujeres a su vez han corrompido y degradado a sus esposos e hijos. Las mujeres han sembrado por todas partes en su país las semillas de esa esclavitud, de esa falta de honestidad, justicia, y autorespeto Cristiano con los cuales ellas fueron imbuidas primeramente en el confesionario.
Pero cuando usted ve, sin una sola excepción, a las naciones cuyas mujeres beben las aguas impuras y venenosas, que fluyen desde el confesionario, declinando tan rápidamente, ¿no se asombra de cuán rápidamente están surgiendo las naciones vecinas, que han destruido aquellos antros de impureza, prostitución, y vil esclavitud? ¡Qué maravilloso contraste está delante de nuestros ojos! Por un lado, las naciones que permiten que las mujeres sean degradadas y esclavizadas a los pies de su confesor—Francia, España, la Irlanda romanista, Méjico, etc., etc.,—están caídas en el polvo, sangrantes, peleando, sin poder, como el gorrión cuyas entrañas son devoradas por el buitre.
¡De forma opuesta, vea cómo las naciones cuyas mujeres lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, están ascendiendo, como sobre alas de águila, a las más elevadas regiones de progreso, paz, y libertad!
Si los legisladores pudieran entender alguna vez el respeto y la protección que deben brindar a las mujeres, prohibirían pronto, con leyes estrictas, la confesión auricular como contraria a las buenas costumbres y al bienestar de la sociedad; porque, aunque los defensores de la confesión auricular han tenido éxito, hasta cierto punto, en cegar al público, y en tapar las abominaciones del sistema bajo un mentiroso manto de santidad y religión, ésta no es otra cosa que una escuela de impureza.
Yo digo más que eso. Después de veinticinco años de oír las confesiones de la gente común y de las clases más altas de la sociedad, de los laicos y de los sacerdotes, de los grandes vicarios y de los obispos y de las monjas; digo según la conciencia ante el mundo, que la inmoralidad del confesionario es de una naturaleza más peligrosa y degradante que la que atribuimos a la maldad social de nuestras grandes ciudades. El daño causado a la inteligencia y al alma en el confesionario, como una regla general, es de una naturaleza más peligrosa y más irremediable, porque no es sospechada ni entendida por sus víctimas.
La desdichada mujer que vive una vida inmoral conoce su profunda miseria; ella a menudo se siente avergonzada y llora por su degradación; oye, de todas partes, voces que le piden que salga de esos caminos de perdición. Casi a toda hora del día y la noche, el clamor de su conciencia le advierte contra la desolación y el sufrimiento de una eternidad pasada lejos de las regiones de santidad, luz, y vida. Todas aquellas cosas son muchas veces medios de gracia, en las manos de nuestro misericordioso Dios, para despertar la mente, y para salvar al alma culpable. ¡Pero en el confesionario el veneno es administrado bajo el nombre de un agua pura y refrescante; el golpe mortal es asestado por una espada tan bien aceitada que la herida no es sentida; las nociones e ideas más viles e impuras, bajo la forma de preguntas y respuestas, son presentadas y aceptadas como el pan de vida! Todas las nociones de modestia, pureza, y autorespeto y delicadeza femeninos, son puestas a un lado y olvidadas para aplacar al dios de Roma. En el confesionario se dice a la mujer, y ella lo cree, que no hay pecado en oír cosas que harían sonrojar a la más vil, que no hay pecado en decir cosas que harían vacilar a la más desesperadamente ruin de las calles de Londres, que no hay pecado en conversar con su confesor sobre asuntos tan inmundos que, si se intentaran expresar en la vida civil, excluirían para siempre de la sociedad de los virtuosos a quien lo hiciera.
Sí, el alma y la inteligencia contaminadas y destruidas en el confesionario son muchas veces irremediablemente contaminadas y destruidas. Ellas están hundiéndose en una perdición completa e irrecuperable; porque, al no conocer la culpa, no clamarán por misericordia–no sospechando la fatal enfermedad que está siendo fomentada, no llamarán al verdadero Médico. Evidentemente fue pensando de la inenarrable ruina de las almas de los hombres por medio de la maldad llegando al clímax con la maldad de los confesores del Papa, que el Hijo de Dios dijo: "si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo." A cada mujer, con muy pocas excepciones, que vuelve de estar a los pies de su confesor, los hijos de luz pueden decir: "Yo conozco tus obras que tienes nombre que vives, y estás muerta." (Apocalipsis iii).
Nadie ha sido capaz todavía, ni será capaz jamás de responder las breves líneas siguientes, que envié hace algunos años al Rev. Sr. Bruyere, Vicario General Católico Romano de Londres, Canadá:
"Con mi cara ruborizada, y con arrepentimiento en mi corazón, confieso, ante Dios y el hombre, que yo he estado como usted, y con usted, por medio del confesionario, hundido por veinticinco años en ese insondable mar de iniquidad, en el cual los ciegos sacerdotes de Roma deben nadar día y noche.
"Yo debí aprender de memoria, como usted, las infames preguntas que la Iglesia de Roma fuerza a cada sacerdote a aprender. Yo debí hacer aquellas preguntas impuras, inmorales, a mujeres mayores y jóvenes, quienes me estaban confesando sus pecados. Estas preguntas—usted lo sabe—son de una naturaleza tal que ninguna prostituta se atrevería a hacerlas a otra. Aquellas preguntas, y las respuestas que provocan, son tan corruptoras, que ningún hombre en Londres—usted lo sabe—excepto un sacerdote de Roma, es lo suficientemente falto de toda percepción de vergüenza, como para hacerlas a una mujer.
"Sí, yo estaba obligado, en mi conciencia, como usted está obligado hoy, a poner en los oídos, la mente, la imaginación, la memoria, el corazón y alma de mujeres, preguntas de una naturaleza tal, la directa e inmediata consecuencia de las cuales—usted lo sabe bien—es llenar las mentes y los corazones tanto de los sacerdotes como de las mujeres penitentes, con pensamientos, fantasmas, y tentaciones de una naturaleza tan degradante, que no conozco palabras adecuadas para expresarlos. La antigüedad pagana nunca ha visto una institución más contaminante que el confesionario. No conozco nada más corrupto que la ley que fuerza a una mujer a decir sus pensamientos, deseos, y más secretos sentimientos y acciones a un sacerdote soltero. El confesionario es una escuela de perdición. Puede negar eso ante los Protestantes; pero no puede negarlo ante mí. Mi apreciado Sr. Bruyere, si usted me llama un hombre degradado, porque viví veinticinco años en la atmósfera del confesionario, tiene razón. Yo fui un hombre degradado, exactamente como usted mismo y como lo son hoy todos los sacerdotes, a pesar de sus negaciones. Si usted me llama un hombre degradado porque mi alma, mi mente, y mi corazón fueron, como lo son los suyos hoy, hundidos en las profundas aguas que fluyen del confesionario, yo confieso, '¡Culpable!' Yo fui degradado y contaminado por el confesionario, exactamente como lo son usted y todos los sacerdotes de Roma.
"Ha sido requerida toda la sangre de la gran Víctima, que murió en el Calvario por los pecadores, para purificarme; y oro que, por medio de la misma sangre, usted pueda ser purificado también."
Si los legisladores conocieran el respeto y la protección que deben brindar a las mujeres—repito—con las más severas leyes, prohibirían la confesión auricular como un crimen contra la sociedad.
No hace mucho tiempo, un impresor en Inglaterra fue enviado a prisión y fue severamente penado por haber publicado en inglés las preguntas hechas por el sacerdote a las mujeres en el confesionario; y la sentencia fue justa, porque todos los que leen aquellas preguntas concluirán que ninguna muchacha o mujer que pone su mente en contacto con los contenidos de ese libro puede escapar de la muerte moral. ¿Pero qué están haciendo los sacerdotes de Roma en el confesionario? ¿No pasan la mayor parte de su tiempo preguntando a mujeres, mayores y jóvenes, y oyendo sus respuestas, sobre aquellas mismas cuestiones? Si fue un crimen, punible por la ley, presentar aquellas preguntas en un libro, ¡¿no es un crimen mucho más punible por la ley, presentar aquellas mismas cosas a mujeres casadas y solteras por medio de la confesión auricular?!
Pregunto esto a todo hombre de sentido común. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer o una muchacha aprendiendo aquellas cosas en un libro, o aprendiéndolas de los labios de un hombre? ¿Aquellas impuras, desmoralizantes sugerencias, no se sumergirán más profundamente en sus mentes, y se grabarán más fuertemente en su memoria, cuando son dichas por un hombre hablando con autoridad en el nombre del Dios Todopoderoso, que cuando son leídas en un libro que no tiene autoridad?
Les digo a los legisladores de Europa y América: "Lean por ustedes mismos aquellas horribles, inmencionables cosas"; y recuerden que el Papa tiene más de 100.000 sacerdotes cuya tarea principal es, poner aquellas mismas cosas en la inteligencia y la memoria de las mujeres que ellos atrapan en sus trampas. Supongamos que cada sacerdote oiga las confesiones de sólo cinco mujeres penitentes por día, (aunque sabemos que el promedio diario es diez): ¡esto da el terrible número de 500.000 mujeres a quienes los sacerdotes de Roma tienen el derecho legal a contaminar y destruir cada día del año!
¡Legisladores de las así llamadas naciones Cristianas y civilizadas! Les pregunto de nuevo: ¡¿Dónde está su coherencia, su justicia, su amor por la moral pública, cuando ustedes castigan tan severamente al hombre que ha impreso las preguntas hechas a las mujeres en el confesionario, mientras honran y dejan libre, y a menudo pagan a los hombres cuya vida pública y privada es gastada en diseminar exactamente el mismo veneno moral en una forma mucho más eficaz, escandalosa, y vergonzosa, bajo la máscara de la religión?!
El confesionario está en las manos del maligno, ¿qué es West Point para los Estados Unidos, y qué es Woolwich para Gran Bretaña?, un adiestramiento del ejército para luchar y para conquistar al enemigo. En el confesionario 500.000 mujeres cada día, y 182.000.000 cada año, son entrenadas por el Papa, en el arte de luchar contra Dios, destruyéndose a sí mismas y al mundo entero, por medio de toda imaginable clase de impureza y suciedad.
Una vez más, demando a los legisladores, los maridos y los padres en Europa, así como en América y en Australia, que lean en Dens, Liguori, Debreyne, en cada libro teológico de Roma, lo que sus esposas e hijas deben aprender en el confesionario.
Para escudarse, los sacerdotes de Roma recurren al siguiente miserable subterfugio: "¿No está el médico obligado", dicen ellos, "a ejecutar ciertas operaciones delicadas a las mujeres? ¿Se quejan ustedes por eso? ¡No! Ustedes dejan al médico solo; no les molestan en sus arduos y esmerados deberes. ¿Por qué, entonces, insultarían al médico del alma, el confesor, en el cumplimiento de sus santos, aunque delicados deberes?"
Respondo, primeramente: El arte y la ciencia del médico son aprobados y enaltecidos en muchas partes de las Escrituras. Pero el arte y la ciencia del confesor no se encuentran en los registros sagrados. La confesión auricular no es otra cosa que una sumamente estupenda impostura. Las inmundas e impuras preguntas del confesor, con las contaminantes respuestas que producen, fueron puestas por Dios mismo entre las acciones más diabólicas y prohibidas, el día que el Espíritu de Verdad, Santidad, y Vida escribió las imperecederas palabras: "Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca". (Efesios iv. 29)
Segundo: El médico no está obligado por un juramento solemne a permanecer ignorante de las cosas que será su deber examinar y curar. ¡Pero el sacerdote de Roma está obligado, por el más ridículo e impío juramento de celibato, a permanecer ignorante de las mismas cosas que son el objeto diario de sus interrogatorios, observación, y pensamientos! ¡El sacerdote de Roma ha jurado que jamás gustará de los frutos con que alimenta su imaginación, su memoria, su corazón, y su alma día y noche! El médico es honesto en la ejecución de sus deberes; pero el sacerdote de Roma se convierte, realmente, en un hombre perjuro, cada vez que entra en la casilla del confesionario.
Tercero: Si una dama tiene una pequeña lastimadura en su dedo meñique, y está obligada a ir al médico para ser curada, ella sólo debe mostrar su dedo meñique, permitir que le sea aplicado el yeso o el ungüento, y todo está listo. El médico nunca—jamás—dice a esa dama: "Es mi deber sospechar que usted tiene muchas otras partes de su cuerpo que están enfermas; yo estoy obligado por mi conciencia, bajo pena de muerte, a examinarla desde la cabeza hasta los pies, para salvar su preciosa vida de aquellas secretas enfermedades, que pueden matarla si no son curadas ya mismo. Varias de aquellas enfermedades son de una naturaleza tal que usted quizás nunca osaría examinarlas con la atención que se merecen, y usted apenas está consciente de ellas. Yo se, señora, que es algo muy penoso y delicado para ambos, usted y yo, que sea obligado a hacer ese completo examen de su persona; sin embargo, no hay otra opción; estoy moralmente obligado a hacerlo. Pero no debe temer. Soy un hombre santo, que ha hecho un voto de celibato. Estamos solos; ni su esposo ni su padre jamás conocerán las secretas dolencias que puedo encontrar en usted; ellos nunca siquiera sospecharán la perfecta investigación que haré, y serán, para siempre, ignorantes del remedio que aplicaré".
¿Alguna vez un médico ha sido autorizado a hablar o a actuar de esta manera con alguna de sus pacientes femeninas?
¡No,—nunca! ¡nunca!
Pero este es el modo exacto como actúa el médico espiritual, por medio de quien el diablo esclaviza y corrompe a las mujeres. ¡Cuando la bella, honesta, y tímida paciente acude al confesor, para mostrarle la pequeña lastimadura en el dedo meñique de su alma, el confesor está obligado por su conciencia a sospechar que ella tiene otras lastimaduras—secretas y avergonzantes lastimaduras! Sí, él está obligado, nueve de cada diez veces; y siempre le es permitido suponer que ella no se atrevería a revelarlos! ¡Entonces le es aconsejado por la Iglesia a inducir a ella a que le permita buscar en cada rincón del corazón, y del alma, y a indagar acerca de toda clase de contaminaciones, impurezas, secretos y cuestiones avergonzantes e indecibles! El joven sacerdote es entrenado en el diabólico arte de entrar en los más sagrados recovecos del alma y el corazón, casi a pesar de sus penitentes. Podría traer cientos de teólogos como testigos de la verdad que digo aquí, pero es suficiente ahora citar sólo tres:
"Para que el confesor no vacile indolentemente en delinear las circunstancias de cualquier pecado, debe tener alistado la siguiente lista de circunstancias:
"Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando. Quién, cuál, dónde, con quién, por qué, cómo, cuándo." (Dens, Vol. 6, pág. 123. Liguori, vol. 2, pág. 464).
El célebre libro de los Sacerdotes, "El Espejo del Clero", página 357, dice:
"Oportet ut Confessor solet cognoscere quid quid debet judicare. Deligens igitur inquisitor et subtillis investigator sapienter, quasi astute, interrogat a peccatore quod ignorat, vel verecundia volit occultare."
"Es necesario que el confesor conozca todo lo que debe juzgar. Que interrogue a los pecadores entonces, con sabiduría y sutileza, sobre los pecados que puedan ignorar, o esconder por vergüenza."
¡La pobre muchacha desprotegida es, así, arrojada al poder del sacerdote, en cuerpo y alma, para ser examinada sobre todos los pecados que pueda ignorar, o que, por vergüenza, pueda ocultar! ¡En qué ilimitado mar de depravación es lanzada por el sacerdote la pobre y frágil barca! ¡¡Qué insondables abismos de impurezas deberá pasar y viajar, con la única compañía del sacerdote, cuando él la interrogue sobre todos los pecados que pueda ignorar, o que pueda haber ocultado por vergüenza!! ¡¡¡Quién puede expresar los sentimientos de sorpresa, vergüenza, y angustia, de una joven muchacha tímida y honesta, cuando, por vez primera, es iniciada, por medio de aquellas preguntas, en infamias que son ignoradas incluso en casas de prostitución!!!
Pero tal es la práctica, el deber sagrado del médico espiritual. "Que interrogue (el sacerdote confesor), a los pecadores, con sabiduría y sutileza, sobre los pecados que puedan ignorar, o esconder por vergüenza."
¡Y hay más de 100.000 hombres, no solamente permitidos, sino incluso alentados, y frecuentemente pagados por gobiernos así llamados Protestantes, Cristianos, y civilizados, para hacer eso en el nombre del Dios del Evangelio!
Cuarto: Contesto al sofisma del sacerdote: Cuando el médico tiene que realizar alguna operación delicada y peligrosa sobre una paciente mujer, él nunca está solo; el esposo, o el padre, la madre, la hermana, o algunos amigos del paciente están allí, cuyos ojos escrutadores y oídos atentos hacen imposible que el médico diga o haga alguna cosa impropia.
Pero cuando la pobre, engañada paciente espiritual viene para ser tratada por su así llamado médico espiritual, y le muestra sus enfermedades, ¿no está ella sola—vergonzosamente sola—con él? ¿Dónde están los oídos protectores del marido, el padre, la madre las hermanas, o los amigos? ¿Dónde está interpuesta la barrera entre este hombre pecador, débil, tentado, y frecuentemente depravado y su víctima?
¿Preguntaría tan confiadamente el sacerdote esto y aquello a una mujer casada, si supiera que su esposo podría oírle? ¡No, ciertamente no! porque él está muy consciente de que el marido enfurecido quebrantaría los sesos del villano que, bajo el sacrílego pretexto de purificar el alma de su esposa, está llenando su corazón con toda clase de contaminación e infamia.
Quinto: Cuando el médico ejecuta una operación delicada sobre uno de sus pacientes mujeres, la operación usualmente es acompañada de dolor, gritos, y frecuentemente derramamiento de sangre. El médico compasivo y honesto sufre casi tanto dolor como su paciente; aquellos gritos, agudos dolores, tormentos, y sangrantes heridas hacen moralmente imposible que el médico sea tentado a ninguna cosa impropia.
¡Pero ante la vista de las heridas espirituales de esas bellas penitentes! ¿está el pobre y depravado corazón humano realmente apenado por verlas y examinarlas? ¡Oh, no! Es exactamente lo contrario.
El querido Salvador llora sobre aquellas heridas; los ángeles están angustiados por la visión. ¡Sí! ¡Pero el engañoso y corrupto corazón del hombre! ¿no es más bien apto para complacerse ante la vista de heridas que son muy similares a las que él mismo ha estado frecuentemente complacido en recibir de la mano del enemigo?
¿Fue el corazón de David apenado e impresionado con horror ante la vista de la bella Bath-sheba, cuando, imprudente, y muy libremente, se expuso en su baño? ¿No fue aquel santo profeta duramente castigado, y abatido hasta el polvo, por esa mirada culpable? ¿No fue el poderoso gigante, Samsón, arruinado por los encantos de Dalila? ¿No fue el sabio Salomón entrampado y corrompido en medio de las mujeres por quienes estaba rodeado?
¿Quién creerá que los célibes del Papa están hechos de un metal más sólido que los Davides, los Samsones, y los Salomones? ¿Dónde está el hombre que ha perdido tan completamente su sentido común como para creer que los sacerdotes de Roma son más fuertes que Samsón, más santos que David, más sabios que Salomón? ¿Quién creerá que los confesores se mantendrán de pie en medio de las tormentas que postraron en el polvo a aquellos gigantes del ejército del Señor? Suponer que, en la generalidad de los casos, el confesor puede resistir las tentaciones por las que diariamente está rodeado en el confesionario, que rehusará constantemente las oportunidades de oro, que se le presentarán, para satisfacer las casi irresistibles propensiones de su naturaleza humana caída, no es sabiduría ni caridad, es simplemente locura.
No digo que todos los confesores y sus penitentes femeninas caigan en el mismo grado de vil degradación; gracias a Dios, he conocido a varios, que pelearon noblemente sus batallas, y triunfaron en ese campo de tan vergonzosas derrotas. Pero estas son las excepciones. Es exactamente como cuando el fuego ha arrasado uno de nuestros grandes bosques de América—¡cuán triste es ver los innumerables y nobles árboles caídos bajo el devorador elemento! Pero, aquí y allí, el viajero no está ni un poco asombrado ni complacido, de encontrar algunos que han resistido orgullosamente el fiero juicio, sin ser consumidos.
¡¿No fue el mundo ampliamente impresionado con terror, cuando oyó del fuego que, hace algunos años, redujo la gran ciudad de Chicago a cenizas?! Pero aquellos que han visitado esa ciudad destruida, y visto las ruinas de sus 16.000 casas, tuvieron que permanecer en admiración silenciosa, ante unas pocas, que justo en medio de un océano de fuego, habían escapado sin ser tocadas por el destructor elemento.
Es un hecho, que debido a una sumamente maravillosa protección de Dios, algunas almas privilegiadas, aquí y allí, escapan de la destrucción fatal que alcanza a muchas otras en el confesionario.
El confesionario es como la tela de araña. ¡Cuántas ingenuas moscas encuentran la muerte, cuando buscan descanso en el hermoso entramado de su engañador enemigo! ¡Cuán pocas escapan! y esto solamente después de una muy desesperada lucha. ¡Miren como la pérfida araña mira inofensiva en su apartada esquina oscura; cuán serena está; cuán pacientemente espera su oportunidad! ¡Pero miren cuán rápidamente encierra a su víctima con sus sedosos, delicados, e imperceptibles eslabones, cuán despiadadamente succiona su sangre y destruye su vida!
¿Qué queda de la imprudente mosca, después de que ha sido entrampada en las redes de su enemigo? Nada, sólo un esqueleto. Así es con su bella esposa, su preciosa hija, nueve de diez veces, vuelve a usted nada más que un esqueleto moral, después de que a la negra araña del Papa le ha sido permitido succionar la verdadera sangre de su corazón y su alma. Que aquellos que estén tentados a pensar que exagero, lean los siguientes extractos de las memorias del Venerable Scipio de Ricci, Obispo Católico Romano de Pistoia y Prato, en Italia. Ellas fueron publicadas por el Gobierno italiano Católico Romano, para mostrar al mundo que las autoridades civiles y eclesiásticas debían tomar algunas medidas, para prevenir a la nación de ser enteramente arrasada por el diluvio de corrupción que fluye del confesionario, aún entre los más perfectos seguidores de Roma, los monjes y las monjas. Los sacerdotes nunca osaron negar una sola iota de estas terribles revelaciones. En la página 115 leemos la siguiente carta de la hermana Flavia Peraccini, Superiora de Santa Catalina, al Dr. Tomás Camparina, Rector del Seminario Episcopal de Pistoia:
"En obediencia al requerimiento que me hizo este día, me apresuro a decir algo, pero no sé cómo.
"De aquellos que han dejado el mundo, no diré nada. De aquellos que todavía viven y tienen muy poca decencia en su conducta, hay muchos, entre quienes está un ex provincial llamado Padre Dr. Ballendi, Calvi, Zoratti, Bigliaci, Guidi, Miglieti, Verde, Bianchi, Ducci, Seraphini, Bolla, Nera di Luca, Quaretti, etc. ¿Para qué más? Con la excepción de tres o cuatro, todos los que he conocido, vivos o muertos, son del mismo carácter; ellos tienen los mismos dichos y la misma conducta.
"¡Ellos andan en términos más íntimos con las monjas que si estuvieran casados con ellas! Repito, requeriría una gran cantidad de tiempo decir la mitad de lo que conozco. Ahora es la costumbre, cuando vienen a visitar y a oír la confesión de una hermana enferma, cenar con las monjas, cantar, danzar, jugar, y dormir en el convento. Un dicho de ellos es que Dios ha prohibido el odio, pero no el amor; y que el hombre está hecho para la mujer y la mujer para el hombre.
"¡Yo digo que ellos pueden engañar a la más prudente y recatada, y que sería un milagro conversar con ellos y no caer!"
Página 117: "Los sacerdotes son los maridos de las monjas, y los hermanos laicos de las hermanas laicas. He mencionado que un día se encontró un hombre en la habitación de una de las monjas; él se escapó, pero, pronto, lo pusieron como nuestro confesor particular.
"¡Cuántos obispos hay en los Estados Papales que han conocido de aquellos desórdenes, han realizado inspecciones y visitas, y nunca todavía pudieron remediarlos, porque los monjes, nuestros confesores, nos dicen que aquellos que revelan lo que sucede en la Orden son excomulgados!
"¡Pobres criaturas! ellas piensan que están dejando el mundo para escapar de los peligros, y sólo se encuentran con unos mayores. Nuestros padres y madres nos dieron buena educación, y aquí debemos desaprender y olvidar lo que nos han enseñado."
Página 188: "No Suponga que es así únicamente en nuestro convento. Es exactamente lo mismo en Santa Lucía, Prato, Pisa, Perugia, etc. He conocido cosas que le asombrarían. En todas partes es lo mismo. Sí, en todas partes reinan los mismos desórdenes, los mismos abusos. Digo, y lo repito, aunque los superiores sospechen como les sea posible, ellos no saben la más mínima porción de la enorme iniquidad que continúa entre los monjes y las monjas que confiesan. ¡Todo monje que pasaba hacia su sector, pedía a una hermana enferma que se confesara con él, y—!
Página 119: "Con respecto al Padre Buzachini, digo que se comportó exactamente como los otros, llegando a última hora en el convento de monjas, divirtiéndose, y dejando que prosiguieran los desórdenes habituales. Hubo varias monjas que tuvieron incidentes amorosos con él. Su propia principal concubina fue Odaldi, de Santa Lucía, quien acostumbraba enviarle continuos obsequios. También estuvo enamorado de la hija de nuestro proveedor, de quien estuvieron celosas aquí. También arruinó a la pobre Cancellieri, quien era sacristana. Los monjes con sus penitentes son todos parecidos.
"Hace algunos años, las monjas de San Vicente, en consecuencia de la extraordinaria pasión que tenían por sus padres confesores Lupi y Borghiani, estuvieron divididas en dos grupos, uno se llamaba a sí mismo Las Lupi, el otro Las Borghiani.
"El que hizo el mayor ruido fue Donati. Creo que ahora él está en Roma. El Padre Brandi, igualmente, estuvo también muy de moda. Creo que es ahora el Superior de San Gemignani. En San Vicente, que es tenido como un muy santo retiro, también tienen sus amantes — -."
Mi pluma se rehusa a reproducir varias cosas que las monjas de Italia han publicado contra sus padres confesores. Pero esto es suficiente para mostrar a los más incrédulos que la confesión no es otra cosa que una escuela de perdición, aún entre aquellos que hacen una manifestación de vivir en las más altas regiones de santidad Católica Romana—los monjes y las monjas.
Ahora, de Italia vayamos a América y veamos de nuevo el funcionamiento de la confesión auricular, no entre los santos (?) monjas y monjes de Roma, sino entre las clases más humildes de las mujeres del país y los sacerdotes. Grande es el número de parroquias donde las mujeres han sido destruidas por sus confesores, pero hablaré sólo de una.
Cuando era cura de Beauport, fui llamado por el Rev. Sr. Proulx, cura de San Antonio, para predicar en un retiro (un avivamiento) con el Rev. Mr. Aubry, a sus parroquianos, y otros ocho o diez sacerdotes también fueron invitados para venir a ayudarnos a oír las confesiones.
El mismo primer día, después de predicar y pasar cinco o seis horas en el confesionario, el hospitalario cura nos dio una cena antes de ir a dormir. Pero era evidente que una especie de inquietud impregnaba a toda la compañía de padres confesores. Por mi parte apenas podía alzar mis ojos para mirar al que estaba al lado mío; y, cuando quería hablar una palabra, parecía que mi lengua no estaba tan libre como de costumbre; incluso sentía mi garganta como si estuviera atragantada; la articulación de los sonidos era imperfecta. Sucedía evidentemente lo mismo con el resto de los sacerdotes. En lugar, entonces, de las bulliciosas y alegres conversaciones de otras comidas, había sólo algunas palabras insignificantes intercambiadas con un tono semiapagado.
El Rev. Sr. Proulx (el cura) al principio parecía como si también estuviera participando de ese singular, aunque general, decaimiento de ánimo. Durante la primera parte de la comida apenas dijo palabra; pero, a lo último, levantando su cabeza, y volviendo su honesto rostro hacia nosotros, con su usual caballerosa y alegre manera, dijo:
"Queridos amigos, veo que todos están bajo la influencia de los más penosos sentimientos. Hay una carga sobre ustedes que no pueden quitársela ni soportarla como quisieran. Conozco la causa de su inquietud, y espero que no encuentren falla en mí, si les ayudo a reponerse de esa desagradable condición mental. Han oído, en el confesionario, la historia de muchos grandes pecados; pero sé que no es esto lo que les inquieta. Ustedes son bastante experimentados en el confesionario como para conocer las miserias de la pobre naturaleza humana. Sin más preparativos, iré al asunto. No es más un secreto en este lugar, que uno de los sacerdotes que me ha precedido, fue muy desafortunado, débil, y culpable con la mayor parte de las mujeres casadas a quien él había confesado. No más que una entre diez han escapado de él. No menciono este hecho por conocerlo solamente por el confesionario, sino que lo conozco bien de otras fuentes, y puedo hablar libremente de esto, sin quebrantar el secreto sello del confesionario. Ahora, lo que les inquieta a ustedes es que, probablemente, cuando un gran número de aquellas mujeres les han confesado lo que han hecho con su confesor, ustedes no les preguntaron hace cuanto tiempo habían pecado con él; y a pesar de ustedes mismos, creen que yo soy el hombre culpable. Esto, naturalmente, les avergüenza, cuando están en mi presencia, y en mi mesa. Pero por favor pregúntenles, cuando ellas vengan nuevamente a confesarse, cuantos meses o años han transcurrido desde su último amorío con un confesor; y verán que pueden suponer que están en la casa de un hombre honesto. Pueden mirarme al rostro, y no temer dirigirse a mí como si todavía fuera digno de su estima; porque, gracias a Dios, yo no soy el culpable sacerdote que arruinó y destruyó tantas almas aquí."
Apenas el cura había pronunciado la última palabra, cuando un generalizado: "Le agradecemos, porque nos ha quitado una montaña de nuestros hombros", salió de casi cada labio.
"Es un hecho que, no obstante la buena opinión que teníamos de usted", dijeron varios, "temíamos que se hubiera apartado de la senda recta, y caído con sus bellas penitentes, en la zanja."
Yo me sentí muy aliviado, porque era uno de aquellos que, a pesar de mí mismo, tenía mis secretos temores sobre la honestidad de nuestro hospedador. Cuando, muy temprano la mañana siguiente, había comenzado a oír las confesiones, una de aquellas desafortunadas víctimas de la depravación del confesor vino a mí, y en medio de muchas lágrimas y sollozos, me dijo, con grandes detalles, lo que repito aquí en pocas líneas:
"Era de sólo nueve años cuando mi primer confesor comenzó a hacer cosas muy criminales conmigo, cada vez que estaba a sus pies confesando mis pecados. Al principio, estaba avergonzada y muy disgustada; pero poco después, llegué a ser tan depravada que estaba buscando ansiosamente cada oportunidad de encontrarlo, ya fuera en su propia casa, o en la iglesia, en la sacristía, y muchas veces, en su propio jardín, cuando estaba oscuro de noche. Ese sacerdote no permaneció mucho tiempo; fue trasladado, para mi gran pesar, a otro lugar, donde murió. Fue reemplazado por otro, que al principio parecía ser un hombre muy santo. Le hice una confesión general con, me parece, un sincero deseo de abandonar para siempre, esa vida pecaminosa; pero me temo que mis confesiones llegaron a ser un motivo de pecado para ese buen sacerdote; porque, no mucho después de que finalizó mi confesión, me declaró, en el confesionario, su amor, con palabras tan apasionadas, que pronto me sumergió de nuevo en mis antiguos hábitos criminales junto a él. Esto duró seis años, cuando mis padres se mudaron a este lugar. Yo estaba muy contenta por ello, porque esperaba que, estando alejada de él, no le sería una causa de pecado, y que podría comenzar una vida mejor. Pero la cuarta vez que fui a confesarme a mi nuevo confesor, él me invitó a ir a su habitación, donde hicimos juntos cosas tan repulsivas, que no sé como confesarlas. Esto fue dos días antes de mi casamiento, y la única criatura que tuve es el fruto de esa hora pecaminosa. Después de mi casamiento, continué la misma vida criminal con mi confesor. Él era amigo de mi marido; teníamos muchas oportunidades para reunirnos, no sólo cuando iba a confesarme, sino cuando mi marido estaba ausente y mi hija en la escuela. Era evidente para mí que varias otras mujeres eran tan miserables y criminales como yo misma. Este pecaminoso contacto con mi confesor continuó, hasta que el Dios Todopoderoso lo detuvo con un verdadero rayo. Mi querida única hija había ido a confesarse, y a recibir la santa comunión. Cuando volvió de la iglesia mucho más tarde de lo que yo esperaba, le pregunté las razones que la habían retenido tanto tiempo. Entonces se arrojó en mis brazos, y, con gritos convulsivos dijo: 'Querida madre, no me pidas que vaya a confesarme otra vez—¡Oh, si pudieras saber lo que me pidió mi confesor cuando estuve a sus pies, y si pudieras saber lo que me ha hecho, y lo que me ha obligado a hacer con él, cuando me tuvo sola en su sala!'
"Mi pobre niña no pudo hablar más; ella se desmayó en mis brazos.
"Tan pronto como se recuperó, sin perder un minuto, me vestí, y llena de una furia inexpresable, dirigí mis pasos hacia la casa del cura. Pero antes de dejar mi casa, había escondido bajo mi chal un filoso cuchillo grande, para apuñalar y matar al villano que había destruido a mi amada niña. Afortunadamente para ese sacerdote, Dios cambió mi mente antes de que entrara en su habitación; mis palabras a él fueron pocas y punzantes.
"'¡Tú eres un monstruo!' le dije. '¡No satisfecho con haberme destruido, quieres destruir a mi propia querida hija, que también es tuya! ¡Qué vergüenza para ti! ¡Yo había venido con este cuchillo, para poner un fin a tus infamias; pero éste sería un castigo tan pequeño, tan suave para semejante monstruo! Quiero que vivas, que puedas llevar sobre tu cabeza la maldición de los muy ingenuos y desprevenidos amigos que has engañado y traicionado tan cruelmente. Quiero que vivas con la conciencia de que eres conocido por mí y por muchos otros, como uno de los más infames monstruos que alguna vez hayan profanado este mundo. Pero conoce que si no estás lejos de este lugar antes del fin de esta semana, le revelaré todo a mi marido, y puedes estar seguro que no te dejará vivir veinticuatro horas más; porque él cree sinceramente que la niña es suya; él será el vengador del honor de ella! Iré a denunciarte, este mismo día, al obispo, para que pueda echarte de esta parroquia, que has corrompido tan vergonzosamente.'
"El sacerdote se arrojó a mis pies, y, con lágrimas me pidió perdón, implorándome que no lo denunciara ante el obispo, y prometiéndome que cambiaría su vida y comenzaría a vivir como un buen sacerdote. Pero permanecí inconmovible. Acudí al obispo, y advertí a su señoría de las lamentables consecuencias que seguirían, si él mantenía a ese cura por más tiempo en este lugar, como parecía inclinado a hacer. Pero antes que los ocho días hubieran acabado, fue puesto al frente de otra parroquia, no muy lejos de aquí."
El lector, quizás, querrá saber que pasó con este sacerdote.
¡Él permaneció al frente de aquella la más hermosa parroquia de Beaumont, como cura, donde, conozco por un hecho, continuó destruyendo a sus penitentes, hasta unos pocos años antes de morir, con la reputación de un buen sacerdote, un hombre amable, y un santo confesor!
Porque ya está obrando el misterio de iniquidad: . . . .
Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;
A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos,
Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira;
Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. (2 Tesalonicenses ii. 7-12).
CAPÍTULO VII
¿DEBERÍA SER TOLERADA LA CONFESIÓN AURICULAR ENTRE LAS NACIONES CIVILIZADAS?
QUE mis lectores que entienden Latín, lean cuidadosamente los extractos que doy, [al final de este libro], del Obispo Kenrick, Debreyne, Burchard, Dens, o Liguori, y los más incrédulos aprenderán por ellos mismos que el mundo, incluso en las épocas más negras del antiguo paganismo, nunca ha visto algo más infame y degradante que la confesión auricular.
Decir que la confesión auricular purifica el alma, no es menos ridículo y necio que decir que la blanca manta de una virgen, o que el lirio del valle, se volverán más blancos por ser sumergidos en un frasco de tinta negra.
El célibe papista, por estudiar sus libros antes de ir a la casilla del confesionario, ¿no ha corrompido su propio corazón, y zambullido su mente, memoria, y alma en una atmósfera de impureza que habría sido intolerable aún para el pueblo de Sodoma?
Preguntamos esto no solamente en el nombre de la religión, sino también del sentido común. ¿Cómo puede ese hombre, cuyo corazón y memoria son hechos precisamente el depósito de todas las más groseras impurezas que el mundo alguna vez ha conocido, ayudar a otros a ser castos y puros?
Los idólatras de India creen que serán purificados de sus pecados por tomar el agua con la que han acabado de lavar los pies de sus sacerdotes.
¡Qué monstruosa doctrina! ¡Las almas de los hombres purificadas por el agua que ha lavado los pies de un miserable y pecador hombre! ¿Hay alguna religión más monstruosa y diabólica que la religión Brahmán?
Sí, hay una más monstruosa, engañosa y contaminante que aquella. Es la religión que enseña que el alma del hombre es purificada por unas pocas palabras mágicas (llamadas absolución) que salen de los labios de un miserable pecador, cuyo corazón e inteligencia han precisamente sido llenados con las innombrables contaminaciones de Dens, Liguori, Debreyne, Kenrick, etc., etc. Porque si el alma del pobre hindú no es purificada por beber la santa (?) agua que ha tocado los pies de su sacerdote, al menos esa alma no puede ser contaminada por ella. ¿Pero quién no ve claramente que tomar de las viles preguntas del confesor contaminan, corrompen y arruinan el alma?
¿Quién no ha sido lleno con profunda compasión y lástima por aquellos pobres idólatras del Indostán, que creen que asegurarán para ellos mismos un feliz pasaje a la próxima vida, si tienen la buena suerte de morir sosteniendo la cola de una vaca? Pero hay un pueblo entre nosotros que no es menos digno de nuestra suprema compasión y piedad; porque ellos esperan que serán purificados de sus pecados y que serán felices para siempre, si unas pocas palabras mágicas (llamadas absolución) caen sobre su alma saliendo de los labios impuros de un miserable pecador, enviado por el Papa de Roma. La sucia cola de una vaca, y las palabras mágicas de un confesor, para purificar las almas y lavar los pecados del mundo, son igualmente invenciones del maligno. Ambas religiones vienen de Satán, porque ellas sustituyen igualmente con el poder mágico de viles criaturas a la sangre de Cristo, para salvar a los culpables hijos de Adán. Ambas ignoran que solamente la sangre del cordero nos limpia de todo pecado.
¡Sí! la confesión auricular es un acto público de idolatría. Es pedir de un hombre lo que sólo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, puede otorgar: el perdón de los pecados. ¿El Salvador del mundo ha dicho a los pecadores: "Id a este o aquel hombre para arrepentimiento, perdón y paz"? No; pero él ha dicho a todos los pecadores: "Venid a mí". Y desde ese día hasta el fin del mundo, todos los ecos del cielo y de la tierra repetirán estas palabras del compasivo Salvador para todos los perdidos hijos de Adán—"Venid a mí".
Cuando Cristo dio a sus discípulos el poder de las llaves en estas palabras, "todo lo que ligareis en la tierra, será ligado en el cielo; y todo lo que desatareis en la tierra, será desatado en el cielo" (Mateo xviii. 18), Él explicó exactamente su pensamiento al decir: "Si tu hermano pecare contra ti" (v. 15). El mismo Hijo de Dios, en esa solemne hora, protestó contra la asombrosa impostura de Roma, diciéndonos positivamente que el poder de ligar y desatar, perdonar y retener pecados, era solamente en referencia a pecados cometidos de uno contra otro. Pedro había entendido correctamente las palabras de su Maestro, cuando preguntó: "¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí?"
Y para que sus verdaderos discípulos no pudieran ser perturbados por los sofismas de Roma, o por los relucientes disparates de esa banda de necios medio papistas Episcopales, llamados Tractarianos, Ritualistas, o Puseyitas, el misericordioso Salvador dio la admirable parábola del siervo pobre, que Él concluyó con lo que tan frecuentemente repetía, "Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas." (Mateo. xviii. 35.)
No mucho antes, Él nos había dado misericordiosamente su pensamiento completo acerca de la obligación y poder que cada uno de sus discípulos tenía de perdonar: "Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas." (Mateo vi. 14, 15.)
"Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso; perdonad, y seréis perdonados." (Lucas vi. 36, 37.)
La confesión auricular, como el Rev. Dr. Wainwright ha puesto tan elocuentemente en su "Confesión no Auricular", es una caricatura diabólica del perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo, así como el impío dogma de la Transubstanciación es una monstruosa caricatura de la salvación del mundo por medio de su muerte.
Los Romanistas, y su horrible apéndice, la parte Ritualista en la Iglesia Episcopal, hacen un gran alboroto por las palabras de nuestro Salvador, en Juan: "A los que remitiereis los pecados, les son remitidos: a quienes los retuviereis, serán retenidos." (Juan xx. 23.)
Pero, nuevamente, nuestro Salvador había Él mismo, de una vez por todas, explicado lo que Él quiso decir por perdonar y retener pecados—Mateo xviii. 35; Mateo vi. 14, 15; Lucas vi. 36, 37.
Nadie excepto hombres voluntariamente cegados podrían malinterpretarlo. Además de eso, el mismo Espíritu Santo ha cuidado para que no fuésemos engañados por las falsas tradiciones de los hombres, sobre ese importante asunto, cuando en Lucas Él nos dio la explicación del significado de Juan xx. 23, diciéndonos: "Así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalem." (Lucas xxiv. 46, 47).
A fin de que podamos entender mejor las palabras de nuestro Salvador en Juan xx. 23, pongámoslas frente a sus propias explicaciones (Lucas xxiv. 46, 47).
LUCAS XXIV.
33 Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalem, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos.
34 Que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón.
36 Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros.
JUAN XX.
18 Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas.
19 Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los Judíos, vino Jesús, y púsose en medio, y díjoles: Paz a vosotros.
37 Entonces ellos espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu.
38 Mas Él les dice: ¿Por qué estáis turbados, y suben pensamientos a vuestros corazones?
39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy: palpad, y ved; que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
40 Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
41 Y no creyéndolo aún ellos de gozo, y maravillados, díjoles: ¿Tenéis aquí algo de comer?
42 Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado, y un panal de miel.
43 Y Él tomó, y comió delante de ellos.
44 Y Él les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos.
45 Entonces les abrió el sentido, para que entendiesen las Escrituras;
46 Y díjoles: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día;
20 Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor.
21 Entonces les dijo Jesús otra vez: Paz a vosotros: como me envió el Padre, así también yo os envío.
22 Y como hubo dicho esto, sopló, y díjoles: Tomad el Espíritu Santo:
47 Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalem.
23 A los que remitiereis los pecados, les son remitidos: a quienes los retuviereis, serán retenidos.
Tres cosas son evidentes al comparar el reporte de Juan y el de Lucas:
1. Ellos hablan del mismo acontecimiento, aunque uno da ciertos detalles omitidos por el otro, como encontramos en el resto de los evangelios.
2. Las palabras de San Juan: "A los que remitiereis los pecados, les son remitidos: a quienes los retuviereis, serán retenidos", son explicadas por el Espíritu Santo mismo, en San Lucas, como significando que los apóstoles deberán predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados por medio de Cristo. Es lo que nuestro Salvador ha dicho Él mismo en Mateo ix. 13: "Andad pues, y aprended qué cosa es: Misericordia quiero, y no sacrificio: porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento."
Esta es exactamente la misma doctrina enseñada por Pedro (Hechos ii. 38): "Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo."
Exactamente la misma doctrina del perdón de pecados, no por medio de la confesión auricular o la absolución, sino por medio de la predicación de la Palabra: "Séaos pues notorio, varones hermanos, que por éste os es anunciada remisión de pecados" (Hechos xiii. 38).
3. La tercer cosa que es evidente es que los apóstoles no estaban solos cuando Cristo apareció y habló, sino que varios de sus otros discípulos, incluso algunas mujeres, estaban allí.
Si los Romanistas, entonces, pudieran probar que Cristo estableció la confesión auricular, y dio el poder de absolución, por lo que Él dijo en esa hora solemne, mujeres tanto como hombres —de hecho, cada creyente en Cristo— estaría autorizado a oír confesiones y a dar absolución. El Espíritu Santo no fue prometido o dado solamente a los Apóstoles, sino a cada creyente, como vemos en Hechos i. 15, y ii. 1, 2, 3.
Pero el Evangelio de Cristo, así como la historia de los primeros diez siglos del Cristianismo, es el testigo de que la confesión auricular y la absolución no son otra cosa que un sacrílego y un muy sorprendente fraude.
Qué tremendos esfuerzos han hecho los sacerdotes de Roma, estos últimos cinco siglos, y están todavía haciendo, para persuadir a sus engañados que el Hijo de Dios estaba haciendo de ellos una casta privilegiada, una casta dotada con el Divino y exclusivo poder de abrir y cerrar las puertas del cielo, cuando Él dijo, "Todo lo que ligareis en la tierra, será ligado en el cielo; y todo lo que desatareis en la tierra, será desatado en el cielo."
Pero nuestro adorable Salvador, quien perfectamente vio de antemano aquellos diabólicos esfuerzos por parte de los sacerdotes de Roma, trastornó enteramente todo vestigio de su fundamento al decir inmediatamente, "Otra vez os digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos." (Mateo xviii. 19, 20).
¿Intentarían los sacerdotes de Roma hacernos creer que estas palabras de los versículos 19 y 20 están dirigidas a ellos exclusivamente? Ellos no han osado decir eso todavía. Ellos reconocen que estas palabras están dirigidas a todos sus discípulos. Pero nuestro Salvador positivamente dice que las otras palabras que implican el así llamado poder de los sacerdotes para oír la confesión y dar la absolución son dirigidas a las mismísimas personas—"os digo", etc., etc. El vosotros de los versículos 19 y 20 es el mismo vosotros del 18. El poder de desatar y atar es, entonces, dado a todos aquellos que fueran ofendidos y perdonaran. Así pues, nuestro Salvador no tenía en mente formar una casta de hombres con algún poder maravilloso sobre el resto de sus discípulos. Los sacerdotes de Roma, entonces, son impostores, y no otra cosa, cuando dicen que el poder de desatar y atar pecados les fue otorgado exclusivamente a ellos.
En lugar de ir al confesor, dejen que los cristianos vayan a su misericordioso Dios, por medio de Cristo, y digan "perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores". Esta es la Verdad, no como viene del Vaticano, sino como viene del Calvario, donde nuestras deudas fueron pagadas, con la única condición de que creyéramos, nos arrepintiéramos y amáramos.
¿No han los Papas pública y repetidamente anatematizado, [declarado anatema o maldito], al sagrado principio de la Libertad de Conciencia? ¿No han dicho abiertamente, en la cara de las naciones de Europa, que la Libertad de Conciencia debe ser destruida—aniquilada a cualquier costo? ¿No ha oído el mundo entero la sentencia de muerte a la libertad saliendo de los labios del anciano hombre del Vaticano? ¿Pero dónde está el patíbulo en el cual la condenada Libertad debe perecer? Ese patíbulo es la casilla del confesionario. ¡Sí, en el confesionario, el Papa tiene sus 100.000 prominentes verdugos! Ellos están allí, día y noche, con afiladas dagas en la mano, apuñalando a la Libertad en el corazón.
¡En vano la noble Francia expulsará a sus antiguos tiranos para ser libre; en vano se derramará la más pura sangre de su corazón para proteger y salvar la libertad! La verdadera libertad no puede vivir allí un día mientras los verdugos del Papa sean libres para apuñalarla en sus 100.000 cadalsos.
En vano la hidalga España llamará a la Libertad para dar una nueva vida a su pueblo. La Libertad no puede poner sus pies allí, excepto para morir, mientras le sea permitido al Papa golpearla en sus 50.000 confesionarios.
Y la libre Norteamérica, también, verá todas sus tan costosamente adquiridas libertades destruidas, el día que el confesionario esté universalmente encumbrado en medio de ella.
La Confesión Auricular y la Libertad no pueden permanecer juntas en el mismo suelo; una u otra debe caer.
La Libertad debe arrasar al confesionario, como ha arrasado al demonio de la esclavitud, o será condenada a perecer.
¿Puede un hombre ser libre en su propia casa, mientras hay otro que tiene el derecho legal a espiar todas sus acciones, y dirigir no sólo cada paso, sino cada pensamiento de su esposa e hijos? ¿Puede ese hombre jactarse de un hogar cuya esposa e hijos están bajo el control de otro? ¿No es ese desdichado hombre realmente el esclavo del soberano y amo de su familia? Y cuando una nación entera está compuesta de tales maridos y padres, ¿no es esa una nación de despreciables y humillados esclavos?
¡Para un hombre que piensa, uno de los más extraños fenómenos es que nuestras naciones modernas permitan que sus más sagrados derechos sean pisoteados, y destruidos por el Papado, el enemigo juramentado de la Libertad, por medio de un equivocado respeto y amor por esa misma Libertad!
Ningún pueblo tiene más respeto por la Libertad de Consciencia que el norteamericano; ¿pero ha permitido el noble Estado de Illinois a Joe Smith y Brigham Young degradar y esclavizar a las mujeres Norteamericanas bajo el pretexto de la Libertad de Conciencia, a la cual recurren los así llamados "Santos de los Últimos Días"? ¡No! El terreno pronto se hizo muy caliente para la tierna conciencia de los profetas modernos. Joe Smith pereció cuando intentó mantener a sus esposas cautivas en sus cadenas, y Brigham Young tuvo que escapar a las soledades del Lejano Oeste, para disfrutar lo que él llamaba su libertad de conciencia con las treinta mujeres que él había degradado, y encadenado bajo su yugo. Pero aún en esa remota soledad el falso profeta ha oído los distantes estruendos del rugiente trueno. La voz amenazante de la gran República ha molestado su descanso, y antes de su muerte él habló sabiamente de ir tanto como fuera posible más allá del alcance de la civilización cristiana, antes que las oscuras y amenazantes nubes que veía en el horizonte arrojaran sobre él sus irresistibles tormentas.
¿Culpará alguno al pueblo norteamericano por ir así al rescate de las mujeres? No, seguramente no.
¿Pero qué es la casilla del confesionario? No otra cosa que una ciudadela y una fortaleza de Mormonismo.
¿Qué es el Padre Confesor, con pocas excepciones, sino un afortunado Brigham Young?
Yo no quiero ser creído en mi ipse dixit [por lo que él mismo dice]. Lo que pido a los pensadores responsables es, que lean las encíclicas de los Píos, los Gregorios, los Benitos, y muchos otros Papas, "De Sollicitantibus". Allí ellos verán, con sus propios ojos, que, como una cosa general, los confesores tienen más mujeres para servirles que las que los profetas Mormones jamás tuvieron. Lean ellos las memorias de uno de los más venerables hombres de la Iglesia de Roma, el Obispo Scipio de Ricci, y verán, con sus propios ojos, que los confesores son más libres con sus penitentes, incluso monjas, que lo que los maridos son con sus esposas. Oigan ellos el testimonio de una de las más nobles princesas de Italia, Henrietta Carracciolo, quien todavía vive, y conocerán que los Mormones tienen más respeto por las mujeres que el que tiene la mayoría de los confesores. Que ellos lean la experiencia de la señorita O'Gorman, cinco años una monja en los Estados Unidos, y entenderán que los sacerdotes y sus penitentes femeninas, incluso monjas, están ultrajando todas las leyes de Dios y el hombre, por medio de los oscuros misterios de la confesión auricular. Esa señorita O'Gorman, al igual que la señorita Henrietta Carracciolo, todavía viven. ¿Por qué no son consultadas por aquellos que gustan conocer la verdad, y que temen que nosotros exageramos las iniquidades que vienen de la "confesión auricular" como su infalible fuente? Que ellos oigan las lamentaciones del Cardenal Baronius, San Bernardo, Savonarola, Pío, Gregorio, Santa Teresa, San Liguori, sobre la inenarrable e irreparable ruina extendida por todos los caminos y por todos los países fascinados por los confesores del Papa, y conocerán que el confesionario es el testigo diario de abominaciones que difícilmente hubieran sido toleradas en las tierras de Sodoma y Gomorra. Que los legisladores, los padres y los maridos de toda nación y lengua, interroguen al Padre Gavazzi, Grassi, y miles de sacerdotes quienes viven que, como yo mismo, han sido milagrosamente sacados de esa servidumbre egipcia a la tierra prometida, y ellos les dirán a ustedes la misma muy antigua historia—de que el confesionario es para la mayor parte de los confesores y las penitentes, un real pozo de perdición, en el cual ellos promiscuamente caen y perecen.
Sí; ellos le dirán a usted que el alma y el corazón de su esposa y de su hija son purificados por las mágicas palabras del confesionario, tanto como las almas de los pobres idólatras del Indostán son purificadas por la cola de la vaca que ellos sostienen en sus manos, cuando mueren. Estudie las páginas de la pasada historia de Inglaterra, Francia, Italia, España, etc., etc., y usted verá como los más serios y confiables historiadores, por todas partes, han encontrado misterios de iniquidad en la casilla del confesionario que sus plumas rehusaban trazar.
En la presencia de tales públicos, innegables, y lamentables hechos, ¿no tienen las naciones civilizadas un deber que ejecutar? ¿No es tiempo de que los hijos de luz, los verdaderos discípulos del Evangelio, por todo el mundo, deban reunirse alrededor de las banderas de Cristo, e ir, hombro con hombro, al rescate de las mujeres?
La mujer es a la sociedad lo que las raíces son a los más preciosos árboles de vuestro huerto. Si usted supiera que mil gusanos están carcomiendo las raíces de estos nobles árboles, que sus hojas ya se están marchitando, sus ricos frutos, aunque todavía verdes, están cayendo al suelo, ¿no desenterraría las raíces y acabaría con los gusanos?
El confesor es el gusano que está carcomiendo, corrompiendo, y destruyendo las propias raíces de la sociedad civil y religiosa, al contaminar, envilecer, y esclavizar a la mujer.
Antes de que las naciones puedan ver el reino de paz, felicidad, y libertad, que Cristo ha prometido, ellas deben, como los Israelitas, derribar los muros de Jericó. ¡El confesionario es la moderna Jericó, que provocadoramente desafía a los hijos de Dios!
Que, entonces, el pueblo del Señor, los verdaderos soldados de Cristo, se levanten y se reúnan alrededor de sus banderas; y que marchen intrépidamente, hombro con hombro, sobre la ciudad condenada; que todas las trompetas de Israel suenen alrededor de sus muros; que las fervientes oraciones vayan al trono de Misericordia, desde el corazón de cada uno por los que el Cordero ha sido matado; que se oiga tal unánime grito de indignación, a través de lo largo y lo ancho de la tierra, contra esa la más grande y la más monstruosa impostura de los tiempos modernos, para que la tierra tiemble bajo los pies del confesor, tanto que sus mismas rodillas temblarán, y pronto los muros de Jericó, caerán, el confesionario desaparecerá, y sus inenarrables corrupciones no pondrán más en peligro la misma existencia de la sociedad.
Entonces las multitudes que estuvieron cautivas vendrán al Cordero, quien las hará puras con su sangre y libres con su palabra.
Entonces las naciones redimidas cantarán un canto de alegría: "¡Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, ¡caída es! ¡caída es!"
CAPÍTULO VIII
¿LA CONFESIÓN AURICULAR TRAE PAZ AL ALMA?
LA conexión entre la Paz con la Confesión Auricular es seguramente el más cruel sarcasmo alguna vez expresado en lenguaje humano.
Sería menos ridículo y falso admirar la tranquilidad del mar, y la quietud de la atmósfera, cuando una furiosa tormenta levanta las espumosas olas hacia el cielo, que hablar de la Paz del alma durante o después de la confesión.
Yo sé esto; los confesores y sus engañados coros todos armonizan al gritar "¡Paz, paz!" Pero el Dios de verdad y santidad responde: "¡No hay paz para el impío!"
El hecho es, que palabras humanas no pueden expresar adecuadamente las ansiedades del alma antes de la confesión, su inexpresable confusión en el acto de confesar, o sus mortales terrores después de la confesión.
Que aquellos que nunca han bebido de las amargas aguas que fluyen del confesionario, lean el siguiente relato simple y preciso de mis propias primeras experiencias con la confesión auricular. Ellas no son más que la historia de lo que nueve décimos de los penitentes* de Roma, ancianos y jóvenes están sometidos; y ellos sabrán que pensar de esa maravillosa Paz sobre la que los Romanistas, y sus insensatos copistas, los Ritualistas, han escrito tan elocuentes mentiras.
* Por la palabra penitentes, Roma no se refiere a los que se arrepienten, sino a quienes confiesan al sacerdote.
En el año 1819, mis padres me habían enviado desde Murray Bay (La Mal Baie), donde ellos vivían, a una excelente escuela en St. Thomas. Yo era entonces de aproximadamente nueve años. Me hospedé en lo de un tío, quien, aunque de nombre un Católico Romano, no creía una palabra de lo que sus sacerdotes predicaban. Pero mi tía tenía la reputación de ser una mujer muy devota. Nuestro maestro, el Sr. John Jones, era un bien educado inglés, y un firme PROTESTANTE. Esta última circunstancia había despertado la ira del sacerdote Católico Romano contra el maestro y sus numerosos alumnos a tal grado, que ellos fueron frecuentemente denunciados desde el púlpito con palabras muy duras. Pero si él no nos caía bien, yo debo reconocer que le estábamos pagando con su misma moneda.
Pero volvamos a mi primer lección sobre la Confesión Auricular. ¡No! No hay palabras que puedan expresar a aquellos que nunca tuvieron alguna experiencia en el asunto, la consternación, la ansiedad y la vergüenza de un pobre niño Católico, cuando oye a su sacerdote diciendo desde el púlpito, en un tono grave y solemne: "Esta semana ustedes enviarán a sus niños para la confesión. Háganles entender que esta acción es una de las más importantes de sus vidas, que para cada uno de ellos decidirá su eterna felicidad o ruina. Padres, madres y guardianes de esos niños, si, por culpa de ustedes o de ellos, sus niños son culpables de una falsa confesión; si ellos no confiesan todo al sacerdote que ocupa el lugar de Dios mismo, este pecado frecuentemente es irreparable: el demonio tomará posesión de sus corazones, ellos mentirán a su padre confesor, o mejor dicho a Jesucristo, de quien él es el representante; sus vidas serán una sucesión de sacrilegios, su muerte y eternidad serán las de los reprobados. Enséñenles, por lo tanto, a examinar completamente todas sus acciones, palabras, pensamientos y deseos, a fin de confesar todo exactamente como ocurrió, sin ninguna ocultación.
Yo estaba en la Iglesia de St. Thomas, cuando estas palabras cayeron sobre mí como un rayo. Yo había oído frecuentemente a mi madre decir, cuando estaba en casa, y a mi tía, desde que había llegado a St. Thomas, que de la primer confesión dependía mi eterna felicidad o miseria.
¡Esa semana estaba, por lo tanto, por decidir la cuestión vital de mi eternidad!
Pálido y desanimado, salí de la Iglesia después del servicio, y volví a la casa de mis parientes. Tomé mi lugar en la mesa, pero no podía comer, estaba tan preocupado. ¡Fui a mi habitación con el propósito de comenzar mi examen de conciencia, y de tratar de recordar cada uno de mis pecaminosos actos, pensamientos y palabras!
Aunque apenas por sobre los nueve años de edad, esta tarea fue realmente abrumadora para mí. Me postré ante la Virgen María por ayuda, pero estaba demasiado atrapado por el temor de olvidar algo o de hacer una mala confesión, que murmuré mis oraciones sin la menor atención a lo que decía. Esto se puso aún peor, cuando comencé a contar mis pecados; mi memoria, aunque muy buena, se volvió confusa; mi cabeza estaba mareada; mi corazón latía con una rapidez que me agotaba, mi frente estaba cubierta con transpiración. Después de pasar un tiempo considerable en estos penosos esfuerzos, me sentí al borde de la desesperación por el temor de que me era imposible recordar exactamente todo, y confesar cada pecado como éste ocurrió. La noche siguiente estuve casi desvelado; y cuando me vino sueño, eso apenas podría llamarse sueño, más bien era un sofocante delirio. En un aterrador sueño, me sentía como si hubiese sido arrojado al infierno, por no haber confesado todos mis pecados al sacerdote. En la mañana me desperté fatigado y abatido por los espectros y emociones de esa terrible noche. En similares aflicciones mentales pasaron los tres días que precedieron a mi primer confesión.
Yo tenía constantemente delante mío el rostro de ese severo sacerdote que nunca me había sonreído. Él estaba presente en mis pensamientos durante los días, y en mis sueños durante las noches, como el ministro de un Dios airado, justamente irritado contra mí por causa de mis pecados. Ciertamente se me había prometido el perdón, con la condición de una buena confesión; pero también se me había presentado mi parte en el infierno, si mi confesión no era tan cercana a la perfección como fuera posible.
Ahora, mi atormentada conciencia me decía que había noventa posibilidades contra una de que mi confesión fuera mala, tanto si por mi propia falta, olvidaba algunos pecados, o si me encontraba sin ese pesar del cual había oído tanto, pero la naturaleza y los efectos de lo cual fueron un perfecto caos en mi mente.
Finalmente llegó el día de mi confesión, o mejor dicho el de juicio y condenación. Me presenté al sacerdote, el Reverendo Sr. Beaubien.
Él tenía, en ese tiempo, los defectos de trabársele la lengua o tartamudear, lo cual frecuentemente ridiculizábamos. Y, como desafortunadamente la naturaleza me había dotado con admirables facultades de mimo, [el que hace mímicas e imitaciones], las contrariedades de este pobre sacerdote ofrecían simplemente una muy buena oportunidad para el ejercicio de mi talento. No sólo era uno de mis entretenimientos favoritos imitarle delante de los alumnos en medio de estruendos de risa, sino que también, predicaba porciones de sus sermones ante sus feligreses con resultados similares. Verdaderamente, muchos de ellos venían desde considerables distancias para disfrutar la oportunidad de oírme, y ellos, más de una vez, me premiaban con pasteles de azúcar de arce, por mis actuaciones.
Estos actos de imitación estaban, por supuesto, entre mis pecados; y llegó a ser necesario para mí examinarme sobre el número de veces que me había burlado de los sacerdotes. Esta circunstancia no estaba calculada para hacer más fácil o más grata mi confesión.
Finalmente, llegó el terrible momento, me arrodillé por primera vez al lado de mi confesor, pero mi estructura entera temblaba; repetí la oración preparatoria para la confesión, apenas sabiendo lo que decía, al estar tan atormentado por temores.
Por las instrucciones que se nos habían dado antes de la confesión, se nos había hecho creer que el sacerdote era el verdadero representante, sí, casi la personificación de Jesucristo. La consecuencia fue que yo creía que mi mayor pecado fue el de burlarme del sacerdote, y, como se me había dicho que lo correcto era confesar primero los pecados mayores, comencé así: "¡Padre, me acuso a mí mismo de haberme burlado de un sacerdote!"
Apenas hube expresado estas palabras, "burlado de un sacerdote", cuando este pretendido representante del humilde Jesús, volviéndose hacia mí, y mirando mi rostro, a fin de conocerme mejor, me preguntó abruptamente: "¿De qué sacerdote te burlaste, mi muchacho?"
Hubiera preferido más bien cortar mi lengua que decirle, en su rostro, quien era éste. Por lo tanto, me mantuve en silencio por un tiempo; pero mi silencio lo puso muy nervioso, y casi enfurecido. Con un tono de voz arrogante, dijo: "¿De qué sacerdote te tomaste la libertad de burlarte, mi muchacho?" Vi que tenía que contestar. Afortunadamente, su arrogancia me había hecho más osado y firme; yo dije: "¡Señor, usted es el sacerdote de quien me burlé!"
"¿Pero cuantas veces te dedicaste a burlarte de mí, mi muchacho?" preguntó, furiosamente.
Traté de establecer el número de veces, pero nunca pude.
"Debes decirme cuantas veces; porque burlarse del propio sacerdote de uno, es un gran pecado."
"Es imposible para mí darle el número de veces", le contesté.
"Bien, mi niño, ayudaré tu memoria haciéndote preguntas. Dime la verdad. ¿Piensas que te burlaste de mí diez veces?"
"Una gran cantidad de veces más", contesté.
"¿Te has burlado de mí cincuenta veces?"
"¡Oh! Mucho más todavía"
"¿Unas cien veces?"
"Digamos quinientas, y quizás más", respondí.
"Bien, mi muchacho, ¿gastas todo tu tiempo, en burlarte de mí?"
"No todo mi tiempo; pero, desafortunadamente, he hecho esto muy frecuentemente."
"¡Sí, bien puedes decir 'desafortunadamente'! porque mofarte de tu sacerdote, quien ocupa el lugar de nuestro Señor Jesucristo, es un gran pecado y una gran desgracia para ti. Pero dime, mi pequeño muchacho, ¿qué razón tienes para burlarte así de mí?
En mi examen de conciencia, no había previsto que estaría obligado a dar las razones por las que me burlé del sacerdote, y estaba desconcertado por sus preguntas. No osaba responder, y permanecí callado por un largo tiempo, por la vergüenza que me dominaba. Pero, con una acosadora perseverancia, el sacerdote insistía para que le dijera por qué me había burlado de él; asegurándome que sería condenado si no hablaba la verdad entera. Entonces decidí hablar, y dije: "Yo me burlé de usted por varias cosas".
"¿Qué fue lo primero que hizo que te burlaras de mí?" preguntó el sacerdote.
"Me reí de usted porque tartamudea; entre los alumnos de la escuela, y otras personas, sucede frecuentemente que imitamos su predicación para reírnos de usted", respondí.
"¿Por qué otra razón te ríes de mí, mi pequeño muchacho?"
Por un largo tiempo estuve en silencio. Cada vez que abría mi boca para hablar, mi coraje me fallaba. Pero el sacerdote continuó apremiándome; finalmente dije: "Se rumorea en el pueblo que usted ama las chicas: que usted visita a las señoritas Richards casi todas las noches; y esto frecuentemente nos hace reír".
El pobre sacerdote fue evidentemente abrumado por mi respuesta, y cesó de cuestionarme sobre ese asunto. Cambiando la conversación, dijo: "¿Cuáles son tus otros pecados?"
Yo comencé a confesarlos de acuerdo al orden en que venían a mi memoria. Pero el sentimiento de vergüenza que me dominaba, al repetir todos mis pecados a ese hombre, fue mil veces mayor que el de haber ofendido a Dios. En realidad, estos sentimientos de vergüenza humana, que invadieron mis pensamientos, más aún, mi ser entero, no dejaron lugar para absolutamente ningún sentimiento religioso, y estoy seguro que este es el caso con la gran mayoría de quienes confiesan sus pecados al sacerdote.
Cuando había confesado todos los pecados que pude recordar, el sacerdote comenzó a hacerme las más extrañas preguntas sobre asuntos que mi pluma debe callar. . . . . Le respondí, "Padre, no entiendo lo que usted me pregunta".
"Te pregunto", replicó él, "sobre los pecados del sexto mandamiento de Dios", (el séptimo en la Biblia). "Confiesa todo, mi pequeño muchacho, porque irás al infierno, si, por tu error, omites algo".
Inmediatamente arrastró mis pensamientos a regiones de iniquidad que, gracias a Dios, habían sido hasta ese momento completamente desconocidas para mí.
Le respondí de nuevo, "No le entiendo", o "nunca hice esas cosas perversas".
Entonces, cambiando hábilmente a algunas cuestiones secundarias, él pronto volvería de forma astuta y artera a su asunto favorito, a saber, los pecados de impudicia.
Sus preguntas eran tan sucias que me sonrojé y me sentí asqueado con disgusto y vergüenza. Más de una vez, había estado, con gran pesar, en la compañía de malos muchachos, pero ninguno de ellos había ofendido mi naturaleza moral tanto como lo había hecho este sacerdote. Ninguno se había jamás aproximado a la sombra de las cosas de las cuales ese hombre rasgó el velo, y que puso delante de los ojos de mi alma. En vano le dije que yo no era culpable de aquellas cosas; que ni siquiera entendía lo que me preguntaba; pero él no me liberaría.
Como un buitre inclinado sobre el pobre pájaro indefenso que cae entre sus garras y es desguazado, ese cruel sacerdote parecía determinado a arruinar y corromper mi corazón.
Finalmente me hizo una pregunta en una forma de expresarse tan mala, que fui realmente afligido y puesto fuera de mí. Me sentí como si hubiese recibido el sacudón de una batería eléctrica, un sentimiento de horror me hizo estremecer. Fui llenado con tal indignación que, hablando lo bastante fuerte como para ser oído por muchos, le dije: "Señor, soy muy malo, pero nunca fui culpable de lo que usted menciona; por favor no me haga más esas preguntas, que me enseñan más maldad de la que jamás conocí".
El resto de mi confesión fue breve. La severa reprensión que le había dado hizo que ese sacerdote se ruborizara evidentemente, si es que no le atemorizó. Se detuvo brevemente, y me dio algunos muy buenos consejos, que podrían haberme hecho bien, si las profundas heridas que sus preguntas habían infligido sobre mi alma, no hubieran absorbido mis pensamientos como para impedirme prestar atención a lo que decía. Me dio una pequeña penitencia y me despidió.
Dejé el confesionario irritado y confundido. Por la vergüenza de lo que había acabado de oír, no me animaba a levantar mis ojos del suelo. Fui a una esquina de la iglesia para hacer mi penitencia, es decir, para recitar las oraciones que me había indicado. Permanecí por un largo tiempo en la iglesia. Tenía necesidad de calma, después del terrible juicio por el que había acabado de pasar. Pero en vano busqué reposo. Las avergonzantes preguntas que me había hecho recientemente; el nuevo mundo de iniquidad en el que había sido introducido; los impuros fantasmas por los cuales fue profanada mi mente infantil, confundieron y afligieron tanto a mi alma, que comencé a llorar amargamente.
Dejé la iglesia solamente cuando fui obligado a hacerlo por las sombras de la noche, y regresé a la casa de mi tío con un sentimiento de vergüenza e inquietud, como si hubiese hecho una mala acción y temiera ser descubierto. Mi aflicción se acrecentó mucho cuando mi tío dijo bromeando: "Ahora que has ido a confesarte, serás un buen muchacho. Pero si no eres un mejor muchacho, serás uno más informado, si tu confesor te enseñó lo que me enseñó el mío cuando me confesé por primera vez".
Me ruboricé y permanecí en silencio. Mi tía dijo: "Debes sentirte feliz, ahora que has hecho tu confesión: ¿No?"
Le di una respuesta evasiva, pero no pude disimular enteramente la confusión que me embargaba. Me fui a la cama temprano; pero difícilmente podía dormir.
Pensaba que era el único muchacho a quien el sacerdote había hecho esas contaminantes preguntas; pero grande fue mi confusión, cuando, al ir a la escuela el día siguiente, me enteré que mis compañeros no habían sido más felices que lo que yo había sido. La única diferencia fue que, en vez de estar apenados como lo estaba yo, ellos se reían de esto.
"¿El sacerdote les dijo esto y aquello?", preguntarían, riendo de manera ruidosa; me rehusé responder, y dije: "¿No están avergonzados de hablar de estas cosas?"
"¡Ah! ¡Ah! qué escrupuloso eres", continuaron, "si no es un pecado para el sacerdote hablarnos de estos asuntos, cómo puede ser para nosotros un pecado el reírnos de esto". Me sentí confundido, no sabiendo que contestar. Pero mi confusión aumentó no poco cuando, algo después, percibí que las chicas jóvenes de la escuela no habían sido menos contaminadas o escandalizadas que los muchachos. Aunque manteniéndose a suficiente distancia de nosotros para impedir que nos enterásemos de todo lo que tenían que decir sobre su experiencia en el confesionario, aquellas chicas estaban suficientemente cerca como para que oyéramos muchas cosas que habría sido mejor para nosotros no conocer. Algunas de ellas parecían meditabundas, tristes, y avergonzadas, pero algunas de ellas reían vehementemente por lo que habían aprendido en la casilla del confesionario.
Yo estaba muy indignado contra el sacerdote; y pensaba para mí mismo que él era un hombre muy malvado por habernos hecho preguntas tan repugnantes. Pero estaba equivocado. Ese sacerdote fue honesto; él solamente estaba cumpliendo su deber, como supe después, cuando estudié a los teólogos de Roma. El Reverendo Sr. Beaubien era un verdadero caballero; y si él hubiera sido libre de seguir los dictados de su honesta conciencia, es mi firme convicción, que nunca habría manchado nuestros jóvenes corazones con ideas tan impuras. Pero qué puede hacer la honesta conciencia de un sacerdote en el confesionario, excepto ser silencioso y mudo; el sacerdote de Roma es un autómata, atado a los pies del Papa por una cadena de hierro. Él puede moverse, ir hacia la izquierda o la derecha, arriba o abajo, puede pensar y actuar, pero sólo por la orden del infalible dios de Roma. El sacerdote conoce la voluntad de su moderna divinidad solamente por medio de sus aprobados emisarios, embajadores y teólogos. Con vergüenza sobre mi frente, y con amargas lágrimas de pesar fluyendo justo ahora, sobre mis mejillas, confieso que yo mismo he debido aprender de memoria aquellas destructivas preguntas, y hacerlas a los jóvenes y viejos, que como yo, fueron alimentados con las doctrinas diabólicas de la Iglesia de Roma, en referencia a la confesión auricular.
Cierto tiempo después, algunas personas tendieron una emboscada y castigaron a ese mismo sacerdote, cuando, durante una muy oscura noche él estaba volviendo de visitar a sus bellas jóvenes penitentes, las señoritas Richards. Y el día siguiente, los conspiradores se encontraron en la casa del Dr. Stephen Tache, para dar un informe de lo que habían hecho ante la sociedad semisecreta a la que pertenecían, yo fui invitado por mi joven amigo Louis Casault* para esconderme con él, en una habitación contigua, donde podíamos oír todo sin ser vistos. Encuentro en los viejos manuscritos de "memorias de mis años de juventud" la siguiente exposición del Sr. Dubord, uno de los comerciantes principales de St. Thomas.
* Él murió muchos años después cuando estaba al frente de la Universidad Laval.
"Sr. Presidente, yo no estuve entre aquellos que dieron al sacerdote la expresión de los sentimientos públicos con la elocuente voz del látigo; pero desearía haber estado; de buena gana habría cooperado en dar aquella tan merecida lección a los padres confesores de Canadá; y permítanme darles mis razones para eso".
"Mi hija, que es de apenas doce años, fue a confesarse, como hicieron las otras niñas del pueblo, hace algún tiempo. Eso fue contra mi voluntad. Yo sé por mi propia experiencia, que de todas las acciones, la confesión es la más degradante de la vida de una persona. No puedo imaginar nada tan bien calculado para destruir para siempre el autorespeto de alguno, como la moderna invención del confesionario. Ahora, ¿qué es una persona sin autorespeto? ¿Especialmente una mujer? ¿No está todo perdido para siempre sin esto?
"En el confesionario, todo es corrupción del peor grado. Allí, los pensamientos, labios, corazones y almas de las niñas son contaminados para siempre. ¿Necesito probar esto? ¡No! Porque aunque ustedes han abandonado la confesión auricular, como algo degradante de la dignidad humana, no han olvidado las lecciones de corrupción que recibieron de ella. Aquellas lecciones han permanecido en sus almas como las cicatrices dejadas por el hierro al rojo vivo sobre la frente del esclavo, para ser un testigo perpetuo de su esclavitud, para ser un testigo perpetuo de su vergüenza y sumisión.
"¡El confesionario es el lugar donde nuestras esposas e hijas aprenden cosas que harían sonrojar a la más degradada mujer de nuestras ciudades!
"¿Por qué todas las naciones Católico-romanas son inferiores a las naciones pertenecientes al Protestantismo? Solamente puede encontrarse la solución a esa cuestión en el confesionario. ¿Y por qué son todas las naciones Católico-romanas degradadas en la medida que se someten a sus sacerdotes? Porque cuando más frecuentemente los individuos que componen esas naciones van a confesarse, más rápidamente se hunden en los terrenos de la inteligencia y la moralidad. Un terrible ejemplo de la depravación de la confesión auricular ha ocurrido recientemente en mi propia familia.
"Como he dicho hace un momento, yo estaba en contra de que mi propia hija fuera a confesarse, pero su pobre madre, que está bajo el control del sacerdote, fervientemente quería que ella fuera. Para no tener una escena desagradable en mi casa, tuve que ceder ante las lágrimas de mi esposa.
"El día posterior a la confesión, ellas creyeron que yo estaba ausente, pero estaba en mi oficina, con la puerta lo suficientemente abierta como para oír todo lo que podía ser dicho por mi esposa y la niña. Y la siguiente conversación tomó lugar:
"'¿Qué te hace tan pensativa y triste, mi querida Lucy, desde que fuiste a confesarte? Me parece que deberías sentirte más feliz desde que tuviste el privilegio de confesar tus pecados.'
"Mi hija no respondió una palabra; ella permaneció absolutamente en silencio.
"Después de dos o tres minutos de silencio, oí a la madre diciendo: '¿Por qué lloras, mi querida Lucy? ¿Estás enferma?'
"¡Pero todavía no hubo respuesta de la niña!"
Ustedes bien pueden suponer que yo estaba con toda la atención; tenía mis sospechas particulares acerca del terrible misterio que había tomado lugar. Mi corazón latía con inquietud y enojo.
"Después de un breve silencio, mi esposa hablo de nuevo a su hija, pero con la suficiente firmeza como para que se decidiera finalmente a contestar. En una voz temblorosa, ella dijo:
"'¡Oh! querida mamá, si supieras lo que el sacerdote me preguntó, y lo que me dijo cuando me confesaba, quizás estarías tan triste como yo.'
"'¿Pero qué puede haberte dicho? Él es un hombre santo, debes haberle entendido mal, si piensas que él ha dicho algo impropio.'
"Mi niña se echó en los brazos de su madre, y contestó con una voz, medio sofocada con sus sollozos: 'No me pidas que te diga lo que dijo el sacerdote—eso es tan vergonzoso que no puedo repetirlo—sus palabras se han adherido a mi corazón como la sanguijuela puesta en el brazo de mi pequeño amigo, el otro día.'
"'¿Qué piensa de mí el sacerdote, para haberme hecho tales preguntas?'
"Mi esposa contestó: 'Iré al sacerdote y le enseñaré una lección. Yo misma he notado que él va demasiado lejos cuando interroga a las personas de edad, pero tenía la esperanza de que era más prudente con los niños. Te pido, sin embargo, que nunca hables de esto con nadie, especialmente no dejes que tu pobre padre sepa algo de esto, porque él ya tiene bastante poco de religión, y esto le dejaría sin nada en absoluto'.
"Yo no pude refrenarme más tiempo: abruptamente entré a la sala. Mi hija se arrojó en mis brazos; mi esposa gritó con terror, y casi cayó desmayada. Yo dije a mi niña: 'Si me amas, pon tu mano sobre mi corazón, y prométeme que nunca irás a confesarte nuevamente. Teme a Dios, mi niña, y camina en su presencia. Porque sus ojos te ven en todas partes. Recuerda que Él siempre está presto para perdonarte y bendecirte cada vez que vuelvas tu corazón a Él. Nunca te pongas de nuevo a los pies de un sacerdote, para ser contaminada y degradada'.
"Mi hija me prometió esto.
"Cuando mi esposa se recuperó de su sorpresa, le dije:
"'¡Señora, hace mucho que el sacerdote llegó a ser todo, y tu esposo nada para ti! Hay un poder oculto y terrible que te gobierna; este es el poder del sacerdote; tú has negado esto frecuentemente, pero ya no puede ser negado más; la Providencia de Dios ha decidido hoy que este poder sería destruido para siempre en mi casa; yo quiero ser el único gobernante de mi familia; desde este momento, el poder del sacerdote sobre ti es abolido para siempre. Cuando vayas y lleves tu corazón y tus secretos a los pies del sacerdote, sé tan amable como para no regresar más a mi casa como mi esposa'".
Esta es una de las miles de muestras de la paz de conciencia traída al alma por medio de la confesión auricular. Si fuera mi intención publicar un tratado sobre este asunto, podría dar muchos ejemplos similares, pero como solamente deseo escribir un capítulo breve, citaré como evidencia sólo un hecho más para mostrar el terrible engaño practicado por la Iglesia de Roma, cuando invita a las personas a que vayan a confesarse, bajo el pretexto de que la paz para el alma será el premio de su obediencia. Oigamos el testimonio de otro testigo vivo e irreprochable, acerca de esta paz del alma, antes, durante, y después de la confesión auricular. En su sobresaliente libro, "Experiencia Personal del Catolicismo Romano", la señorita Eliza Richardson escribe (en las páginas 34 y 35): *
* Esta señorita Richardson es una bien conocida dama Protestante, de Inglaterra, que se hizo Romanista llegando a ser una monja, y volvió a su iglesia Protestante, después de cinco años de experiencia personal en el Papismo. Ella todavía vive como un testigo irrefutable de la depravación de la confesión auricular.
"De tal manera silencié mis necias objeciones, y continué para probar el fervor y sinceridad de un converso por la confesión. Y, aquí, estaba sin duda una vigorosa fuente de pena e inquietud, y una no tan fácilmente vencida. ¡La teoría había aparecido, como un todo, justa y racional; pero la realidad, en algunos de sus detalles, era terrible!
"Desnudado, para la mirada del público, de sus más oscuros ingredientes, y engalanado, en sus obras teológicas, con falsas y engañosas pretensiones de verdad y pureza, se exhibió un dogma sólo calculado para imponer una influencia benéfica sobre la humanidad, y para resultar una fuente de moralidad y provecho. Pero oh, como con todos los ideales, ¿cuán diferente era lo real?
"Aquí, sin embargo, puedo observar, de paso, el efecto producido sobre mi mente por el primer examen de las ediciones más antiguas de 'el Jardín del Alma'. Recuerdo la piedra de tropiezo que fue para mí; mi sentido de delicadeza femenina fue conmocionado. Fue una página oscura en mi experiencia cuando por vez primera me arrodillé a los pies de un hombre mortal para confesar lo que debía haber sido dirigido a los oídos de Dios solo. No puedo demorarme sobre esto . . . . . Aunque creo que mi confesor era, en general, cauto en la misma medida que era amable, en algunas cosas fui extrañamente sorprendida, totalmente confundida.
"La pureza de pensamiento y la delicadeza con las que había sido educada, no me habían preparado para semejante experiencia; y mi propia sinceridad, y mi temor de cometer un sacrilegio, tendían a aumentar el dolor de la ocasión. Una circunstancia, especialmente, recordaré, que mi conciencia encadenada me convenció que estaba obligada a nombrar. Mi tribulación y terror, indudablemente, me hizo menos explícita de lo que de otra forma podría haber sido. El interrogatorio, no obstante, la hizo resurgir, y las ideas proporcionadas por éste, provocaron mis sentimientos a tal grado, que olvidando todo respeto por mi confesor, e incluso sin cuidar, en ese momento, si recibiría o no la absolución, impulsivamente exclamé, 'no puedo decir una palabra más', mientras en mi mente entraba el pensamiento, 'es verdad todo lo que sus enemigos dicen de ellos'. Aquí, sin embargo, la prudencia dictó a mi interrogador que no continuara con el asunto más allá; y el tono amable y casi respetuoso que inmediatamente asumió, lograron borrar una impresión tan injuriosa. Al levantarme de mis rodillas, cuando gustosamente habría escapado a cierta distancia antes que haber encontrado su mirada, él me habló de la forma más familiar sobre diferentes temas, y me detuvo algún tiempo hablando. Nunca supe que parte tomé en la conversación, y todo lo que recuerdo, fue el ardor en las mejillas, y la incapacidad para levantar mis ojos del suelo.
"Aquí no debe suponerse que intencionadamente estoy poniendo un estigma sobre un individuo. Ni estoy arrojando culpas inadecuadas sobre el clero. Es el sistema el que está errado, un sistema que enseña que las cosas, incluso ante el recuerdo de las cuales la humanidad degradada debe sonrojarse en la presencia del cielo y sus ángeles, deberían ser reveladas, meditadas, y expuestas en detalle, ante los manchados oídos de un corrupto y caído prójimo mortal, quien, de semejantes pasiones que el penitente a sus pies, está por lo tanto expuesto a las más oscuras y peligrosas tentaciones. ¿Pero qué diremos de la mujer? ¡Corre un velo! ¡Oh pureza, recato! ¡y todo sentimiento femenino! ¡un velo como olvido, sobre la terriblemente peligrosa experiencia a través de la cual eres llamada a pasar!" (Páginas 37 y 38).
"¡Ah! ¡hay cosas que no pueden ser recordadas! Hechos demasiado sorprendentes, y al mismo tiempo muy delicadamente complicados, para admitir una descripción pública, para reunir la mirada pública; pero la mejilla puede sonrojarse en secreto ante las genuinas imágenes que evoca la memoria, y la mente oprimida se sobresalta con horror por las sombras oscuras que la han entristecido y abrumado. Yo apelo a quienes se convirtieron, a las convertidas del sexo más débil, y les pregunto, osadamente les pregunto, ¿cuál fue la primer impresión hecha en sus mentes y sentimientos por el confesionario? No pregunto cuando la posterior familiarización debilitó los efectos; sino cuando fue hecho el primer conocimiento de esto, ¿cómo fueron afectadas por esto? No cómo lo fue la impura, la ya manchada, porque para la tal esto es tristemente susceptible de ser hecho una más oscura fuente de culpa y vergüenza, apelo a la pura de mente y la delicada, la pura de corazón y sentimiento. ¿No fue la primera impresión de ustedes una de inexpresable temor y perplejidad, seguida por un sentimiento de humillación y degradación no fácil de ser definido o soportado?" (Página 39). "El recuerdo de ese tiempo, [la primer confesión auricular], siempre será penoso y aborrecible para mí; aunque la experiencia posterior ha arrojado incluso eso distante, en la lejanía. Eso fue mi lección inicial sobre cuestiones que nunca deberían entrar en la imaginación de la juventud femenina; mi introducción en una región que nunca debería acercarse la inocente y la pura." (Página 61). "Una o dos personas (Católicas Romanas) pronto establecieron una estrecha intimidad conmigo, y hablaban con una libertad y llaneza que yo nunca antes había encontrado. Mis amistades, sin embargo, habían sido criadas en conventos, o estuvieron allegadas a ellos por años, y yo no podía contradecir sus afirmaciones.
Yo era reacia a creer más de lo que había experimentado. La prueba, sin embargo, estaba destinada a venir en una forma no dudosa en un día cercano...... ¡Una oscura y manchada página de experiencia fue rápidamente abierta sobre mí; pero tan poco acostumbrado estaba el ojo que la examinó, que yo apenas podía, repentinamente, creer en su verdad! Y eso fue de una hipocresía tan aborrecible, de un sacrilegio tan terrible, y un abuso tan grosero de todas las cosas puras y santas, y en la persona de uno obligado por sus votos, por su posición, y, por cada ley de su Iglesia, así como las de Dios, a poner un ejemplo elevado, que, por un tiempo, toda confianza en la misma existencia de la sinceridad y la bondad estaba en peligro de ser conmovida; los sacramentos, estimados más sagrados, fueron profanados; votos desdeñados, el alardeado secreto del confesionario solapadamente quebrantado, y su santidad forzada para un propósito impío; mientras incluso la visita privada fue convertida en un canal para la tentación, y fue hecha la ocasión de malvada libertad de palabras y conducta. Así corrió el relato de la maldad, y este fue un terrible relato. Por éste todos los pensamientos serios de religión fueron casi extinguidos. La influencia fue espantosa y contaminante, el torbellino de la conmoción inenarrable; no puedo entrar en pequeños detalles aquí, todo sentido de delicadeza femenina y de sensibilidad como mujer rehuye semejante tarea. Como mucho, no obstante, puedo decir, que junto a otras dos jóvenes amigas, hicimos un viaje hasta un confesor, un residente de una casa religiosa, quien vivía a cierta distancia, para exponer el asunto ante él, pensando que él tomaría algunas medidas correctivas adecuadas a la urgencia del caso. Él oyó nuestras declaraciones unidas, expresó gran indignación, y en seguida nos encomendó a cada una de nosotras que escribiéramos y detalláramos las circunstancias del caso al Obispo del distrito. Hicimos esto, pero por supuesto nunca oímos el resultado. Los recuerdos de estos lúgubres y desgraciados meses parecen ahora como un horrible y repudiable sueño. ¡Esto fue una verdadera familiarización con las cosas más inicuas!" (Página 63).
"La religión de Roma enseña que si usted omite nombrar algo en la confesión, a pesar de ser repugnante o repulsivo a la pureza, algo que incluso usted dude de haber cometido, sus confesiones posteriores son así hechas nulas y sacrílegas; porque se inculca que los pecados de pensamiento deben ser confesados para que el confesor pueda juzgar su carácter mortal o venial. Qué clase de cadena se ata con esto alrededor de los estrictamente concienzudos, yo intentaría describirla si pudiera. ¡Pero se la debe haber llevado para entender su carácter torturante! ¡Es suficiente decir que, en los meses pasados, yo no había hecho de manera alguna una buena confesión! Y ahora, llena con remordimiento por mi pecaminosidad sacrílega pasada, resolví hacer una nueva confesión general al religioso aludido. Pero la escrupulosidad de este confesor excedió todo lo que yo había encontrado hasta ese momento. Él me dijo que algunas cosas eran pecados mortales las cuales yo nunca antes había imaginado que podían serlo, y así arrojó tantas cadenas alrededor de mi conciencia, que fue despertada dentro mío una hueste de ansiedades por mi primer confesión general. No tuve otra salida, entonces, sino rehacerla, y así entré renovada en la amarga senda que había creído que nunca más tendría ocasión de transitar. Pero si mi primer confesión había lacerado mis sentimientos, ¿qué era aquella ante esta? Las palabras no tienen poder, el lenguaje no tiene expresión para caracterizar la emoción que la distinguió.
"La dificultad que sentí para hacer una declaración completa y explícita de todo lo que me angustiaba, habilitó a mi confesor con una excusa para su ayuda en la oficina de interrogación, y de buena gana ocultaría mucho de lo que pasó entonces como una sucia mancha sobre mi memoria. Pronto encontré que él consideraba pecados mortales a los que mi primer confesor había aceptado tratar sólo superficialmente, y no tuvo escrúpulos en decir que yo nunca todavía había hecho un buena confesión en absoluto. Mis ideas, por lo tanto, se volvían más complejas y confusas en la medida que avanzaba, hasta que, finalmente, comencé a sentirme en dudas de alguna vez culminar mi tarea en algún grado satisfactoriamente; y mi mente y memoria estaban absolutamente atormentadas para recordar cada iota de cualquier clase, real o imaginaria, que podría si fuera omitida, ser más adelante ocasión de preocupación. ¡Las cosas, anteriormente consideradas comparativamente leves, fueron vueltas a enumerar, y fueron declaradas pecados condenables; y como, día tras día, me arrodillaba a los pies de ese hombre, respondiendo preguntas y escuchando admoniciones calculadas para abatir mi alma hasta el polvo, me sentía como si difícilmente podría ser capaz de levantar mi cabeza de nuevo!
(Página 63).
¡Esta es la paz que fluye de la confesión auricular! Yo declaro solemnemente que, excepto en unos pocos casos, en los cuales la confianza de los penitentes está al borde de la imbecilidad, o en los casos en que han sido transformados en bestias inmorales, nueve décimos de las multitudes que van a confesarse son obligados a relatar unas historias tan desconsoladoras como aquella de la señorita Richardson, cuando son lo suficientemente honestos para decir la verdad.
Los apóstoles más fanáticos de la confesión auricular no pueden negar que el examen de conciencia que debe preceder a la confesión, es una tarea de lo más dificultosa, una tarea que, en vez de llenar la mente con paz, la llena con ansiedad y severos temores. ¿Es solamente entonces después de la confesión que ellos prometen tal paz? Pero ellos saben muy bien que esta promesa también es un cruel engaño. . . . . porque para hacer una buena confesión el penitente debe relatar no solamente sus malas acciones, sino todos sus malos pensamientos y deseos, sus cantidades y diversas circunstancias agravantes. ¿Pero han ellos encontrado a uno solo de sus penitentes que estuviera seguro de haber recordado todos los pensamientos, los deseos, todas las inclinaciones criminales del pobre corazón pecador? Ellos son bien conscientes que enumerar los pensamientos de la mente de días y semanas pasados, y narrar precisamente esos pensamientos en un período posterior, es exactamente igual de fácil que evaluar y contar las nubes que han pasado sobre el sol durante una tormenta de tres días, un mes después de que esa tormenta ha terminado. ¡Es simplemente imposible—absurdo! Esto nunca fue hecho, esto nunca será hecho. Pero no hay paz posible mientras el penitente no esté seguro de que ha recordado, contado, y confesado cada pasado pecaminoso pensamiento, palabra y obra. Esto es, entonces, imposible, ¡sí! es moralmente y físicamente imposible para un alma encontrar paz por medio de la confesión auricular. Si la ley que dice a todo pecador: "Tú estás obligado, bajo pena de eterna condenación, a recordar todos tus malos pensamientos y a confesarlos con lo mejor de tu memoria", no fuera tan evidentemente una invención satánica, debería ser puesta entre las más infames ideas que han surgido jamás del cerebro del hombre caído. Porque ¿quién puede recordar y contar los pensamientos de una semana, de un día, más aún, de una hora de esta vida pecaminosa?
¿Dónde está el viajero que ha cruzado las selvas pantanosas de Norteamérica, durante los tres meses de clima cálido, que podría decir el número de mosquitos que le han picado y sacado la sangre de las venas? ¿Qué pensaría aquel viajero del hombre que, seriamente, le dijera: "Debes prepararte para morir, si no me dices, con lo mejor de tu memoria, cuantas veces has sido mordido por los mosquitos los últimos tres meses del verano, cuando cruzaste las tierras pantanosas a lo largo de las costas de los ríos Mississippi y Missouri"? ¿No sospecharía él que su inmisericorde interrogador ha escapado de un asilo para lunáticos?
Pero sería mucho más fácil para ese viajero decir cuantas veces ha sufrido las picaduras de los mosquitos, que para el pobre pecador contar los malos pensamientos que han pasado por su pecaminoso corazón, a través de cualquier período de su vida.
Aunque al penitente se le dice que debe confesar sus pensamientos solamente de acuerdo con su mejor recuerdo, él nunca, jamás sabrá si ha hecho su mejor esfuerzo para recordar todo: constantemente temerá que no haya hecho lo mejor para enumerarlos y confesarlos correctamente.
Cualquier sacerdote honesto, si habla la verdad, inmediatamente, admitirá que sus más inteligentes y piadosos penitentes, especialmente entre las mujeres, están torturados constantemente por el temor de haber omitido confesar algunas obras o pensamientos pecaminosos. Muchos de ellos, ya después de haber hecho varias confesiones generales, están constantemente urgidos por el aguijoneo de sus conciencias, a comenzar de nuevo, con el temor de que su primer confesión tuvo algunos serios defectos. Aquellas pasadas confesiones, en vez de ser una fuente de gozo y paz espiritual, son, por el contrario, como muchas espadas de Damocles, suspendidas sobre sus cabezas día y noche, llenando sus almas con los terrores de una muerte eterna. A veces, las conciencias de aquellas mujeres honestas y piadosas angustiadas por el terror les dicen que no estuvieron lo suficientemente contritas; otras veces, ellas se reprochan por no haber hablado de manera suficientemente clara, sobre algunas cosas más apropiadas para hacerlas sonrojar.
En muchas ocasiones, también, ha sucedido que los pecados que un confesor ha declarado ser veniales, y que han dejado de ser confesados por mucho tiempo, otro más escrupuloso que el primero, declararía que son condenables. Todo confesor, entonces sabe bien que lo que ofrece es evidentemente falso, cada vez que él despide a sus penitentes, con la salutación: "Ve en paz, tus pecados te son perdonados".
Pero es un error decir que el alma no encuentra paz en la confesión auricular; en muchos casos, es encontrada paz. Y si el lector desea aprender algo de esa paz, que vaya al cementerio, abra las tumbas, y dé una mirada adentro de los sepulcros. ¡Qué horrendo silencio! ¡Qué profunda quietud! ¡Qué terrible y aterradora paz! Usted ni siquiera oye el movimiento de los gusanos que se arrastran adentro, y de los gusanos que se arrastran afuera, cuando festejan sobre el esqueleto inanimado. ¡Tal es la paz del confesionario! El alma, la inteligencia, el honor, el autorespeto, la conciencia, son, allí, sacrificados. ¡Allí ellos deben morir! Sí, el confesionario es la verdadera tumba de la conciencia humana, un sepulcro de la honestidad, la dignidad, y la libertad humanas; el cementerio del alma humana! Por su causa, el hombre, a quien Dios ha hecho a su propia imagen, es convertido en la semejanza de la bestia que perece; la mujer, creada por Dios para ser la gloria y la compañera del hombre, es transformada en la vil y temblorosa esclava del sacerdote. En el confesionario, el hombre y la mujer alcanzan el más alto grado de perfección papista; ellos llegan a ser como palos secos, como ramas muertas, como silenciosos cadáveres en las manos de sus confesores. Sus espíritus son destruidos, sus conciencias son hechas tiesas, sus almas son arruinadas.
Este es el supremo y perfecto resultado alcanzado, en sus más elevadas victorias, por la Iglesia de Roma.
Verdaderamente, hay paz para ser encontrada en la confesión auricular—¡sí, pero es la paz de la tumba!
CAPÍTULO IX
EL DOGMA DE LA CONFESIÓN AURICULAR UNA SACRÍLEGA FALSÍA.
TANTO Católicos Romanos como Protestantes han caído en errores muy extraños en referencia a las palabras de Cristo: "A los que remitiereis los pecados, les son remitidos: a quienes los retuviereis, serán retenidos." (Juan xx. 23).
Los primeros han visto en este texto los inajenables atributos de Dios para perdonar y retener pecados transferidos a hombres pecadores; los segundos han cedido su posición de la forma más necia, aún cuando intentando refutar sus errores.
Un poco más de atención a la traducción de los versículos 3 y 6 del capítulo xiii de Levítico por la Septuaginta habría prevenido a los primeros de caer en sus sacrílegos errores, y habría salvado a los últimos de perder tanto tiempo en refutar errores que se refutan a sí mismos.
Muchos creen que la Biblia Septuaginta era la Biblia que fue generalmente usada por Jesucristo y el pueblo Hebreo en los días de nuestro Salvador. Su lenguaje fue posiblemente el hablado en los tiempos de Cristo y entendido por sus oyentes. Cuando se dirigía a sus apóstoles y discípulos sobre sus deberes hacia los leprosos espirituales a quienes ellos iban a predicar los caminos de salvación, Cristo constantemente seguía las mismas expresiones de la Septuaginta. Ella fue el fundamento de su doctrina y el testimonio de su misión divina a la cual apeló constantemente: el libro que era el mayor tesoro de la nación.
Desde el principio al fin del Antiguo y el Nuevo Testamento, la lepra corporal, con la que debía tratar el sacerdote Judío, es presentada como la figura de la lepra espiritual, el pecado, la penalidad del cual nuestro Salvador ha tomado sobre sí mismo, para que pudiéramos ser salvados por su muerte. Esa lepra espiritual era la verdadera cosa para cuya limpieza él había venido a este mundo—por la cual vivió, sufrió, y murió. Sí, la lepra corporal con la cual debían tratar los sacerdotes Judíos, era la figura de los pecados que Cristo iba quitar por el derramamiento de su sangre, y con los cuales sus discípulos iban a tratar hasta el fin del mundo.
Cuando hablando de los deberes de los sacerdotes hebreos hacia el leproso, nuestras traducciones modernas dicen: (Lev. xiii. v. 6), "Ellos lo declararán limpio." O (v. 3) "Ellos lo declararán impuro."
Pero esta acción de los sacerdotes fue expresada en una manera muy diferente por la Biblia Septuaginta, usada por Cristo y la gente de su tiempo. En vez de decir: "El sacerdote declarará limpio al leproso", como leemos en nuestra Biblia, la versión Septuaginta dice: "El sacerdote limpiará (katharei), o no limpiará (mianei) al leproso."
Nadie ha sido jamás tan tonto, entre los judíos, como para creer que porque su Biblia decía limpiará1 (katharei), sus sacerdotes tenían el poder milagroso y sobrenatural de quitar y curar la lepra; y en ningún lado vemos que los sacerdotes judíos hayan tenido la audacia para tratar de persuadir al pueblo que ellos habían recibido alguna vez algún poder sobrenatural y divino para "limpiar" la lepra, porque su Dios, por medio de la Biblia, había dicho de ellos: "Ellos limpiarán al leproso". Tanto el sacerdote como el pueblo eran lo suficientemente inteligentes y honestos para entender y reconocer que, por esa expresión, solamente se quería decir que el sacerdote tenía el derecho legal para ver si la lepra se había ido o no, ellos solamente debían mirar ciertas marcas indicadas por Dios mismo, por medio de Moisés, para saber si Dios había curado o no al leproso antes de que se presentara a su sacerdote. El leproso, curado solamente por la misericordia y poder de Dios, antes de que se presentara ante el sacerdote, solamente era declarado por ese sacerdote que estaba limpio. Así se dijo, por la Biblia, que el sacerdote estaba, para "limpiar" al leproso, o la lepra;—y en el caso opuesto para "no limpiar". (Septuaginta, Levítico xiii. v. 3, 6).
Ahora, pongamos lo que Dios ha dicho, por medio de Moisés, a los sacerdotes de la antigua ley, en referencia a la lepra corporal, frente a frente con lo que Dios ha dicho, por medio de su Hijo Jesús, a sus apóstoles y a su iglesia entera, en referencia a la lepra espiritual de la que Cristo nos ha librado en la cruz.
Biblia Septuaginta, Levítico xiii.
"Y el Sacerdote mirará a la llaga, en la piel de la carne, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y si la llaga pareciera ser más profunda que la piel de su carne, ella es una llaga de lepra; y el sacerdote la reconocerá sobre él y NO LO LIMPIARÁ (mianei)
"Y el Sacerdote mirará de nuevo sobre él el día séptimo, y si la llaga está algo oscura y no se extiende sobre la piel, el Sacerdote LO LIMPIARÁ (katharei): y él lavará sus ropas y SERÁ LIMPIO" (katharos).
Nuevo Testamento, Juan xx. 23.
"A los que remitiereis los pecados, les son remitidos: a quienes los retuviereis, serán retenidos."
La analogía de las enfermedades con las cuales los sacerdotes hebreos y los discípulos de Cristo debían tratar, es notable: así la analogía de las expresiones prescribiendo sus respectivo deberes es también notable.
Cuando Dios dijo a los sacerdotes del Antiguo Pacto: "limpiaréis al leproso", y él será "limpiado", o "no limpiaréis al leproso", y él "no será limpiado", Él solamente dio el poder para ver si había algunos signos o indicaciones por los cuales ellos podían decir que Dios había curado al leproso antes de que se presentara al sacerdote. Así, cuando Cristo dijo a sus apóstoles y a toda su iglesia, "A los que remitiereis los pecados, les son remitidos", él solamente les dio la autoridad para decir cuando los leprosos espirituales, los pecadores, se habían reconciliado con Dios, y recibido su perdón de parte de él y sólo de él, previamente a acudir a los apóstoles.
Es verdad que los sacerdotes del Antiguo Pacto tenían regulaciones de Dios, a través de Moisés, que debían seguir, por medio de las cuales podían ver y decir si la lepra se había ido o no.
Si la llaga no se extiende sobre la piel. . . . . el sacerdote lo limpiará. . . . . pero si el sacerdote ve que la costra se extiende sobre la piel, es lepra: "no le limpiará" . (Septuaginta, Levítico. xiii. 3, 6).
Alguno podría estar convencido que Cristo ese día habló en hebreo y no en griego, y usó el Antiguo Testamento en hebreo, solamente debemos decir que el hebreo es exactamente igual al griego—es dicho que el sacerdote estaba para limpiar o no limpiar según fuera el caso, exactamente como en la Septuaginta.
Así Cristo ha dado a sus apóstoles y a su iglesia entera igualmente, reglas y marcas infalibles para determinar si la lepra espiritual se hubo ido, para que ellos pudieran limpiar al leproso y decirle:
yo te limpio, perdono tus pecados,
o:
no te limpio, retengo tus pecados. [N. de t.: no que nosotros todos los verdaderos creyentes, como sacerdotes de Dios (1 Pedro 2:9), debamos decir literalmente estas palabras al pecador que recibió la Salvación POR LA FE EN LA OBRA DE CRISTO, porque así podríamos dar a entender que nosotros tenemos el poder de perdonar, pero el autor quiere decir que nosotros somos encargados de declarar o aseverar a ese pecador arrepentido, que conforme a la Palabra de Dios él está perdonado y definitivamente salvado.]
Tendría, verdaderamente, muchos pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamentos para copiar, si fuera mi intención reproducir todas las marcas dadas por Dios mismo, a través de sus profetas, o por Cristo y los apóstoles, que sus embajadores podrían conocer cuando debieran decir al pecador que fue librado de sus iniquidades. Daré sólo unos pocos.
Primero: "Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura.
"El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. (Marcos xvi. 15, 16).
¡Qué extraña falta de memoria en el Salvador del Mundo! ¡Él ha olvidado enteramente que la "confesión auricular", además de la fe y el bautismo es necesaria para ser salvados! [N. de t.: Es oportuno aclarar que la fe es la causa esencial de la salvación y el bautismo es una consecuencia o evidencia de ella. El bautismo es un TESTIMONIO público de la identificación del bautizado con la muerte y resurrección de Cristo (Romanos 6:3,4). Pero la salvación es consumada con la FE SALVADORA que se apropió de la obra de Cristo (Efesios 1:13). Aquí en Marcos el Señor resalta que la condenación es sólo por no creer. El bautismo es una evidenciación de la fe (Hechos 10:44-48]. Para aquellos que creen y son bautizados, los apóstoles y la iglesia son autorizados por Cristo a decir:
"¡Estás salvado! ¡Tus pecados están perdonados: yo te limpio!"
Segundo: "Y entrando en la casa, saludadla.
"Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros.
"Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.
"De cierto os digo, que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio, que a aquella ciudad." (Mateo x. 12-15).
Aquí, nuevamente, el Gran Médico dice a los discípulos cuando se irá la lepra, los pecados serán perdonados, el pecador purificado. Cuando los leprosos, los pecadores, hayan dado la bienvenida a sus mensajeros, oído y recibido su mensaje. Ninguna palabra acerca de la confesión auricular; esta gran panacea del Papa fue evidentemente ignorada por Cristo.
Tercero: "Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas." (Mateo vi. 14,15).
¿Era posible dar a los apóstoles y a los discípulos una regla más impresionante y simple para que pudieran saber cuando podían decir a un pecador: "¡Tus pecados están perdonados!" o, "tus pecados son retenidos"? ¡Aquí las llaves dobles del cielo son dadas públicamente de la forma más solemne a cada hijo de Adán! ¡Tan seguro como que hay Dios en el cielo y que Jesús murió para salvar a los pecadores, así es seguro que si uno perdona las ofensas de sus prójimos por amor del querido Salvador, al creer en él, sus propios pecados han sido perdonados! Hasta el fin del mundo, entonces, que los discípulos de Cristo digan al pecador: "Tus pecados son perdonados", no porque hayas confesado a mí tus pecados, sino por el amor de Cristo; la evidencia de lo cual es que tú has perdonado a aquellos que te han ofendido.
Cuarto: " Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?
"Y Él dijo: ¿Qué está escrito de la ley? ¿cómo lees?
"Y Él respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento; y a tu prójimo como a ti mismo.
"Y díjole: Bien has respondido: haz esto, y vivirás." (Lucas x. 25-28).
¡Qué buena oportunidad para que el Salvador hablara de la "confesión auricular" como un medio dado por él para ser salvados! Pero aquí nuevamente Cristo olvida esa maravillosa medicina de los Papas. Jesús, hablando absolutamente como los Protestantes, ordena que sus mensajeros proclamen perdón, remisión de pecados, no para aquellos que confiesan sus pecados al hombre, sino para aquellos que aman a Dios y a sus prójimos. ¡Y así harán sus verdaderos discípulos y mensajeros hasta el fin del mundo! [N. de t.: Recordemos que todas estas son evidencias de la salvación, cuya única causa es siempre la FE EN CRISTO ejercida un momento único de nuestra vida, y esa fe va acompañada por el nuevo nacimiento, que es el recibir y ser sellados de una vez y para siempre por el Espíritu Santo, por lo cual el nuevo cristiano está habilitado ahora para hacer obras que evidencian su salvación, (Juan 1:12, Efesios 2:8, 9).]
Quinto: "Y (el hijo pródigo) volviendo en sí, dijo: Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.
"Y levantándose, vino a su padre. Y como aun estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle.
"Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
"Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; habíase perdido, y es hallado." (Lucas xv. 17-24).
Apóstoles, y discípulos de Cristo, dondequiera oyereis, en esta tierra de pecado y miseria, el grito del Hijo Pródigo: "Me levantaré, e iré a mi padre", cada vez que lo vean, no a los pies de ustedes, sino a los pies de su verdadero Padre, gritando: "Padre, he pecado contra ti", unan vuestros himnos de gozo a los felices cánticos de los ángeles de Dios; repitan a los oídos de ese redimido pecador la sentencia recién salida de los labios del Cordero, cuya sangre nos limpia de todos nuestros pecados; díganle: "Tus pecados están perdonados".
Sexto: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga." (Mateo xi. 28-30).
Aunque estas palabras fueron pronunciadas más de 1.800 años atrás, ellas fueron pronunciadas esta misma mañana; ellas llegan a toda hora del día y la noche desde los labios y el corazón de Cristo a cada uno de nosotros los pecadores. Es ahora mismo que Jesús dice a todo pecador: "Venid a mí y yo os haré descansar". Cristo nunca ha dicho y nunca dirá a pecador alguno: "Id a mis sacerdotes y ellos les darán descanso". Pero él ha dicho: "Venid a mí, y yo os haré descansar".
Que los apóstoles y discípulos del Salvador, entonces, proclamen paz, perdón y descanso, no a los pecadores que vienen a confesarles sus pecados, sino a aquellos que van a Cristo, y a él solo, por paz, perdón y descanso. Porque "Venid a mí", desde los labios de Jesús, nunca ha significado—y nunca significará—"Id y confesad a los sacerdotes".
Cristo nunca hubiera dicho: "Mi yugo es fácil, y ligera mi carga" si hubiera instituido la confesión auricular. Porque el mundo jamás ha visto un yugo tan pesado, humillante, y degradante, como la confesión auricular.
Séptimo: "Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado; para que todo aquel que en Él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna." (Juan iii. 14).
¿Requirió el Dios Todopoderoso alguna confesión auricular en el desierto, a los pecadores, cuando ordenó a Moisés que levantara la serpiente? ¡No! Ni tampoco Cristo habló de la confesión auricular como una condición de la salvación a aquellos que miraran a Él cuando murió sobre la Cruz para pagar sus deudas. Un perdón gratuito fue ofrecido a los israelitas que miraron a la serpiente levantada. Un perdón gratuito es ofrecido por Cristo crucificado a aquellos que le miran con fe, arrepentimiento, y amor. A tales pecadores los ministros de Cristo, hasta el fin del mundo, están autorizados a decir: "Vuestros pecados están perdonados, limpiamos vuestra lepra".
Octavo: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
"Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él.
"El que en Él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
"Y esta es la condenación: porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz; porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas.
"Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios." (Juan iii. 16-21).
En la religión de Roma, es solamente a través de la confesión auricular que el pecador puede ser reconciliado con Dios; es sólo después que ha oído la más detallada confesión de todos los pensamientos, deseos, y acciones de un culpable que él puede decirle: "Tus pecados son perdonados". Pero en la religión del Evangelio, la reconciliación del pecador con su Dios es absolutamente y enteramente la obra de Cristo. Ese maravilloso perdón es un don gratuito ofrecido no por algún acto exterior del pecador: nada le es requerido excepto fe, arrepentimiento, y amor. Estas son las marcas por las cuales se conoce que la lepra está curada y los pecados perdonados. A todos aquellos que tienen estas marcas, los embajadores de Cristo son autorizados a decir, "Tus pecados están perdonados, te limpiamos".
Noveno: "El publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propició a mí pecador.
"Os digo que éste descendió a su casa justificado." (Lucas xviii. 13-14). ¡Sí! ¡Justificado! ¡Y sin confesión auricular!
Ministros y discípulos de Cristo, cuando vean al pecador arrepentido golpeando su pecho y gritando: "¡Oh, Dios!, ¡ten misericordia de mí pecador!" cierren sus oídos a las engañosas palabras de Roma, o de su horrible apéndice los Ritualistas, que les hablan de forzar a aquel pecador redimido para que haga ante ustedes una confesión especial de todos sus pecados para obtener perdón. Pero vayan a él y entréguenle el mensaje de amor, paz, y misericordia, que recibieron de Cristo: "¡Tus pecados están perdonados! ¡Yo te 'limpio'!"
Décimo: "Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
"Y respondiendo el otro, reprendióle, diciendo: ¿Ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación?
"Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos; porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos: mas éste ningún mal hizo.
"Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso." (Lucas xxiii. 39-43).
¡Sí, en el Paraíso del Reino de Cristo, sin la confesión auricular! Desde el Calvario, cuando sus manos están clavadas a la cruz, y su sangre es derramada, Cristo protesta contra la gran falsedad de la confesión auricular. Jesús será, hasta el fin del mundo, lo que él fue, allí, en la cruz: el amigo de los pecadores; siempre pronto para oír y perdonar a aquellos que invocan su nombre y confían en él.
Discípulos del evangelio, dondequiera oigan el clamor del pecador arrepentido al Salvador crucificado:
"Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino", vayan y den la seguridad a aquel penitente redimido hijo de Adán, de que "sus pecados están perdonados:" —"limpien al leproso".
Undécimo: "Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos; y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar." (Isaías lv. 7).
"Lavad, limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos; dejad de hacer lo malo: Aprended a hacer bien: buscad juicio, restituid al agraviado, oid en derecho al huérfano, amparad a la viuda.
"Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana." (Isaías i. 16-18).
¡Aquí están los mojones de la misericordia de Dios, puestos por sus propias manos omnipotentes! ¿Quién osará removerlos para poner otros en su lugar? ¿Cristo ha tocado alguna vez estos mojones? ¿Alguna vez insinuó que algo excepto fe, arrepentimiento, y amor, con sus benditos frutos, eran requeridos al pecador para asegurar su perdón? No—nunca.
¿Alguna vez los profetas del Antiguo Testamento o los apóstoles del Nuevo, dijeron una palabra sobre la "confesión auricular", como una condición para el perdón? No—nunca.
¿Qué dice David?: "Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones á Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado." (Salmos xxxii. 5).
¿Qué dice el apóstol Juan?: "Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no hacemos la verdad;
"Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
"Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros.
"Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad." (1 Juan i. 6-9).
Este es el lenguaje de los profetas y los apóstoles. Este es el lenguaje del Antiguo y el Nuevo Testamento. Se requiere que el pecador confiese sus pecados a Dios y a Él solo. Es de Dios y de Él solo que puede esperar su perdón.
El apóstol Pablo escribió catorce epístolas, en las cuales habla de todos los deberes impuestos por las leyes de Dios sobre la conciencia humana y las prescripciones del Evangelio de Cristo. Mil veces habla a los pecadores, y les dice como pueden ser reconciliados con Dios. ¿Pero dice alguna palabra sobre la confesión auricular? ¡No—ninguna!
Los apóstoles Pedro, Juan y Judas, envían seis cartas a las diferentes iglesias, en las cuales dicen, con los mayores detalles, lo que las diferentes clases de pecadores deben hacer para ser salvados. Pero nuevamente, ninguna palabra sale de ellos acerca de la confesión auricular.
Santiago dice: "Confesaos vuestras faltas unos a otros". Pero esto es tan evidentemente la repetición de lo que había dicho el Salvador acerca de la forma de reconciliarse entre aquellos que se habían ofendido unos a otros, y está tan lejos del dogma de una confesión secreta al sacerdote, que los más celosos defensores de la confesión auricular no han osado mencionar ese texto en favor de su moderna invención.
Pero si buscamos en vano en el Antiguo y Nuevo Testamentos una palabra en favor de la confesión auricular como un dogma, ¿será posible encontrar ese dogma en los registros de los primeros mil años del Cristianismo? ¡No! Cuanto más alguno estudia los registros de la Iglesia Cristiana durante aquellos primeros diez siglos, más será convencido de que la confesión auricular es una miserable impostura de los días más oscuros del mundo y la iglesia. Y así sucede con las vidas de los antiguos padres de la iglesia. No se dice ninguna palabra de que ellos confesaran sus pecados a alguien, aunque se dicen mil cosas de ellos, que son de un carácter mucho menos interesante.
Así es con la vida de Santa María, la Egipcia. La minuciosa historia de su vida, sus escándalos públicos, su conversión, sus largas oraciones y ayunos en soledad, la detallada historia de sus últimos días y de su muerte, tenemos todo esto; pero no se dice palabra alguna de su confesión a nadie. Es evidente que ella vivió y murió sin jamás haber pensado ir a confesarse. [N. de t.: El autor usa en estos párrafos las palabras "san" o "santa" puestas junto al nombre de algunos creyentes de la historia, pero se aclara que este título otorgado solamente a ciertas personas por la Iglesia Católica no se corresponde con la calificación que el Nuevo Testamento hace de todos los cristianos como santos y que significa separados por Dios de este mundo perdido y tan pecaminoso, (1 Corintios 1:2; Efesios 1:1, etc.)]
El diácono Pontius escribió también la vida de San Cipriano, quien vivió en el siglo tercero; pero no dice palabra alguna de que San Cipriano hubiera ido alguna vez a confesarse, o hubiera oído la confesión de nadie. Más que eso, aprendemos de este confiable historiador que Cipriano fue excomulgado por el Papa de Roma, llamado Esteban, y que murió sin haber pedido jamás a alguno la absolución de esa excomunión; una cosa que por lo visto no le impidió ir al Cielo, ya que los infalibles Papas de Roma, que sucedieron a Esteban, nos han asegurado que él, [Cipriano], es un santo.
Gregorio de Nicea nos ha dado la vida de San Gregorio, de Neo-Cesarea, del siglo tercero, y de San Basilio, del siglo cuarto. Pero no habla de que hayan ido a confesarse, o de que hayan oído la confesión auricular y secreta de alguno. Es así evidente que aquellos dos grandes y buenos hombres, al igual que todos los cristianos de sus tiempos, vivieron y murieron sin jamás conocer algo sobre el dogma de la confesión auricular.
Tenemos la interesante vida de San Ambrosio, del siglo cuarto, por Paulinus; y por ese libro es evidente, tanto como que dos más dos son cuatro, que San Ambrosio nunca fue a confesarse.
La historia de San Martín, de Tours, del siglo cuarto, por Severus Sulpicius, del siglo quinto, es otro memorial dejado por la antigüedad para probar que no había dogma de la confesión auricular en aquellos días; porque San Martín evidentemente vivió y murió sin jamás ir a confesarse.
Palas y Teodoreto nos han dejado la historia de la vida, sufrimientos, y muerte de San Crisóstomo, Obispo de Constantinopla, quien murió al comienzo del siglo quinto, y ambos son absolutamente mudos acerca de ese dogma. Ningún hecho es más evidente, por lo que ellos dicen, que ese santo y elocuente obispo vivió y murió sin jamás pensar en ir a confesarse.
Ningún hombre ha sido nunca más perfectamente esclarecido en los detalles de la vida cristiana, al escribir sobre ese asunto, que el erudito y elocuente San Jerónimo, del siglo quinto. Muchas de sus admirables cartas están escritas a los pastores de su tiempo, y a varias damas y vírgenes cristianas, quienes le habían pedido que les diera algunos buenos consejos acerca del mejor modo de llevar una vida cristiana. Sus cartas, que forman cinco volúmenes, son los más interesantes memoriales de las costumbres, hábitos, opiniones, moralidad, y fe práctica y dogmática de los primeros cinco siglos de la iglesia; ellas son la evidencia más irrefutable de que la confesión auricular, como dogma, en ese entonces no tenía existencia, y es una invención bastante moderna. ¿Sería posible que Jerónimo hubiera olvidado dar algunas recomendaciones o reglas acerca de la confesión auricular, a los pastores de su tiempo que pedían su consejo acerca del mejor modo de cumplir sus deberes ministeriales, si hubiera sido uno de sus deberes oír la confesión del pueblo? Pero nosotros desafiamos al más devoto sacerdote moderno de Roma a encontrar una sola línea en todas las cartas de San Jerónimo en favor de la confesión auricular. En su admirable carta al Pastor Nepotianus, sobre la vida de los pastores, vol. II., pág. 203, cuando habla de las relaciones de los pastores con las mujeres, él dice: "Solus cum sola, secreto et absque arbitrio, vel teste, non sedeas. Si familiarius est aliquid loquendum, habet nutricem. majorem domus, virginem, viduam, vel mari tatam; non est tam inhumana ut nullum praeter te habeat cui se audeat credere."
"Nunca te sientes en secreto, solo, en un lugar retirado, con una mujer que esté sola contigo. Si ella tiene alguna cosa particular para decirte, que ella tome la acompañante femenina de la casa, una muchacha joven, una viuda, o una mujer casada. Ella no puede ser tan ignorante de las reglas de la vida humana como para esperar tenerte como el único a quien pueda confiar esas cosas".
Sería fácil citar un gran número de otros notorios pasajes donde Jerónimo se mostró como el más decidido e implacable oponente de aquellas secretas entrevistas a solas entre un pastor y una mujer, que, bajo el razonable pretexto de consejo mutuo y consuelo espiritual, son generalmente no otra cosa que insondables pozos de infamia y perdición para ambos. Pero esto es suficiente.
Tenemos también la admirable vida de Santa Paulina, escrita por San Jerónimo. Y, aunque en ésta, él nos da todo detalle imaginable de su vida cuando joven, casada, y viuda; aunque nos dice incluso como su cama estaba compuesta de los materiales más simples y toscos; él no tiene palabra alguna acerca de que ella hubiera ido alguna vez a confesarse. Jerónimo habla de los conocidos de Santa Paulina, y da sus nombres; entra en los más pequeños detalles de sus largos viajes, sus beneficencias, su creación de monasterios para hombres y mujeres*, sus tentaciones, fragilidades humanas, virtudes heroicas, sus autocastigos, y su santa muerte; pero no tiene ninguna palabra para decir acerca de las frecuentes o solemnes confesiones de Santa Paulina; ninguna palabra acerca de su sabiduría en la elección de un prudente y santo (?) confesor. *[N. de t.: Luego de la pretendida conversión del emperador Constantino, la hasta entonces perseguida Iglesia Cristiana se vio favorecida de toda clase de favores, y se vio invadida por personas y costumbres paganas, por ello algunos cristianos tomaron la decisión de aislarse de esto y así surgieron los primeros monjes, que se aislaban de la sociedad, seguramente hubiera sido mejor que hubieran establecido una actitud de separación del pecado por medio de la formación de iglesias locales donde se practicara la separación y la disciplina bíblica y se predicara el verdadero Evangelio, (1 Corintios 5:9-13, Judas 1:23)]
Él nos dice que después de su muerte, su cuerpo fue llevado a su sepultura sobre los hombros de obispos y pastores*, como una muestra de su profundo respeto por la santa. Pero él nunca nos dice que alguno de aquellos pastores se sentara allí, en una esquina oscura con ella, y la forzara a revelar ante sus oídos la historia secreta de todos los pensamientos, deseos, y fragilidades humanas de su larga y azarosa vida. Jerónimo es un incuestionable testigo de que su piadosa y noble amiga, Santa Paulina, vivió y murió sin haber pensado jamás en ir a confesarse. *[N. de t.: en ese tiempo ya empezaba a haber ciertas distinciones, que en tiempos neotestamentarios no existían, siendo la palabra obispo, (vigilante de la iglesia local), un sinónimo de pastor o anciano (hechos 20:17, 28)]
Posidius nos dejó la interesante vida de San Agustín, del siglo quinto; y, nuevamente, es en vano que busquemos el lugar y el tiempo cuando aquel renombrado Obispo de Hipona fue a confesarse, u oyó las confesiones secretas de su pueblo.
Más que eso, San Agustín ha escrito un muy admirable libro llamado: "Confesiones", en el cual nos da la historia de su vida. Con ese maravilloso libro en las manos le seguimos paso a paso, dondequiera va; asistimos con él a aquellas famosas escuelas, donde su fe y moralidad fueron tan lamentablemente destruidas; nos lleva con él al jardín donde, vacilando entre el cielo y el infierno, bañado en lágrimas, se pone bajo la higuera y exclama: "¡Oh Señor! ¡¿Cuanto tiempo permaneceré en mis iniquidades?!" Nuestra alma se estremece con emociones, junto a su alma, cuando oímos con él, la dulce y misteriosa voz: "¡Tolle! ¡lege!" toma y lee, [n. de t.: Las palabras que providencialmente dijo un niño fuera de su vista]. Corremos con él al lugar donde dejó su libro del Nuevo Testamento; con una mano temblorosa, lo abrimos y leemos: "Andemos como de día, honestamente ... vestíos del Señor Jesucristo" (Romanos xiii. 13, 14).
Ese incomparable libro de San Agustín nos hace llorar y exclamar de alegría junto a él; nos inicia en todas sus acciones más secretas, en todas sus penas, ansias, y alegrías; nos revela y expone su vida entera. Nos dice donde va, con quien peca, y con quien alaba a Dios; nos hace orar, cantar, y ensalzar al Señor junto a él. ¿Es posible que Agustín pudiera haberse confesado sin decirnos cuando, donde, y a quien hizo esa confesión auricular? ¿Podría haber recibido la absolución y el perdón de sus pecados por su confesor, sin hacernos partícipes de sus alegrías, y sin requerirnos que bendijéramos a aquel confesor junto a él?
Pero es en vano que busquen en ese libro una sola palabra acerca de la confesión auricular. Ese libro es un testigo irrefutable de que tanto Agustín como su piadosa madre, Mónica; a quien menciona tan frecuentemente, vivieron y murieron sin jamás haberse confesado. Ese libro puede ser llamado la evidencia más aplastante para probar que "el dogma de la confesión auricular" es un engaño moderno.
Desde el principio hasta el final de ese libro, vemos que Agustín creía y decía que sólo Dios podía perdonar los pecados de los hombres, y que era sólo a Él que los hombres debían confesarse para ser perdonados. Si él escribe su confesión, es solamente para que el mundo pudiera conocer cómo Dios había sido misericordioso con él, y para que pudieran ayudarle a alabar y bendecir a su misericordioso padre celestial. En el libro décimo de sus Confesiones, Capítulo III, Agustín protesta contra la idea de que los hombres pudieran hacer algo para curar la lepra espiritual, o perdonar los pecados de sus prójimos; aquí está su elocuente protesta: "Quid mihi ergo est cum hominibus ut audiant confessiones, meas, quasi ipsi sanaturi Sint languores meas? Curiosum genus ad cognescendam vitam alienam; desidiosum ad corrigendam."
"¿Qué tengo que ver con los hombres para que ellos oigan mis confesiones, como si fueran capaces de sanar mis debilidades? La raza humana es muy curiosa para conocer la vida de otra persona, pero muy perezosa para corregirla."
Antes de que Agustín hubiese construido ese sublime e imperecedero monumento contra la confesión auricular, San Juan Crisóstomo había levantado su elocuente voz contra ésta en su sermón sobre el Salmo 50, donde, hablando en el nombre de la iglesia, dijo: "¡No les pedimos que vayan a confesar sus pecados a alguno de sus prójimos, sino sólo a Dios!"
Nestorio, del siglo cuarto, el antecesor de Juan Crisóstomo, había, por una defensa pública, lo cual los mejores historiadores Católico-Romanos han debido reconocer, prohibido solemnemente la práctica de la confesión auricular. Porque, así como siempre han habido ladrones, borrachos, y criminales en el mundo, así también siempre han habido hombres y mujeres que, bajo el pretexto de abrir sus mentes unos a otros para mutuo consuelo y edificación, se entregaron a toda clase de iniquidad y lascivia. El célebre Crisóstomo solamente estaba dando la sanción de su autoridad a lo que su antecesor había hecho, cuando, atronando contra el monstruo recién nacido, dijo a los Cristianos de su tiempo, "¡No les pedimos que vayan a confesar sus iniquidades a un hombre pecador para ser perdonados—sino sólo a Dios." (Sermón sobre el Salmo 50).
La confesión auricular se originó con los antiguos herejes, especialmente con Marción. Bellarmino habla de ella como algo que debe practicarse. Pero oigamos lo que los escritores contemporáneos tienen para decir sobre la cuestión.
"Ciertas mujeres acostumbraban ir con el hereje Marción para confesarle sus pecados. Pero, como él era impactado con su belleza, y ellas también se enamoraban de él, se abandonaban para pecar con él".
Escuchen ahora lo que San Basilio en su comentario sobre Salmos xxxvii, dice de la confesión:
"Yo no tengo que acudir ante el mundo para hacer una confesión con mis labios. Sino que cierro mis ojos, y confieso mis pecados en lo secreto de mi corazón. Ante ti, oh Dios, vierto mis suspiros, y tú solo eres el testigo. Mis quejidos están dentro de mi alma. No hay necesidad de muchas palabras para confesar: el quebranto y el pesar son la mejor confesión. Sí, las lamentaciones del alma, que tú estás complacido en oír, son la mejor confesión".
Crisóstomo, en su sermón, De Paenitentia, vol. IV., col. 901, tiene lo siguiente: "Tú no necesitas testigos de tu confesión. Reconoce secretamente tus pecados, y deja que sólo Dios te sustente".
En su sermón V., De incomprehensibili Dei natura, vol. I., él dice: "¡Por lo tanto, te ruego, siempre confiesa tus pecados a Dios! Te pido que de ninguna manera los confieses a mí. Sólo a Dios deberías exponer las heridas de tu alma, y de Él sólo esperar la cura. Ve a él, entonces, y no serás rechazado, sino sanado. Porque, antes de que pronuncies una sola palabra, Dios conoce tu oración."
En su comentario sobre Hebreos XII, sermón XXXI., vol. XII., pág. 289, él además dice: "No estemos contentos con llamarnos a nosotros mismos pecadores. Sino examinemos y enumeremos nuestros pecados. Y luego no te digo que vayas y los confieses, de acuerdo con el capricho de alguno, sino que te diré, junto con el profeta: 'Confiesa tus pecados ante Dios, reconoce tus iniquidades a los pies de tu Juez, ora con tu corazón y con tu mente, si no con tu lengua, y serás perdonado.'"
En su sermón sobre el Salmo I., vol. V., pág. 589, el mismo Crisóstomo dice: "Confiesa tus pecados en oración todos los días. ¿Por qué dudarías en hacerlo? No te digo que vayas y los confieses a un hombre, pecador como tú, y que podría despreciarte si conociera tus faltas. Sino confiésalos a Dios, quien puede perdonártelos".
En su admirable sermón IV., De Lazaro, vol. I., pág. 757, él exclama: "¿Por qué, dime, deberías avergonzarte de confesar tus pecados? ¿Te imponemos que los reveles a un hombre, que podría, un día, reprochártelos? ¿Eres mandado a confesarlos a uno de tus iguales, que podría publicarlos y arruinarte? Lo que te pedimos es simplemente que muestres las heridas de tu alma a tu Señor y Amo, quien es también tu amigo, tu guardián, y médico".
En una pequeña obra de Crisóstomo, titulada, "Catechesis ad illuminandos", vol. II., pág. 210, leemos estas notables palabras: "Lo que más deberíamos admirar no es que Dios perdone nuestros pecados, sino que Él no los revela a nadie, ni desea que nosotros lo hagamos. Lo que Él demanda de nosotros es confesar nuestras transgresiones sólo a Él para obtener perdón".
San Agustín, en su hermoso sermón sobre el Salmo 31, dice: "Confesaré mis pecados a Dios, y Él perdonará todas mis iniquidades. Y tal confesión no es hecha con los labios, sino sólo con el corazón. Apenas había abierto mi boca para confesar mis pecados cuando ellos fueron perdonados, porque Dios ya había oído la voz de mi corazón".
En la edición de los Padres por Migne, vol. 67, págs. 614, 615, leemos: "Alrededor del año 390, el oficio de penitenciaría fue abolido en la iglesia a consecuencia de un gran escándalo provocado por una mujer quien se acusó a sí misma públicamente de haber cometido un crimen contra la castidad con un diácono".
Yo sé que los defensores de la confesión auricular presentan a sus necios crédulos varios pasajes de los Santos Padres, [n. de t.: los llamados Padres de la Iglesia, los principales teólogos y maestros cristianos en los siglos inmediatos a la era de los Apóstoles], donde se dice que los pecadores estaban acudiendo a tal pastor o a tal obispo para confesar sus pecados: pero este es un modo muy deshonesto de presentar ese hecho—porque es evidente a todos aquellos que están algo familiarizados con la historia de la iglesia de aquellos tiempos, que estos se referían solamente a las confesiones públicas de las transgresiones públicas por medio del oficio de la penitenciaría.
El oficio de la penitenciaría era éste: En cada ciudad grande, un pastor o ministro era designado especialmente para presidir en las reuniones de la iglesia donde los miembros que habían cometido pecados públicos eran obligados a confesarlos públicamente ante la asamblea, para ser reincorporados a los privilegios de su membresía: y ese ministro tenía la responsabilidad de dar lectura o pronunciar la sentencia de perdón otorgada por la iglesia a los culpables antes de que pudieran ser admitidos de nuevo a la comunión. Esto estaba perfectamente de acuerdo con lo que San Pablo había hecho con respecto al incestuoso de Corinto; aquel escandaloso pecador que había traído deshonra sobre el nombre de Cristiano, pero que, después de confesar y llorando por sus pecados ante la iglesia, obtuvo su perdón—no de un sacerdote en cuyos oídos hubiera murmurado todos los detalles de su incestuosa fornicación, sino de toda la iglesia congregada. Pablo gustosamente aprueba a la Iglesia de Corinto por absolver así, y recibir nuevamente en medio de ella, a un hermano descarriado pero arrepentido.
Cuando los Santos Padres de los primeros siglos hablan de "confesión", ellos invariablemente quieren decir "confesiones públicas" y no confesión auricular.
Hay tanta diferencia entre tales confesiones públicas y las confesiones auriculares, como la hay entre el cielo y el infierno, entre Dios y su gran enemigo, Satán.
La confesión pública, entonces, se remonta al tiempo de los apóstoles, y es practicada todavía en iglesias Protestantes de nuestros días. Pero la confesión auricular era desconocida por los primeros discípulos de Cristo; así como es rechazada hoy, con horror, por todos los verdaderos seguidores del Hijo de Dios.
Erasmo, uno de los más eruditos Católicos Romanos que se opuso a la Reforma en el siglo dieciséis, tan admirablemente iniciada por Lutero y Calvino, osada y honestamente hace la siguiente declaración en su tratado, De Paenitentia, Dis. 5: "Esta institución de la penitencia [la confesión auricular] comenzó en lugar de cierta tradición del Antiguo o el Nuevo Testamento. Pero nuestros teólogos, no considerando prudentemente lo que los antiguos doctores ciertamente dicen, están engañados, lo que ellos dicen de la confesión general y abierta, fuerzan, luego, a esta clase de confesión secreta y privada".
Es un hecho público, el cual los Católicos Romanos eruditos jamás han negado, que la confesión auricular llegó a ser un dogma y una práctica obligatoria de la iglesia solamente en el Concilio Lateranense en el año 1215, bajo el Papa Inocencio III. No puede encontrarse antes de ese año indicio alguno de la confesión auricular, como un dogma.
Entonces, ha llevado más de mil doscientos años de esfuerzos de Satanás para presentar esta obra maestra de sus invenciones para conquistar el mundo y destruir las almas de los hombres.
Poco a poco, esa impostura se ha deslizado en el mundo, igual a como se arrastran las sombras de una noche tormentosa sin que nadie sea capaz de notar cuando retrocedieron los primeros rayos de luz ante las oscuras nubes. Sabemos muy bien cuando estaba brillando el sol, sabemos cuando estuvo muy oscuro sobre todo el mundo; pero nadie puede decir de manera absoluta cuando se desvanecieron los primeros rayos de luz. Así dijo el Señor:
"El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo:
"Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.
"Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña.
"Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿de dónde, pues, tiene cizaña?
"Y Él les dijo: Un hombre enemigo ha hecho esto." (Mateo xiii. 24-28).
Sí, el Buen Maestro nos dice que el enemigo sembró esa cizaña en su campo durante la noche cuando los hombres estaban durmiendo.
Pero él no nos dice exactamente la hora de la noche cuando el enemigo arrojó la cizaña entre el trigo.
Sin embargo, si alguien quiere saber cuan terriblemente oscura fue la noche que cubrió el "Reino", y cuan cruel, implacable, y brutal fue el enemigo que sembró la cizaña, que lea el testimonio del más devoto y erudito cardenal que Roma ha tenido alguna vez, Baronio, Anales, Año 900:
"Es evidente que uno apenas puede creer qué cosas indignas, bajas, execrables, y abominables, fue forzada a soportar la santa Sede Apostólica, que es el eje sobre el cual gira la Iglesia Católica entera, cuando los príncipes de la época, aunque Cristianos, se arrogaron la elección de los Pontífices Romanos. ¡Ay, la vergüenza! ¡Ay, la aflicción! ¡Qué monstruos, horribles de contemplar, fueron entonces impuestos sobre la Santa Sede! ¡Qué males sobrevinieron! ¡Qué tragedias cometieron! ¡Con qué contaminaciones fue esta Sede, aunque ella misma sin mancha, entonces ensuciada! ¡Con qué corrupciones infectada! ¡Con qué suciedades profanada! ¡Y por estas cosas denigrada con perpetua infamia! (Baronio, Anales, Año 900).
"Est plane, ut vix aliquis credat, imino, nee vix quidem sit crediturus, nisi suis inspiciat ipse oculis, manibusque contractat, quam indigna, quainque turpia atque deformia, execranda insuper et abominanda sit coacta pati sacrosancta apostolica sedes, in cujus cardine universa Ecclesia catholica vertitur, cum principes saeculi hujus, quantumlibet christiani, hac tamen ex parte dicendi tyrrani saevissini, arrogaverunt sibi, tirannice, electionem Romanorum pontificum. Quot tune ab eis, proh pudor! pro dolor! in eamdem sedem, angelis reverandam, visu horrenda intrusa sunt monstra? Quot ex eis oborta sunt mala, consummatae tragediae! Quibus tunc ipsam sine macula et sine ruga contigit aspergi sordibus, purtoribus infici, in quinati spurcitiis, ex hisque perpetua infamia denigrari!''
CAPÍTULO X.
DIOS URGE A LA IGLESIA DE ROMA A CONFESAR LAS ABOMINACIONES DE LA CONFESIÓN AURICULAR.
LOS sacerdotes de Roma recurren a distintos medios para engañar al pueblo acerca de la inmoralidad resultante de la confesión auricular. Una de sus estratagemas preferidas es citar algunos pasajes desconectados de teólogos, recomendando cautela de parte del sacerdote, al interrogar a sus penitentes sobre asuntos delicados, él debería ver o evitar cualquier peligro de que estos últimos sean escandalizados por sus preguntas. Es cierto, hay tales teólogos prudentes, que parecen comprender más que otros el peligro real del sacerdote en la confesión. Pero aquellos sabios consejeros se parecen demasiado a un padre que permitiría a su hijo poner sus dedos en el fuego, mientras le recomienda que sea cauto por temor a que se quemasen esos dedos. Hay exactamente tanta sabiduría en un caso como en el otro. ¿Qué diría usted de un padre que arrojara a un joven, débil e inexperto muchacho entre bestias salvajes, con la necia y cruel expectativa de que su prudencia podría salvarle de ser herido?
Esos teólogos pueden ser perfectamente honestos al dar tal consejo, aunque solamente es algo sabio o razonable. Pero están lejos de ser honestos o veraces aquellos que sostienen que la Iglesia de Roma, al mandar a cada uno a confesar todos sus pecados a los sacerdotes, ha hecho una excepción en favor de los pecados contra la castidad. Esto es solamente como polvo que se arroja a los ojos de los Protestantes y de gente ignorante, para impedirles ver a través de los aterradores misterios de la confesión.
Cuando el Concilio Lateranense decidió que cada adulto, de cualquier sexo, debía confesar todos sus pecados a un sacerdote, al menos una vez por año, no se hicieron excepciones para ninguna clase de pecados, ni siquiera para aquellos cometidos contra la modestia o la pureza. Y cuando el Concilio de Trento ratificó o renovó las decisiones anteriores, no se hizo excepción, tampoco, de los pecados en cuestión. Se esperaba y ordenaba que ellos fueran confesados, como todo otro pecado.
La ley de ambos Concilios todavía no está revocada y es obligatoria para todos los pecados, sin excepción alguna. Es imperativa, absoluta; y cada buen Católico, hombre o mujer, debe someterse a ella confesando todos sus pecados, al menos una vez al año.
Tengo en mi mano el Catecismo de Butler, aprobado por varios obispos de Quebec. En la página 62, se lee: "que todos los penitentes deberían examinarse con respecto a los pecados capitales, y confesarlos a todos, sin excepción, bajo pena de eterna condenación".
El célebre catecismo controversial del Rd. Stephen Keenan, aprobado por todos los obispos de Irlanda, dice positivamente (página 186): "El penitente debe confesar todos sus pecados".
Por lo tanto, la joven y tímida muchacha, la casta y modesta mujer, deben pensar acerca de acciones vergonzosas y deben llenar sus mentes con ideas impuras, a fin de confesar a un hombre soltero cualquier cosa de la que pudieran ser culpables, sin importar cuan repugnantes pudieran ser a ellas tales confesiones, o peligrosas para el sacerdote que está obligado a oírlas e inclusive a demandarlas. Nadie está exento de la odiosa, y frecuentemente contaminante tarea. Tanto al sacerdote como el penitente se le requiere y obliga a atravesar la feroz experiencia de contaminación y vergüenza. Ellos están forzados, en toda circunstancia, uno a preguntar, y el otro a responder, bajo pena de eterna condenación.
Así es la rigurosa e inflexible ley de la Iglesia de Roma con respecto a la confesión. Esto es enseñado no sólo en obras de teología o desde el púlpito, sino también en devocionarios y varias otras publicaciones religiosas. Esto está tan grabado en las mentes de los Romanistas como para llegar a ser parte de su religión. Tal es la ley que el sacerdote mismo debe obedecer, y que aplica a sus penitentes a su propia discreción.
Pero hay maridos con una predisposición celosa, que poco considerarían la idea de que solteros confiesen a sus esposas, si conocieran exactamente qué preguntas deben responder en la confesión. Hay padres y madres a quienes no les gusta mucho ver a sus hijas solas con un hombre, detrás de una cortina, y que ciertamente temblarían por su honor y virtud si conocieran todos los abominables misterios de la confesión. Es necesario, por lo tanto, mantener a estas personas, tanto como sea posible, en la ignorancia, y evitar que la luz alcance ese imperio de oscuridad, el confesionario. Considerando eso, se aconseja a los confesores a ser cautelosos "en aquellos asuntos", a "plantear estas preguntas hasta cierto punto de forma encubierta, y con la mayor reserva". Porque es muy deseable "no ofender al pudor, ni asustar a la penitente ni apenarla. Los pecados, sin embargo, deben ser confesados".
Tal es el prudente consejo dado a los confesores en ciertas ocasiones. En las manos o bajo el comando de Liguori, el Padre Gury, Scavani, u otros casuistas, [n. de t.: autores que exponen casos prácticos de teología moral], el sacerdote es una especie de general, enviado durante la noche, para asaltar una ciudadela o una posición fuerte, teniendo la orden de operar cautelosamente, y antes de la luz del día. Su misión es una de tinieblas y violencia, y crueldad; sobre todo, es una misión de suprema astucia, porque cuando el Papa manda, el sacerdote, como su leal soldado, debe estar listo a obedecer; pero siempre con una máscara o mampara delante suyo, para disimular su objetivo. Sin embargo, muchas veces, después que el lugar ha sido capturado a fuerza de estrategia y sigilo, el pobre soldado es dejado, malherido y completamente inválido, sobre el campo de batalla. Él ha pagado caro por su victoria; pero la ciudadela conquistada también ha recibido una herida de la que podría no recuperarse. El astuto sacerdote ha obtenido su objetivo: ha triunfado en persuadir a su penitente dama en que no había incorrección, que incluso era necesario para ellos tener una conversación sobre las cosas que le hicieron sonrojar unos pocos momentos atrás. Ella es prontamente tan bien convencida, que juraría que no hay nada incorrecto con la confesión. Verdaderamente esto es un cumplimiento de las palabras: "Abyssus abyssum invocat", un abismo llama a otro abismo.
¿Han sido los teólogos Romanistas—Gury, Scavani, Liguori, etc.—alguna vez lo suficientemente honestos, en sus obras sobre la confesión, para decir que el Dios Santísimo jamás podría mandar o requerir a la mujer a degradar y corromper a sí misma y al sacerdote al verter en los oídos de un frágil y pecador mortal, palabras impropias incluso para un ángel? No; ellos fueron muy cuidadosos para no decir así; porque, desde ese mismo momento, sus descaradas mentiras habrían sido descubiertas; la estupenda, pero débil estructura de la confesión auricular, hubiera caído al suelo, con lamentable perjuicio y ruina para sus defensores. Los hombres y mujeres abrirían sus ojos, y verían su debilidad y falacia. "Si Dios", ellos podrían decir, "puede perdonar nuestros más fieros pecados contra el pudor, sin confesarlos, Él ciertamente hará lo mismo con aquellos de menor gravedad; por lo tanto no hay necesidad o causa para que lo confesemos a un sacerdote".
Pero aquellos sagaces casuistas sabían muy bien que, por tan franca declaración, pronto perderían su predominio sobre las poblaciones Católicas, especialmente sobre las mujeres, por las cuales, a través de la confesión, ellos gobiernan al mundo. Prefieren más tener aferradas las mentes en ignorancia, las conciencias atemorizadas, y las almas vacilantes. No es sorprendente, entonces, que ellos apoyen y confirmen completamente las decisiones de los concilios Lateranense y de Trento, que ordenan "que todos los pecados deben ser confesados así como Dios los conoce". No es sorprendente que intenten lo mejor o lo peor de ellos para doblegar la repugnancia natural de las mujeres para hacer tales confesiones, y para disimular los terribles peligros para el sacerdote al oír las mismas.
Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, y por amor a la verdad, ha urgido a la Iglesia de Roma a reconocer los peligros morales y las tendencias corruptoras de la confesión auricular. En su eterna sabiduría, Él sabía que los Católicos Romanos cerrarían sus oídos a cualquier cosa que pudiera ser dicha por los discípulos de la verdad evangélica, sobre la influencia inmoral de esa institución; que incluso responderían con el insulto y la falacia a las palabras de verdad amablemente dirigidas a ellos, exactamente como los antiguos judíos devolvieron con odio e insulto al buen Salvador que les estaba trayendo las felices noticias de una salvación gratuita. Él sabía que los devotos Romanistas, extraviados por sus sacerdotes, llamarían a los apóstoles de la verdad, mentirosos, burladores, poseídos del diablo, como Cristo fue constantemente llamado endemoniado, impostor, y finalmente matado por sus falsos acusadores.
Aquel gran Dios, tan compasivo ahora como era entonces, por las pobres almas ignorantes y engañadas, ha producido un verdadero milagro para abrir los ojos de los Católicos Romanos, y para urgirles, por así decirlo, a creernos, cuando decimos, con la autoridad de Él, que la confesión auricular fue inventada por Satanás para arruinar eternamente tanto al sacerdote como a sus penitentes femeninas. Porque, lo que nunca hubiéramos osado decir por nosotros mismos a los Católicos Romanos con respecto a lo que sucede frecuentemente entre sus sacerdotes y sus esposas e hijas, ya sea durante o después de la confesión, Dios ha forzado a la Iglesia de Roma para que ella misma admita, dar a conocer cosas que habrían parecido increíbles, si hubieran salido solamente de nuestra boca o nuestra pluma. En esta como en otras oportunidades, esa Iglesia apóstata ha sido inconscientemente la vocera de Dios para el cumplimiento de sus grandes y misericordiosos propósitos.
Oigan las preguntas que la Iglesia de Roma, por medio de sus teólogos, hace a cada sacerdote después que ha oído la confesión de sus esposas o hijas:
1. "Nonne inter audiendas confessiones quasdam proposui questiones circa sextum decalogi preoeceptum cum intentione libidinosa?" (Miroir du Clerge, pág. 582).
"Mientras oía las confesiones, ¿no he hecho preguntas sobre pecados contra el sexto, (séptimo en el Decálogo), mandamiento, con la intención de satisfacer mis malas pasiones?"
Tal es el hombre, oh madres e hijas, a quien ustedes osan revelar las acciones más secretas, así como las más vergonzosas. Ustedes se arrodillan a sus pies y murmuran en su oído sus más íntimos pensamientos y deseos, y sus acciones más impuras; porque su iglesia, a fuerza de astucia y sofismas, ha logrado convencerles en que no había incorrección o peligro al hacer así; en que el hombre que ustedes eligieron para su guía y confidente espiritual, nunca podría ser tentado por tales impuros relatos. Pero a esa misma Iglesia, por alguna misteriosa providencia, se le ha hecho reconocer, en sus propios libros, sus propias mentiras. A pesar de sí misma, ella admite que hay verdadero peligro en la confesión, tanto para la mujer como para el sacerdote; que a propósito o de otra manera, y a veces estando ambos desprevenidos, se ponen uno a otro peligrosas asechanzas. La Iglesia de Roma como si tuviera una mala conciencia por permitir a su sacerdote mantener tan estrecha y secreta conversación con una mujer, posee, por así decirlo, un ojo vigilante sobre él, mientras la pobre mujer desorientada está derramando en sus oídos la inmunda carga de su alma; y tan pronto como ella se aleja, pregunta al sacerdote sobre la pureza de sus motivos, la honestidad de sus intenciones al hacer las preguntas requeridas. "¿No has tú", le pregunta inmediatamente, "con el pretexto de ayudar a esa mujer en su confesión, hecho ciertas preguntas simplemente para complacer tu impudicia o para satisfacer tus malas inclinaciones?"
2. "Nonne munus audiendi confessiones suscepi, aut veregi ex prava incontinentioe appettentia (Ídem, pág. 582). "¿No he recurrido al confesionario y oído las confesiones con la intención de complacer mis malas pasiones? (Miroir du Clerge, pág. 582).
¡Oh ustedes mujeres! que tiemblan como esclavas a los pies de los sacerdotes, ustedes admiran la paciencia y caridad de aquellos buenos (?) sacerdotes, que están gustosos de pasar tan largas y tediosas horas para oír la confesión de sus secretos pecados; y ustedes apenas saben como expresar su gratitud por tanta amabilidad y caridad. ¡Pero, silencio, escuchen la voz de Dios hablando a la conciencia del sacerdote, por medio de la Iglesia de Roma!
"¿No has tú", le pregunta ella, "oído la confesión de las mujeres simplemente para alimentar o dar gusto a las viles pasiones de tu naturaleza caída y de tu corazón corrupto?"
Por favor noten, no soy yo, o los enemigos de la religión de ustedes, los que hacemos a sus sacerdotes las preguntas anteriores, es Dios mismo, quien, en su piedad y compasión por ustedes, apremia a su propia Iglesia a hacer tales preguntas; para que sus ojos puedan ser abiertos, y para que puedan ser rescatadas de todas las peligrosas obscenidades y la humillante y degradante esclavitud de la confesión auricular. Es la voluntad de Dios librarles de tal sujeción y degradación. ¡En su tierna compasión Él ha provisto medios para sacarles de ese albañal, llamado confesión; para romper las cadenas que les sujetan a los pies de un miserable y blasfemo pecador llamado confesor, quien, bajo la pretensión de ser capaz de perdonar sus pecados, usurpa el lugar del Salvador y del Dios de ustedes! Porque mientras murmuran sus pecados en su oído, Dios le dice por medio de su Iglesia, en tonos lo suficientemente fuertes para ser oídos: "¿Al oír la confesión de estas mujeres, no eres movido por la lascivia, incentivado por malas pasiones?
¿No es esto suficiente para advertirles del peligro de la confesión auricular? ¿Pueden ahora, con algún sentimiento de seguridad o decencia, acudir a esos sacerdotes, para quienes las mismas confesiones de ustedes pueden ser una trampa, una causa de caída o de terrible tentación? ¿Pueden ustedes, con una partícula de honor o modestia, exponerse voluntariamente a los impuros deseos de sus confesores? ¿Pueden ustedes, con alguna clase de dignidad femenina, aceptar confiar a ese hombre sus más íntimos pensamientos y deseos, sus acciones más humillantes y secretas, cuando conocen de los labios de su propia Iglesia, que ese hombre puede no tener ningún objetivo más elevado al escuchar la confesión de ustedes que una curiosidad lasciva, o un pecaminoso deseo de despertar sus malas pasiones?
3. "Nonne ex auditis in confessione occasionem sumpsi poenitentes utriusque sexus ad peccandum sollicitandi?" (Idem, pág. 582).
"¿No me he aprovechado de lo que oí en la confesión para inducir a mis penitentes de uno u otro sexo a cometer pecado?"
Yo correría un gran riesgo de ser tratado con el mayor desprecio, si osara hacer a los sacerdotes de ustedes semejante pregunta. Probablemente me llamarían un sinvergüenza, por atreverme a cuestionar la honestidad y pureza de esos santos hombres. Ustedes, quizás, llegarían al extremo de sostener que es totalmente imposible para ellos ser culpables de los pecados que son expresados en la pregunta citada; que nunca han sido cometidas obras tan deshonrosas por medio de la confesión. Y, quizás, negarían enérgicamente que su confesor alguna vez hubiera dicho o hecho algo que pudiera llevarles a ustedes a pecar o siquiera a cometer alguna infracción contra el decoro o la decencia. Ustedes se sienten perfectamente seguras en cuanto a eso, y no ven peligro que deban temer.
Permítanme decirles, buenas damas, que ustedes son demasiado confiadas, y así continúan en el más fatal engaño. Su propia Iglesia, por medio de la voz misericordiosa y de advertencia de Dios hablando a la conciencia de sus propios teólogos, les dice a ustedes que hay peligro real e inminente, donde suponen que están en perfecta seguridad. Podrían no haber sospechado nunca del peligro, pero está allí, en las paredes del confesionario; y aún, es más, está acechando en sus propios corazones, y en el de su confesor. Él puede haberse refrenado hasta ahora de tentarles; puede, al menos, haberse mantenido dentro de los límites apropiados de la moralidad o la decencia exteriores. Pero nada les garantiza que él no pueda ser tentado; y nada podría protegerles de sus atentados contra la virtud de ustedes, si se entregara a la tentación, como no escasean los casos para probar la verdad de mi afirmación. Ustedes están tristemente erradas con una falsa y peligrosa seguridad. Están, aunque sin saberlo, al borde mismo de un precipicio, donde tantos han caído por su ciega confianza en su propia fuerza, o en la prudencia y santidad de su confesor. La misma Iglesia de ustedes está muy inquieta por su seguridad; ella tiembla por la inocencia y pureza de ustedes. En su temor, advierte al sacerdote para que esté alerta sobre sus perversas pasiones y fragilidades humanas. ¿Cómo osan pretender que su confesor sea más fuerte y más santo de lo que es para la misma Iglesia de ustedes? ¿Por qué habrían de poner en peligro su castidad o pudor? ¿Por qué se exponen al peligro, cuando éste podría ser evitado tan fácilmente? ¿Cómo pueden ser tan incautas, tan carentes de la prudencia y el pudor normales como para ponerse ustedes mismas desvergonzadamente en una situación para tentar y ser tentadas, y así atraerse la perdición presente y eterna? [N. de t.: Aunque todo hijo de Adán está bajo la condenación hasta que cree en Cristo, (Juan 3:18), es cierto que la persistencia rebelde en el pecado va insensibilizando la conciencia del pecador incrédulo para impedirle buscar a Cristo, (2 Timoteo 3:6, 7; Hebreos 6:7, 8)].
4. "Nonne extra tribunal, vel, in ipso confess ionis actu, aliuqia dixi aut egi cum Intenticne diabolica has personas seducendi?" (Ídem, ídem).
"¿No he, durante o después de la confesión, hecho o dicho ciertas cosas con una intención diabólica de seducir a mis pacientes femeninas?"
"¿Qué archienemigo de nuestra santa religión es tan atrevido e impío como para hacer a nuestros santos sacerdotes una pregunta tan insolente e insultante?", puede preguntar alguno de nuestros lectores Católicos Romanos. Es fácil responder. Este gran enemigo de su religión es nada menos que un Dios justamente ofendido, amonestando y desaprobando a sus sacerdotes por exponer tanto a usted como a ellos mismos a peligrosos encantos y seducciones. Es su voz hablando a las conciencias, y advirtiéndoles del peligro y corrupción de la confesión auricular. Ella les dice: ¡Cuidado! porque podrían ser tentados, como seguramente lo serán, a hacer o decir algo contra el honor y la pureza.
¡Maridos y padres! que justamente valoran el honor de sus esposas e hijas más que a todos los tesoros, que consideran esto un bien demasiado preciado para ser expuesto a los peligros de profanación, y que preferirían perder sus vidas mil veces, antes que ver a aquellas que ustedes más aman sobre la tierra caer en las trampas del seductor, lean una vez más y mediten lo que su Iglesia pregunta al sacerdote, después de haber oído a su esposa e hija en confesión: "¿No has, durante o después de la confesión, hecho o dicho ciertas cosas con una intención diabólica de seducir a tus pacientes femeninas?"
Si su sacerdote permanece sordo a estas palabras dirigidas a su conciencia, ustedes no pueden ayudar prestando atención a ellas y entendiendo su significado pleno. Ustedes no pueden estar tranquilos y sin temer nada de aquel sacerdote en esas estrechas entrevistas con sus esposas e hijas, cuando los superiores de él y la misma Iglesia de ustedes tiemblan por él, y cuestionan su pureza y honestidad. Ellos ven un gran peligro para ambos, el confesor y su penitente; porque saben que la confesión ha sido, muchas veces, el pretexto para causar las más vergonzosas seducciones.
Si no hubiera verdadero peligro para la castidad de las mujeres, al confesar a un hombre sus pecados más secretos, ¿creen ustedes que sus papas y teólogos serían tan necios para admitirlo, y para hacer preguntas a los confesores que serían las más insultantes y fuera de lugar, si no hubiera razón para ellas?
¿No es arrogancia e insensatez, de parte de ustedes, creer que no hay peligro, cuando la Iglesia de Roma les dice, positivamente, que hay peligro, y usa los más fuertes términos al expresar su inquietud y temor?
¡¿Por qué su Iglesia ve las razones más acuciantes para temer por el honor de sus esposas e hijas, así como por la castidad de sus sacerdotes; y ustedes aún permanecen despreocupados, indiferentes al horrendo peligro al que están expuestos?! ¿Son ustedes como el pueblo judío en el pasado, al que le fue dicho: "Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis"? (Isaías vi. 9).
Pero si ustedes ven o sospechan el peligro del que son advertidos; si los ojos de su inteligencia pueden sondear el espantoso abismo en donde las personas más amadas de su corazón están en peligro de caer, entonces es necesario que las guarden de los caminos que llevan al temible despeñadero. No esperen hasta que sea demasiado tarde, cuando ellas estén muy cerca del precipicio para ser recatadas. Ustedes pueden creer que el peligro está distante, cuando está inminente. Aprovechen la triste experiencia de tantas víctimas de la confesión que han sido irremediablemente perdidas, irrecuperablemente arruinadas por la eternidad. La voz de la conciencia, del honor y de Dios mismo, les dicen que pronto puede ser muy tarde para salvarlas de la destrucción, por la negligencia y demora de ustedes. Mientras agradecen a Dios por haberlas resguardado de las tentaciones que han resultado fatales a tantas mujeres casadas o solteras, no pierdan un solo momento en tomar las medidas necesarias para librarlas de tentación y caídas.
En lugar de permitirles ir y arrodillarse a los pies de un hombre para obtener la remisión de sus pecados, guíenlas a los pies del agonizante Salvador, el único lugar en donde ellas pueden asegurarse el perdón y la paz eternos. ¿Y por qué, después de tantos intentos infructuosos, intentarían más tiempo lavarse en un lodazal, cuando las aguas puras de la vida eterna son ofrecidas tan libremente a través de Jesucristo, su único Salvador y Mediador?
En vez de buscar su perdón de un pobre y miserable pecador, débil y tentado como ellos, que vayan a Cristo, el único hombre poderoso y perfecto, la única esperanza y salvación del mundo.
¡Oh pobres engañadas mujeres Católicas! ¡No escuchen más las engañosas palabras de la Iglesia de Roma, que no tiene perdón, ni paz para usted, sino sólo trampas; que les ofrece esclavitud y vergüenza en pago por la confesión de sus pecados! Pero escuchen más bien las invitaciones de su Salvador, quien ha muerto en la cruz, para que ustedes pudieran ser salvadas; y quien, Él sólo, puede dar descanso a sus almas cansadas.
Oigan sus palabras, cuando Él les dice: "Venid a mí, oh vosotros pesadamente cargados, aplastados, por así decirlo, bajo la carga de vuestros pecados, y yo les daré descanso. . . Yo soy el médico de vuestras almas. . . Aquellos que están sanos no necesitan de un médico, sino aquellos que están enfermos. . . . Venid, entonces a mí, y seréis sanados. . . . Yo no he rechazado ni perdido a nadie que haya venido a mí. . . . invocad mi nombre. . . . creed en mí. . . . arrepentíos. . . . amad a Dios, y a vuestro prójimo como a vosotros mismos, y seréis salvados. . . Porque todo el que cree en mí e invoca mi nombre, será salvado. . . . Cuando sea levantado entre el cielo y la tierra, atraeré a todos hacia mí. . . ."
¡Oh, madres e hijas, en vez de acudir al sacerdote por perdón y salvación, acudan a Jesús, quien está invitándoles tan insistentemente! y más cuanto más necesidad tienen de ayuda y gracia divina. Aún, si son tan grandes pecadoras como María Magdalena, pueden, como ella, lavar los pies del Salvador con las fluentes lágrimas de su arrepentimiento y de su amor, y como ella, pueden recibir el perdón de sus pecados.
¡A Jesús, entonces, y a Él sólo, acudan para la confesión y el perdón de sus pecados; porque allí, solamente, pueden encontrar paz, luz, y vida para toda la eternidad!
CAPÍTULO XI.
LA CONFESIÓN AURICULAR EN AUSTRALIA, NORTEAMÉRICA Y FRANCIA
Esperamos que este capítulo será leído con interés y provecho en todas partes; será especialmente interesante para la gente de Australia, Norteamérica y Francia. Que todos consideren con atención sus solemnes enseñanzas; verán como la confesión auricular está esparciendo, por doquier, las semillas de una inenarrable corrupción en cada lugar, en todo el mundo. Que todos vean cómo el enemigo está exitosamente ocupado, en destruir todo vestigio de honestidad y pureza en los corazones y las mentes de las bellas hijas de sus países.
Aunque he estado en Australia solamente unos pocos meses, tengo una colección de hechos auténticos e innegables acerca de la destrucción de la virtud femenina, por medio del confesionario, que llenaría varios grandes volúmenes, e impresionarían al país con horror, si fuera posible publicarlos todos. Pero para mantenerme dentro de los límites de un breve capítulo, daré sólo unos pocos de los más públicos.
No hace mucho, una joven dama Irlandesa, perteneciente a una de las más respetables familias de Irlanda, fue a confesarse con un sacerdote de Parramatta. Pero las preguntas que le hicieron en el confesionario, fueron de un carácter tan bestial; los esfuerzos hechos por este sacerdote para convencer a su joven penitente temerosa de Dios y honesta, para que aceptara satisfacer los infames deseos de su corrupto corazón, causaron que la joven mujer renunciara inmediatamente a la Iglesia de Roma, y quebrara las cadenas, con las cuales había estado largo tiempo atada a los pies de sus pretendidos seductores. Que el lector lea cuidadosamente su carta, que he copiado de la Sydney (Australia) Gazette, del 28 de julio de 1839, y verá cuan valientemente, y bajo su propia firma, ella no sólo acusa a sus confesores de haberla escandalizado de manera muy infame con sus preguntas, y de haber tratado de destruir en ella el último vestigio de pudor femenino, sino que también declara que muchas de sus amigas habían reconocido en su presencia, que habían sido tratadas de una forma muy similar, por sus padres confesores.
Como esa joven dama era la sobrina de un muy conocido Obispo Católico Romano, y la pariente cercana de dos sacerdotes, su declaración pública hizo una profunda impresión en la mente de la gente, y la jerarquía Católica Romana sintió profundamente el golpe. Los hechos fueron dados por esa irreprochable testigo en forma muy llana y valiente como para ser negados. La única cosa a la que aquellos enemigos implacables de todo lo que es verdadero, santo y puro, en el mundo, recurrieron, para defender su tambaleante poder, y mantener su máscara de honestidad, fue a lo que han hecho en todos los tiempos—"asesinar a la honesta joven muchacha que no habían sido capaces de silenciar". Unos pocos días después, fue encontrada bañada en su sangre, y cruelmente herida, a una corta distancia de Parramatta; pero por la bondadosa providencia de Dios, los pretendidos asesinos, enviados por los sacerdotes, habían fallado en matar a su víctima. Ella se recuperó de sus heridas, y vivió muchos años más para proclamar ante el público, cómo los sacerdotes de Australia, así como los sacerdotes del resto del mundo, hacen uso de la confesión auricular para corromper los corazones, y maldecir las almas de sus penitentes.
Aquí está la carta de esa joven, honesta, y valiente dama:
EL CONFESIONARIO
(A los Editores de la Sydney Gazette).
Mientras leía rápidamente, el otro día, en la Sydney Gazette, un relato del juicio, que se llevó a cabo en la Corte Suprema, el martes 9, al instante, fui impactada con inexpresable asombro ante el testimonio del Dr. Polding, Obispo Católico Romano en esta colonia, y comencé a buscar información, en su periódico, si es que existe alguna diferencia entre los sacerdotes Católicos Romanos ingleses y los irlandeses. Si no la hay, y si lo que el Dr. Polding dice es realmente así, yo debo haber sido tratada ciertamente de forma muy injusta, por la mayoría de los sacerdotes con quienes me he confesado.
Yo sé muy bien que un sacerdote Católico Romano nunca dirá: "Págueme tanto, y le daré la absolución", porque eso sería dejar al descubierto la maniobra; pero los hechos hablan más fuerte que los preceptos, y yo puedo decir por mi parte, (y conozco de cientos, que podrían decir lo mismo, si se atrevieran); que he pagado al sacerdote, innumerables veces, antes de levantarme de mis rodillas en la confesión, bajo la excusa, como mostraré, de obtener misas y oraciones dichas para la liberación del purgatorio de las almas de mis parientes fallecidos.
Yo fui enseñada para creer que las misas no eran válidas, a menos que no estuviera en un estado de pecado, o en otras palabras, que estuviera en un estado de gracia. Por lo tanto debo ser absuelta, para hacer eficaces a las misas, y todos los Católicos Romanos saben muy bien, que todas las misas deben pagarse, antes de ser dichas. Me dijo un sacerdote, un hombre de buena educación, que cuanto más diera, sería mejor para mi propia alma, y las almas de amigos detenidas en el purgatorio. Fui enseñada a creer que la Iglesia de Roma siendo infalible, e incapaz de errar, su doctrina y sus prácticas eran las mismas en todo el mundo; por supuesto yo quedé muy perpleja al leer el testimonio del Dr. Polding. Creo que él debe estar trabajando bajo un gran error, cuando dice, que está estrictamente prohibido para un sacerdote recibir dinero bajo ninguna circunstancia, o que incluso si algo fuera dado para fines de caridad, es usual darlo en otro momento, "pero no habitualmente", o de otra manera los sacerdotes de Irlanda serían escandalosamente simoníacos. Quizás el Dr. Polding me informará, por qué yo debía, por muchos años, y no sólo yo, sino muchos miembros de mi pobre engañada familia, pagar a los sacerdotes por reliquias—tales como "la palabra de la cruz", "huesos santos", "cera santa", "fuego santo", "partes de ropas de santos", de Roma y otros lugares: "arcilla santa", de las tumbas de los santos; "el Agnus Dei", [n. de t.: una lámina de cera con la imagen de un cordero bendecida por el Papa], "evangelios", "escapularios", "velas benditas", "sal bendita", "manteca de San Francisco", etc.
Pero me faltaría el tiempo para repetir los abominables engaños por los que he pagado, y ninguno de ellos podría, de ninguna manera, contarse entre los gastos para viajar de los sacerdotes, ya que los sacerdotes residían en el lugar; pero, quizás, no son estos algunos de los actos que llevarían a un sacerdote a envilecerse con su propia comunidad, como reconoce el Dr. Polding: "hay ciertos hechos a los cuales, intrínsecamente y esencialmente, hay asociadas degradaciones y aborrecimiento", pero yo humildemente y de corazón agradezco a Dios que no tengo, como el Dr. Polding, que esperar hasta haber "sido Protestante", para conocer cómo tales actos deben afectar a todos los que llegan dentro del alcance de su contagio, como yo muy solemnemente protesto, ante Dios y los hombres, contra los refugios de mentira y de adoración idólatra de la Iglesia Papista, por lo cual es mi más fervorosa y constante oración, que no sólo mis propios parientes, sino también todos los que están dentro de sus límites, puedan, por las riquezas de la gracia de Dios, "salir de en medio de ellos, y apartarse", como yo, conforme al camino que ellos llaman herejía—"para que puedan no obstante ser traídos a adorar al Dios de sus padres".
Pero hay una cosa afirmada por el Dr. Polding, en su testimonio, que necesita explicaciones detalladas, ya que o se arroja una muy blasfema consideración de las Santas Escrituras, o el Dr. Polding debe, si él dirige la atención de los Protestantes a las Santas Escrituras, en defensa de la regla de confesión, en la Iglesia Católica Romana, ser totalmente ignorante de lo que el estudiante común en la Academia Maynooth, [un seminario de Irlanda], es maestro; y si no fuera porque estimo a la gloria de Dios mucho más allá de mis propios sentimientos de delicadeza femenina, me rehusaría a reconocer esto que reconozco ahora públicamente, y con vergüenza, que he estudiado cuidadosamente las traducciones de los extractos de la "Teología de Dens", donde es encontrada completamente la verdadera práctica del confesionario Católico Romano, y autorizada públicamente por el Dr. Murray, el Arzobispo Católico Romano de Dublín, y en presencia de mi Hacedor, declaro solemnemente, que como es de horrible e inenarrablemente vil ese libro, se me han hecho preguntas en el confesionario cien veces más repulsivas, las cuales fui obligada a contestar, habiéndome dicho mi confesor: "que siendo avergonzada de responderle, yo estaba en un estado de pecado mortal". Frecuentemente fui obligada a realizar severa penitencia, por repetir a mis compañeras, una parte de estas horribles cosas, fuera de la confesión, y comparando las preguntas que les hacían, (tanto como lo permitía la decencia), con aquellas hechas a mí. Qué pensará entonces el público Protestante, cuando declare una vez más, y en la misma solemne manera, que la experiencia de ellas, y especialmente la experiencia de una de ellas, fue peor que la mía, siguiendo hechos a las preguntas, lo cual creo prestamente, por las muestras ofrecidas a mí, un día, en el confesionario.
Entonces, si el Dr. Polding solamente me probara, simplemente con las Santas Escrituras, alguna autoridad por lo que he dicho, sobre la Confesión Católica Romana, y que puede ser leído por cualquiera que lo desee, en la Teología de Dens,—prometo volver al seno de la Iglesia Católica Romana. Pero debo dejar por ahora este asunto, sobre el que podría relatar lo que llenaría un volumen de tamaño moderado, y hablar sólo unas pocas palabras sobre la venta de indulgencias, de lo cual el Dr. Polding ha leído solamente "en libros Protestantes". Esto también me asombra, que un obispo en la Iglesia Católica Romana, no conociera nada de estas cosas, y yo haya comprado una, durante el cólera de 1832. En aquel tiempo oí de los sacerdotes de la parroquia publicar desde el altar, que el Papa había concedido una indulgencia; y, como el cólera estaba desenfrenado en Dublín, todos estaban con temor de que se diseminara sobre todo el país, y todo Católico Romano que podía por lo menos arrastrarse hasta la capilla, en la parroquia donde yo vivía, no perdía tiempo en venir. Entre ellos recordaré al sacerdote que me mostró a una mujer anciana, quien, dijo él, no había ido a confesarse por cincuenta años, y quien estaba en el acto de poner su dinero sobre la bandeja, cuando él la señalaba. La indulgencia debía ser obtenida, como lo había publicado el sacerdote, y vi a la mujer anciana poner su dinero sobre la bandeja, donde puse el mío—ella obtuvo su sello de indulgencia, y yo obtuve el mío. ¿Tendrá el Dr. Polding la amabilidad de decirme para qué era el dinero? En obediencia a la indulgencia, era necesario también, decir muchas oraciones, como el "Salterio de Jesús", etc., pero aquellos que no podían debían llevar su rosario a sus sacerdotes, quienes seleccionaban una apropiada cantidad de oraciones para ser dichas por ellos. Las personas daban según su elección, el dinero que querían, pero no fue tomado nada de menor valor que plata. He visto bandejas sobre la mesa de la sacristía de la capilla, en ese tiempo, llenas de plata, dinero y oro, también vi bandejas para el mismo fin, en la Capilla de la calle Marlborough, en Dublín, sobre la pileta de agua bendita.
Cuantas pobres criaturas he conocido, que estaban muy cerca de morir de hambre, suplicando o pidiendo prestado seis centavos, para estar en la capilla en aquel tiempo; pero habría sido casi imposible para mí, a menos que fuera tan insensible como las imágenes que fui enseñada a adorar, especialmente a mi propio ángel guardián, a Santa Inés, a quien, junto a la Virgen María, se me enseñó a rendir mayor adoración que a Dios mismo, que hubiera permanecido sin enterarme de estos ardides, y otros mucho más perversos y abominables, bajo el ropaje de la religión de la mayor autonegación, teniendo tantos sacerdotes relacionados conmigo, siendo obispo un tío mío, y criada entre sacerdotes, frailes, y monjas de casi todas las órdenes, desde mi nacimiento, siendo además yo misma una sumamente celosa Católica Romana, durante mi ignorancia de "la verdad, como está en Jesús". Pero estoy contenta por dejar todos los bienes temporales como ya lo he hecho, al dejar adinerados parientes y antiguos amigos, solamente deseando desde mi corazón, que, como sufrí la pérdida de todas las cosas, pueda "ser más capacitada para tenerlas por estiércol, para ganar a Cristo, y ser hallada en Él, no teniendo mi justicia, (que fui enseñada a apreciar en la Iglesia Católica Romana, y que es por la ley), sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe". Yo sé, señor, que he ocupado mucho de su diario, pero, debería complacer a Dios, que las verdades, las solemnes verdades, que he dicho, sean tan bendecidas como para despertar aunque sea uno de mis semejantes pecadores haciéndoles recapacitar, y salir de ese cautiverio de esclavitud, en el cual sé muy bien, ellos se mantienen, y comiencen a pensar por ellos o ellas mismas, estoy segura de que usted se sentirá doblemente recompensado por el espacio que ha dado a esta carta.
Yo, señor, soy, etc., etc.
AGNES CATHERINE BYRNE.
25 de julio de 1839.
Como algunas personas, con un erróneo sentido de la caridad, pueden ser tentadas a creer que los sacerdotes de Roma, en Australia, se han reformado, y no son tan corruptos actualmente como lo fueron en 1839, que éstas lean el siguiente documento que tomé del Sydney Evening News, del 19 de noviembre de 1878:
"Uno de los más grandes conjuntos que alguna vez fueron vistos dentro del Salón Protestante en la calle Castlereagh, asistió la última noche en respuesta a un anuncio publicando que una dama brindaría una conferencia sobre el asunto: 'La señora Constable mal, y el ex-sacerdote Chiniquy bien, en relación con la confesión auricular; probado por la experiencia personal de la dama en Sydney'. El edificio estaba densamente lleno en todos sus espacios, y no había lugar para estar de pie. Sobre la plataforma, alrededor de ella, y en las galerías había gran número de damas. El pastor Allen entonces abrió el acto presentando el himno 'Roca de la eternidad abierta para mí'. El Sr. W. Neill, (el banquero), fue votado para la presidencia. La dama conferenciante, la señora Margaret Ann Dillon, una dama de edad intermedia, pulcramente vestida, fue entonces presentada a la audiencia. Al principio se mostraba algo temblorosa y confusa, lo cual explicó que era debido principalmente a la cruel y despiadada carta que había recibido esa noche, anunciando la muerte de su marido. Ella dijo que no había sido criada en la fe Católica Romana, pero después de mucha reflexión se había unido a esa Iglesia, porque había sido llevada a creer que ésta era la única Iglesia verdadera. Durante años luego de unirse a la Iglesia, asistió fielmente a sus deberes, incluso la confesión auricular. No era su intención insultar a los Católicos Romanos al presentarse públicamente, sino refutar los argumentos de la Sra. Constable, y mostrar que las afirmaciones del ex-sacerdote Chiniquy eran verdaderas. Nada más que su deber para con Dios le habría motivado a acudir ante ellos de esta manera pública. Esta era su primer aparición pública; por lo tanto, ellos deben tolerar sus imperfecciones; pero ella hablaría con verdad y arrojo. Su disertación se referiría enteramente a su propia experiencia personal con la confesión auricular. Después de algunos comentarios adicionales, se requirió al Sr. Neill que leyera la siguiente carta, enviada por la dama conferenciante al Arzobispo Vaughan: 'No. 259 Kent Street, Sydney. 12 de abril de 1878. A su Gracia el Arzobispo Vaughan. Pueda esto complacer a su Gracia: He estado durante bastante tiempo muy deseosa de traer un asunto sumamente doloroso ante su atención, y que me ha causado considerable pena. Varias razones me impidieron hacerlo hasta ahora, y solamente es cuando percibo el objeto de mi queja aparentemente no castigado por su conducta, como escuché que fue el caso, que decidí apelar a usted, sintiéndome segura de obtener la corrección. Alrededor del año 1876, residía en la calle Clarence, en esta ciudad, y mientras sufría una aguda enfermedad fui visitada por el Padre Sheridan, de Santa María, como también por el Padre Maher. Del primero recibí los ritos finales de la Iglesia, porque se suponía que yo estaba en mi lecho de muerte. Media hora después que el Padre Sheridan me había dejado, el Padre Maher llegó, e insistió en realizar el servicio para mí, lo cual rechacé. Había sobre la mesa una botella con coñac, y al lado un vaso que contenía una pequeña cantidad de aceite de ricino para mi uso. El Padre Maher deseaba algo del licor, y mi esposo, que estaba en la habitación, le pidió que se sirviera. Él hizo así, usando el vaso que contenía la medicina, y descubriendo el error, vació algo más de licor en un vaso limpio, y lo tomó. Entonces quiso que mi marido dejara la habitación. Entonces se acercó al lado de mi cama con la apariencia de querer administrarme los ritos de la Iglesia, y yo le reprendí, cuando puso sus manos violentamente sobre mí, y me hizo las más indecorosas propuestas. En mi lucha al resistirme, mi bata quedó muy desgarrada. Él me aseguró que no se me dañaría si accedía a sus terribles planes, (exclamaciones de ¡Oh! ¡Oh!), diciendo que él estaba bajo las santas órdenes, y eso no sería juzgado como un pecado por la Iglesia, o palabras con ese sentido. (Conmoción). Finalmente, encontré la fuerza para llamar a mi esposo; y, cuando se hizo presente, el Padre Maher fue obligado a dejar la habitación. Yo estaba temerosa de decirle a mi marido lo que sucedió, porque estaba segura de que usaría la violencia con el Padre Maher. Después del hecho, me enteré que había sido suspendido por alguna otra causa, y que era inútil que hiciera algo sobre la cuestión. Pero como, en el mes presente, lo he visto pasando por mi puerta vestido con un atuendo normal de sacerdote, y siendo evidente para mí que él todavía está bajo cierto control, me decidí a hacer el reclamo que tan abundantemente se merece. Agrego que cuando mi esposo lo condujo fuera de la casa, él (el Padre Maher) estaba bastante intoxicado con el licor que había tomado.—Yo soy, con mucho respeto, la humilde servidora de su Gracia, MARGARET ANN DILLON'. La señora Dillon procedió luego, muy extensamente, a relatar en forma minuciosa los hechos del incidente mencionado en la carta, y cómo el Vicario General (el Deán Sheridan) fue donde ella estaba para silenciar el asunto. En un largo diálogo con el reverendo Deán, ella afirmó que él aseguró que el Arzobispo Vaughan había derramado lágrimas sobre su carta, y que él, (el Deán), había sabido siempre que ella era una buena mujer. En respuesta a una pregunta, el Deán le dijo que 'una vez sacerdote siempre sacerdote'; pero ella replicó, 'una vez en infamia, siempre en infamia'. Posteriormente, un sacerdote la visitó, y le preguntó por qué no iba a la iglesia. Ella le explicó que, teniendo tres niños que cuidar, no podía ir. Una vez, un sacerdote vio la Biblia Protestante junto a algunos otros libros sobre la mesa, y él le dijo: 'Veo que tiene algunos libros heréticos aquí; debe tomarlos y quemarlos'. Ella le dijo que no lo haría; y él dijo: 'Si no me da esos libros, no le daré la absolución'. Ella dijo que no le importaba, y él dejo el lugar. La dama leyó luego de la Teología de Dens, Vol. VI., página 305, acerca de las doctrinas del confesionario. Ella sostuvo que los sacerdotes en la casilla del confesionario se comparaban con Dios, pero afuera de ésta sólo eran hombres. Ella no expresaría el sucio lenguaje que había sido forzada a oír y a responder en la casilla del confesionario. No sólo ella, sino también su hija podía testificar las abominaciones del confesionario. Ella se había casado dos veces, y al poco tiempo de la muerte de su primer marido, envió a su hija a confesarse. El sacerdote dijo a la hija que su padre muerto, que había sido un Protestante, era un hereje, y estaba en el infierno. Ella urgió a las mujeres Católicas que no debían enviar sus hijos para ser insultados y degradados por el confesionario. Ella esperaba que ellas mantendrían a sus hijos alejados de éste, porque los sacerdotes les hacen preguntas sugiriendo perversidades de la clase más grosera, y llenando sus mentes con pensamientos carnales por primera vez en sus vidas. (Ovación). Ella recomendaría firmemente a todos los hombres Católicos Romanos que no permitieran que los sacerdotes permanecieran solos con sus esposas, [n. de t.: o sería mejor aún que abandonaran definitivamente toda asociación con esa falsa iglesia]. Napoleón adoptó un plan por el cual él mismo idearía las preguntas que debían hacerse a su hijo en el confesionario. Si Napoleón era tan cuidadoso de su hijo, cuanto más deben serlo aquellos que están en una nivel de vida más humilde. La señora Dillon, entonces, leyó extractos de la Teología de Dens y otros libros de textos, que ella afirmaba eran las obras estándar de la Iglesia Católica Romana, para refutar los argumentos de la señora Constable. Su experiencia, así como la de muchas otras, claramente probaban que la causa de la mayoría del gran número de chicas en las calles se origina en las abominables preguntas que deben contestar en la casilla del confesionario. (Ovación). No solamente la mayoría de estas chicas eran Católicas, sino que nuestros hospitales e instituciones benéficas están llenas con aquellas cuyas tempranas vidas fueron degradadas en el confesionario. (Oigan, oigan). Finalmente, la señora Dillon trató brevemente sobre la cuestión del sacramento, afirmando que los sacerdotes tienen mucho cuidado de beber el vino—la sangre de Cristo—, y el pueblo tiene la pastilla,—el cuerpo de Cristo. (Risas). La señora Dillon volvió a su asiento en medio de tumultuoso aliento. Frecuentemente sus comentarios crearon gran sensación y estallidos de aplausos. El Reverendo Pastor Allen leyó una carta enviada esa noche a la dama conferenciante, conteniendo un extracto del S. M. Herald, publicado hace cuatro años, acerca del castigo de un Abate por conducta indigna como sacerdote con cuatro jóvenes damas en el confesionario. Se aprobó un vigoroso voto de agradecimiento a la dama conferenciante, y un honor similar fue otorgado al Sr. Neill, por presidir. La bendición y el canto del Himno Nacional cerró el acto alrededor de las nueve y media.
¿Ha visto el mundo alguna vez un hecho más repugnantemente corrupto que el de ese sacerdote? ¿Quién no será conmovido con horror ante la vista de ese confesor, que lucha contra su moribunda penitente, y desgarra su bata, cuando ella está en su lecho de muerte, para satisfacer sus viles inclinaciones?
¡Qué horrible espectáculo es presentado aquí, por las manos de la Providencia, ante los ojos de un pueblo Cristiano! ¡Una mujer moribunda obligada a forcejear y luchar contra su confesor, para mantener su pureza y honor intactos! ¡Su bata desgarrada por el bestial sacerdote de Roma!
Que los norteamericanos que quieren conocer más precisamente lo que está sucediendo entre los padres confesores y sus penitentes femeninas en los Estados Unidos, vayan al hermoso pueblo de Malone, en el Estado de Nueva York. Allí verán, por los registros públicos de la corte, como el Padre McNully sedujo a su bella penitente, la señorita McFarlane, quien estaba alojada con él, y de quien él era el profesor. Verán que los enfurecidos padres de la joven dama le acusaron y obtuvieron un veredicto de $2.129 por daño, que él se rehusó a pagar. ¡Fue apresado—quebrantó su encarcelamiento, fue a Canadá, donde los obispos lo recibieron y lo emplearon entre los confesores de las jóvenes irlandesas del territorio!
¿No se repiten todavía en todo el mundo los ecos de los horrores del convento de monjas en Cracow Austria? A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de la prensa Católica Romana para suprimir o negar la verdad, ¿no ha sido probado por la evidencia que la desdichada monja Barbary Ubryk fue encontrada absolutamente desnuda en un sumamente horrible, oscuro, húmedo y sucio calabozo, donde era retenida por las monjas porque se había rehusado a vivir la vida de infamia de ellas con su Padre confesor Pankiewiez? ¿Y no ha corroborado ese miserable sacerdote todo lo que se le acusaba, al poner un fin, como Judas, a su propia infame vida?
Yo encontré, en Montreal, un sobrino de la monja Barbara Ubryk, que estuvo en Cracow cuando su tía fue encontrada en su horrible peligro. Él no sólo corroboró todo lo que la prensa había dicho acerca de las torturas de su pariente cercana y la causa de ellas, sino que también renunció públicamente a la Iglesia de Roma, cuyo confesionario él sabía personalmente, son escuelas de perdición.
Yo visité Chicago por primera vez en 1851, ante el insistente pedido del Obispo Vandevelde. Esto era para abarcar Illinois, tanto como pudiéramos, con Católicos Romanos de Canadá, Francia, y Bélgica, para que pudiéramos poner ese espléndido Estado, que era entonces una especie de desierto, bajo el control de la Iglesia de Roma. Entonces interrogué a un sacerdote sobre las circunstancias de la muerte del fallecido Obispo. Ese sacerdote no tenía ninguna clase de razones para engañarme y no admitir la verdad, y con una mente evidentemente angustiada me dio los siguientes detalles, que aseguró, eran la exacta aunque muy triste verdad:
"El Gran Vicario, M. . ., se había enamorado de su hermosa penitente, la dotada Monja, . . . , Superiora del Convento de Lorette. La consecuencia fue que para encubrir su caída, ella fue, con el pretexto de renovar su salud, a una ciudad del oeste, donde pronto murió al dar a luz a un niño nacido muerto".
Aunque estos misterios de iniquidad habían sido mantenidos en secreto, tanto como fue posible, bastante de ellos había llegado a los oídos del Obispo para llevarle a decir al confesor que estaba obligado a averiguar sobre su conducta, y que, si era encontrado culpable, sería inhabilitado. Ese sacerdote de forma atrevida e indignada negó su culpa; y dijo que estaba contento por esa investigación. Porque se jactaba de que estaba seguro de probar su inocencia. Pero después de una reflexión más madura, cambió de opinión. ¡¡¡Para salvar a su obispo de los problemas de esa investigación, le suministró una dosis de veneno que le alivió de las miserias de la vida, después de cinco o seis días de sufrimiento, que los doctores tomaron como una enfermedad común!!!
¡Confesión auricular! ¡Estos son algunos de tus misterios!
La gente de Detroit, Michigan, todavía no se ha olvidado de aquel amable sacerdote que era el confesor, "de moda", de las damas Católicas Romanas jóvenes y viejas. Todos ellos recuerdan todavía, la oscura noche durante la cual partió a Bélgica, con una de sus más bellas penitentes, y $4.000 que había tomado del dinero de su Obispo Lefebvre, para pagar sus gastos de viajes. ¿Y, quién, en esa misma ciudad de Detroit no simpatiza todavía con ese joven doctor cuya hermosa esposa huyó con su padre confesor, para, debemos suponer caritativamente, ser más beneficiada con la constante compañía de su espiritual y santo (?) médico?
Que mis lectores vengan conmigo a Bourbonnais Grove, y allí todos les mostrarán al hijo que el Sacerdote Courjeault tuvo de una de sus bellas penitentes.
¡Protestantes de rodillas! Que están hablando constantemente de paz, paz, con Roma, y que están humildemente postrados a sus pies, para venderles sus mercancías, u obtener sus votos, ¿no entienden su suprema degradación?
No nos respondan que estos son casos excepcionales, porque estoy listo para probar que esta inenarrable degradación e inmoralidad son el estado normal de la mayor parte de los sacerdotes de Roma. El Padre Hyacinthe ha declarado públicamente, que el noventa y nueve por ciento de ellos, viven en pecado con las mujeres que ellos han destruido. Y no solamente los sacerdotes comunes están, en su mayoría, hundidos en ese profundo abismo de infamia secreta o pública, sino también los obispos y papas, con los cardenales, no son mejores.
¡Quién no conoce la historia de aquella interesante joven muchacha de Armidale, Australia, quien, últimamente, confesó a sus distraídos padres, que su seductor había sido nada menos que un obispo! ¡Y cuando el padre enfurecido persiguió al obispo por los daños, ¿no es un hecho público que él consiguió £350 del obispo del Papa, con la condición de que emigraría con su familia, a San Francisco, donde esta gran iniquidad podría ser encubierta?! Pero, desafortunadamente para el criminal confesor, la muchacha había dado a luz a un pequeño obispo, antes de irse, y puedo dar el nombre del sacerdote que bautizó al hijo de su propio santo (?) y venerable (?) obispo.
¿Olvidará el pueblo de Australia alguna vez la historia del Padre Nihills, que fue condenado a tres años de cárcel, por un crimen inmencionable con una de sus penitentes?
Esto trae a mi mente el deplorable fin del Padre Cahill, quien cortó su propia garganta hace no mucho, en Nueva Inglaterra, para escapar de la persecución de la hermosa muchacha que había seducido. ¿Quién no oyó del gran Vicario de Boston, que aproximadamente hace tres años, se envenenó para escapar de la sentencia que iba a ser arrojada contra él al día siguiente, por la Corte Suprema, por haber seducido a una de sus bellas penitentes?
¿No ha sido toda Francia conmocionada con horror y confusión por las declaraciones hechas por la noble Catherine Cadiere y sus numerosas jóvenes amigas, contra el padre confesor, el Jesuita, John B. Girard? Los detalles de las villanías practicadas por ese santo (?) padre confesor y sus cómplices, con sus bellas penitentes, son tales, que una pluma Cristiana no puede volver a escribirlas, y ningún lector Cristiano aceptaría tenerlas ante sus ojos.
Si este capítulo no fue lo suficientemente largo, yo diría como el Padre Achazius, superior de un convento de monjas en Duren, Francia, acostumbraba a consagrar a las damas jóvenes y mayores que se confesaban con él. El número de sus víctimas fue tan grande, y sus rangos sociales tan altos, que Napoleón pensó que era su deber llevar ese escandaloso asunto delante suyo.
La forma en que este santo (?) padre confesor acostumbraba conducir a muchachas nobles, mujeres casadas, y monjas del territorio de Aix-la-Chapelle, fue revelado por una joven monja que había escapado de las asechanzas del sacerdote, y se casó con un oficial superior del ejército del Emperador de Francia. Su marido pensaba que era su deber dirigir la atención de Napoleón a las acciones de ese sacerdote, por medio del confesionario. Pero las investigaciones que fueron dirigidas por el Consejero del Estado, Le Clerq, y el profesor Gall, estaban comprometiendo a tantos otros sacerdotes, y a tantas damas de los más elevados niveles de la sociedad, que el Emperador fue totalmente abatido, y atemorizado de que la exposición de esto a toda Francia, causaría que el pueblo renovara las tremendas matanzas de 1792 y 1793, cuando treinta mil sacerdotes, monjes y monjas, habían sido colgados, o disparados sin misericordia, como los más implacables enemigos de la moralidad pública y la libertad. En aquellos días, aquel ambicioso hombre estaba necesitado de los sacerdotes para forjar las cadenas con las cuales el pueblo de Francia sería firmemente atado a las ruedas de su carruaje.
Él ordenó abruptamente a la corte investigadora que cesara la indagación, bajo el pretexto de salvar el honor de muchas familias, cuyas mujeres solteras y casadas habían sido seducidas por sus confesores. Pensó que la prudencia y la vergüenza estaban urgiéndole a no levantar más el oscuro y pesado velo, detrás del cual los confesores ocultan sus prácticas infernales con sus bellas penitentes. Él determinó que era suficiente encarcelar de por vida al Padre Achazius y sus compañeros sacerdotes en un calabozo.
Pero si giramos nuestras miradas desde los humildes sacerdotes confesores hacia los monstruos que la Iglesia de Roma adora como los vicarios de Jesucristo—los sumos Pontífices—los Papas, ¿no encontraremos horrores y abominaciones, escándalos e infamias que superan todo lo hecho por los sacerdotes comunes detrás de las impuras cortinas de la casilla del confesionario?
¿No nos dice el mismo Cardenal Baronio, que el mundo jamás vio algo comparable a las impurezas y los inmencionables vicios de un gran número de papas?
¿No nos dan los archivos de la Iglesia de Roma la historia de esa famosa prostituta de Roma, Marozia, quien vivió en concubinato público con el Papa Sergio III, a quien ella elevó a la así llamada silla de San Pedro? ¿No tuvo ella también, un hijo de ese Papa, a quien ella también hizo un papa después de la muerte de su santo (?) padre, el Papa Sergio?
¿No pusieron la misma Marozia y su hermana, Teodora, sobre el trono pontificio uno de sus amantes, bajo el nombre de Anastasius III, que fue seguido pronto por Juan X? ¿Y no es un hecho público, que el papa habiendo perdido la confianza de su concubina Marozia, fue estrangulado por orden suya? ¿No es también un hecho de pública notoriedad, que su seguidor, León VI, fue asesinado por ella, por haber dado su corazón a otra mujer, todavía más degradada?
¡El hijo que Marozia tuvo del Papa Sergio, fue elegido papa, por la influencia de su madre, bajo el nombre de Juan XI, cuando no era todavía de dieciséis años! Pero habiendo reñido con algunos de los enemigos de su madre, fue golpeado y enviado a la cárcel, donde fue envenenado y murió.
En el año 936, el nieto de la prostituta Marozia, después de varios encarnizados encuentros con sus oponentes, triunfó en tomar posesión del trono pontificio bajo el nombre de Juan XII. Pero sus vicios y escándalos llegaron a ser tan intolerables, que el erudito y célebre Obispo Católico Romano de Cremorne, Luitprand, dice de él: "Ninguna dama honesta osaba mostrarse en público, porque el Papa Juan no tenía respeto por muchachas solteras, ni por mujeres casadas, o viudas—era seguro que serían corrompidas por él, incluso sobre las tumbas de los santos apóstoles, Pedro y Pablo.
Ese mismo Juan XII fue matado de inmediato por un caballero, que lo encontró cometiendo el acto de adulterio con su esposa.
Es un hecho bien conocido que el Papa Bonifacio VII había causado que Juan XIV fuera aprisionado y envenenado, y poco después de morir, el pueblo de Roma arrastró su cuerpo desnudo por las calles, y lo dejó, horriblemente mutilado, para ser comido por perros, si unos pocos sacerdotes no lo hubieran enterrado secretamente.
Que los lectores estudien la historia del famoso Concilio de Constanza, convocado para poner un fin al gran cisma, durante el cual tres papas, y a veces cuatro, estuvieron todas las mañanas maldiciéndose unos a otros y llamando a sus oponentes Anticristos, demonios, adúlteros, sodomitas, asesinos, enemigos de Dios y el hombre.
Como cada uno de ellos fue un infalible papa, de acuerdo al último Concilio del Vaticano, estamos obligados a creer que estuvieron acertados en los cumplidos que se tributaron unos a otros.
A uno de estos santos (?) papas, Juan XXIII, [n. de t.: no el del siglo XX sino del siglo XV], habiéndose presentado ante el Concilio para dar una explicación de su conducta, se le comprobó por medio de treinta y siete testigos, la mayor parte de los cuales eran obispos y sacerdotes, haber sido culpable de fornicación, adulterio, incesto, sodomía, simonía, robo, y asesinato. También fue probado por una legión de testigos, que él había seducido y violado a 300 monjas. Su propio secretario, Niem, dijo que había mantenido en Boulogne, un harén, donde no menos de 200 muchachas habían sido las víctimas de su lascivia.
¿Y qué podríamos no decir de Alejandro VI? Ese monstruo que vivió en incesto público con sus dos hermanas y su propia hija Lucrecia, de quien tuvo un hijo.
Pero me detengo—me sonrojo por ser forzado a repetir tales cosas. Nunca las hubiera mencionado si no fuera necesario no solamente para poner un fin a la insolencia y a las pretensiones de los sacerdotes de Roma, sino también para hacer que los Protestantes recuerden por qué sus heroicos padres han hecho sacrificios tan grandes y luchado tantas batallas, derramado su sangre más pura e incluso muerto, para quebrantar las cadenas con las que estaban atados a los pies de los sacerdotes y los papas de Roma.
Que mis lectores no sean engañados por la idea de que los papas de Roma en nuestros días, son mucho mejores que aquellos de los siglos noveno, décimo, undécimo y duodécimo. Ellos son absolutamente lo mismo—la única diferencia es que, hoy, ellos tienen un poco más de cuidado para esconder sus secretas orgías. Porque ellos saben bien que las naciones modernas, iluminadas como están, por la luz de la Biblia, no tolerarían las infamias de sus antecesores; muy pronto los arrojarían al Tíber, si osaran repetir en pleno día, las escenas de las que los Alejandro, Esteban, Juan, etc. etc., fueron los protagonistas.
Vayan a Italia, y allí los mismos Católicos Romanos les mostrarán las dos hermosas hijas que el último Papa, Pío IX, tuvo de dos de sus amantes. Ellos les dirán, también, los nombres de otras cinco amantes—tres de ellas monjas—que tuvo cuando era un sacerdote y un obispo, algunas de ellas todavía viven.
¡Pregunten a aquellos que conocieron personalmente al Papa Gregorio XVI, el antecesor de Pío IX, y después que les hayan dado la historia de sus amantes, una de las cuales era la esposa de su peluquero, les dirán que él era uno de los más grandes ebrios en Italia!
¿Quién no ha oído del bastardo, que el Cardenal Antonelli tuvo de la Condesa Lambertini? ¿No ha llenado Italia y el mundo entero con vergüenza y disgusto el pleito legal de aquel hijo ilegítimo del gran cardenal secretario?
Sin embargo, nadie puede estar sorprendido de que los sacerdotes, los obispos, y los papas de Roma estén hundidos en un abismo de infamia tan profundo, cuando recordamos que ellos son nada más que los sucesores de los sacerdotes de Baco y Júpiter. Porque no sólo han heredado sus poderes, sino que también han conservado sus mismas ropas y mantos sobre sus hombros, y sus gorros sobre sus cabezas. Como los sacerdotes de Baco, los sacerdotes del Papa están obligados a nunca casarse, por las impías y perversas leyes del celibato. Porque todos saben que los sacerdotes de Baco eran, como los sacerdotes de Roma, célibes. Pero, como los sacerdotes del Papa, los sacerdotes de Baco, para consolarse de las restricciones del celibato, habían inventado la confesión auricular. Por medio de las secretas confidencias del confesionario, los sacerdotes de los antiguos ídolos, tanto como aquellos de los recién inventados dioses hostia, sabían quienes eran fuertes y débiles entre sus bellas penitentes, y bajo el velo "de los misterios sagrados", durante la celebración nocturna de sus misterios diabólicos, ellos sabían a quien dirigirse, y hacer sus votos de celibato un yugo fácil.
Que aquellos que quieren más información sobre ese asunto lean los poemas de Juvenal, Propertius, y Tibellus. Que estudien a todos los historiadores de la antigua Roma, y verán la perfecta semejanza que existe entre los sacerdotes del Papa y aquellos de Baco, en referencia a los votos del celibato, los secretos de la confesión auricular, la celebración de los así llamados "misterios sagrados", y la inmencionable corrupción moral de los dos sistemas de religión. De hecho, cuando uno lee los poemas de Juvenal, piensa que tiene delante suyo los libros de Dens, Liguori, Lebreyne y Kenrick.
Esperemos y oremos que pronto pueda llegar el día cuando Dios mirará en su misericordia sobre este mundo maldecido; y entonces, los sacerdotes de los dioses hostias, con su celibato fingido, su confesión auricular destructora del alma y sus ídolos serán barridos.
En ese día Babilonia—la gran Babilonia caerá, y el cielo y la tierra se regocijarán.
Porque las naciones no irán más ni apagarán su sed en las impuras cisternas cavadas para ellas por el hombre de pecado. Sino que irán y lavarán sus vestiduras en la sangre del Cordero; y el Cordero las hará puras por su sangre, y libres por su palabra. Amén.
CAPÍTULO XII.
UN CAPÍTULO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS LEGISLADORES, ESPOSOS, Y PADRES.—ALGUNAS DE LAS CUESTIONES SOBRE LAS QUE EL SACERDOTE DE ROMA DEBE PREGUNTAR A SUS PENITENTES
DENS quiere que los confesores interroguen sobre los siguientes asuntos:
1 "Peccant uxores, quae susceptum viri semen ejiciunt, vel ejicere conantur." (Dens, tom. vii., pág. 147.)
2. "Peccant conjuges mortaliter, Si, copula ancesta, cohibeant seminationem."
3. "Si vir jam seminaverit, dubium. fit an femina lethaliter peccat, Si se retrahat a seminando ; aut peccat lethaliter vir non expectando seminationem. uxoris." (pág. 153.)
4. "Peccant conjuges inter se circa actum conjugalein. Debet servari modus, sive situs ; imo ut non servetur debitum vas, sed copula habeatur in vase praepostero, aliquoque non naturali. Si fiat accedendo a postero, a latere, stando, sedendo, vel Si vir sit succumbus." (pág. 166.)
5. "Impotentia est incapacitas perficiendi, copulum carnalem perfectam cum. seminatione viri in vase debito seu, de se, aptam generationi. Vel, ut Si mulier sit nimis arcta respectu unius viri, non respectu alterius. " (Vol. vii., pág. 273.)
6. " Notatur quod pollutio in mulieribus possit perfici, ita ut semen earum nou effluat extra membrum. genitale.
"Indicium. istius allegat Billuart, Si scilicet mulier sensiat serninis resolutionem. cum magno voluptatis sensu, qua completa, passio satiatur." (Vol. iv., pág. 168.)
7. "Uxor se accusans, in confessione, quod negaverit debitum, interrogetur an ex pleno rigore juris sui id petiverit." (Vol. vii., pág. 168.)
8. "Confessor poenitentem, qui confitetur se pecasse cum Sacerdote, vel sollicitatam. ab eo ad turpia, potest interrogare utrum ille sacerdos sit ejus confessarius, an in confessione sollitaverit." (Vol. vi., pág. 294.)
Hay un gran número de otras cosas inmencionables sobre las cuales Dens, en sus volúmenes cuarto, quinto y séptimo, pide que los confesores pregunten a sus penitentes, lo cual yo omito.
Vayamos ahora a Liguori. Aquel así llamado Santo, Liguori, no es menos diabólicamente impuro que Dens, en sus preguntas a las mujeres. Pero citaré sólo dos de las cosas sobre las cuales el médico espiritual del Papa no debe fallar en examinar a su paciente espiritual:
1. "Quaerat an sit semper mortale, Si vir immitat pudenda in os uxoris?
"Verius affirmo quia, in hoc actu ob calorem Cris, adest proximum periculum pollutionis, et videtur nova species luxuriae contra naturam, dicta irruminatio."
2. "Eodem modo, Sanchez damnat virum de mortali, qui, in actu copulae, immiteret dignitum in vas praeposterum nxoris; quia, ut ait, in hoc actu adest affectus ad Sodomiam. " (Liguori, tom. vi. pág. 935.)
El famoso Burchard, Obispo de Worms, ha hecho un libro con las preguntas que deben hacer los confesores a sus penitentes de ambos sexos. Durante varios siglos este fue el libro estándar de los sacerdotes de Roma. Aunque esa obra es hoy muy escasa, Dens, Liguori, Debreyne, etc., etc., han examinado totalmente sus contaminantes páginas, y las dieron para que estudien los confesores modernos, para que pregunten a sus penitentes. Seleccionaré solamente unas pocas preguntas del Obispo Católico Romano a los hombres jóvenes.
1. "Fecisti solus tecum fornicationem ut quidam facere solent; ita dico ut ipse tuum membrum. virile in manum taum acciperes, et sic duceres praeputium tuum, et manu propria commoveres, ut sic, per illam delectationem semen projiceres?"
2. "Fornicationem fecisti cum masculo intra coxes; ita dicto ut tuum virile membrum intra coxas alterius mitteres, et sic agitando semen funderes?"
3. "Fecisti fornicationem, ut quidem facere Solent, ut tuum virile membrum in lignum perforatum, aut in aliquod hujus modi mitteres, et, sic, per illam commotionem et delectationem semen projiceres?"
4. "Fecisti fornicationem contra naturam, id est, cum masculis vel animalibus coire, id est cum equo, cum vacca, vel asina, vel aliquo, animali? (Vol. i., pág. 136.)
Entre las preguntas que encontramos en el compendio del Justo Reverendo Burchard, Obispo de Worms, que deben ser hechas a las mujeres, están las siguientes (pág. 115):
1. "Fecisti quod quaedam mulieres Solent, quoddam molimem, aut machinamentum in modum virilis membri ad mensbram Woe voluptatis, et illud lodo verendorurn tuorum aut alterius cum aliquibus ligaturis, ut fornacationem facereres cum aliis mulieribus, vel alia eodem instrumento, sive alio tecum?"
2. "Fecisti quod quaedem mulieres facere Solent ut jam supra dicto molimine, vel alio aliquo machinamento, tu ipsa. in te solam faceres fornicationem?
3. "Fecisti quod quaseam mulieres facere Solent, quando libidinem se vexantem exinguere volunt, quae se conjungunt quasi coire debeant ut possint, et conjungunt invicem puerperia sua, et sic, fricando pruritum illarum extinguere, desiderant? "
4. "Fecisti quod quaedam mulieres facere solent, ut succumberes aliquo jumento et illiud jumentum ad coitum quolicumque, posses ingenio, ut sic coiret tecum?"
El célebre Debreyne ha escrito un libro entero, compuesto con los más increíbles detalles de impurezas, para instruir a los jóvenes confesores en el arte de interrogar a sus penitentes. El nombre de su libro es "Moechiología", o "Tratado sobre todos los pecados contra el sexto (séptimo) y el noveno mandamientos, así como sobre todas las preguntas de la vida matrimonial que se relacionan con ellos".
Esa obra es muy reconocida y estudiada en la Iglesia de Roma. No conozco que el mundo haya visto jamás algo comparable a los sucios e infames detalles de ese libro. Citaré solamente dos de las preguntas que Debreyne quiere que el confesor haga a sus penitentes:
A los hombres jóvenes (página 95) el confesor preguntará:
"Ad cognoscendum an usque ad pollutionem se tetigerent, quando tempore et quo fine se teti gerint an tune quosdam motus in corpore experti fuerint, et per quantum temporis spatium; an cessantibus tactibus, nihil insolitum et turpe accideret; an nou longe majorem in compore voluptatem perceperint in fine tactuum quam in eorum principio; an tum in fine quando magnam delectationem carnalem sensuerunt, omnes motus corporis cessaverint; an non madefacti fuerint?" etc., etc.
A las muchachas el confesor preguntará:
"Quae sese tetegisse fatentur, an non aliquem puritum extinguere entaverint, et utrum pruritus ille cessaverit cam magnum senserint voluptatem; an tune, ipsimet tactus cessaverint?" etc., etc.
El Justo Rev. Kenrick, fallecido Obispo de Boston, Estados Unidos, en su libro para la enseñanza de los confesores sobre cuales asuntos deben preguntar a sus penitentes, tiene lo siguiente, que selecciono entre miles tan impuros y condenables para el alma y el cuerpo:
"Uxor quae, in usu matrimonii, se vertit, ut lion recipiat Semen, vel statim post illud acceptum surgit 'it expellatur, lethalitur peccat; sed opus non est ut din. resupina jaceat, quum matrix, brevi, semen attrahat, et mox, arctissime claudatur. (Vol. iii., pág. 317.)
"Pollae patienti licet se vertere, et conari ut nou recipiat semen, quod injuria ei iminittitur; sed, exceptum, non licet expellere, quia jam possessionein pacificam habet et baud absque injuria natura, ejiceretur." (Tom. iii., pág. 317.)
"Conjuges senes plerumque coeunt absque culpa, licet contingat semen extra vas effundi; id enim per accidens fit ex imfirmitate naturae. Quod Si veres adeo sint fractae 'Lit nullo sit seminandi intra vas spes, jam nequeunt jure conjugii uti." (Tom. iii., pág. 317.)
http://users.churchserve.com/latin/lcf/samujco1.htm
Aunque este libro fue escrito hace ya más de cien años, sigue más vigente que nunca. A raíz de los últimos graves acontecimientos que han escandalizado a muchos católicos por las milllonarias demandas que han debido pagarse tras horrendos casos de abusos sobre menores en diversas partes del mundo (EU, Irlanda, etc.), creo que este tema debe ser conocido por todos los católicos sinceros para apartarse de Roma y sus prácticas y doctrinas no conformes a la Palabra de Dios y confiar en Cristo únicamente para su salvación.
QUE DIOS LES BENDIGA GRANDEMENTE POR MEDIO DE CRISTO, EL ÚNICO SALVADOR. AMÉN.
---------------------------------------------
El Sacerdote, la Mujer
y el Confesionario.
Por
El Rev. Charles Chiniquy,
Ex Sacerdote Católico Romano
Copyright 2001 de la traducción: Adolfo Ricardo Ybarra y Julio José Ybarra. Más literatura cristiana encontrará en la siguiente dirección de internet: http://users.churchserve.com/latin/lcf . Este texto se encuentra registrado (©) y no puede ser almacenado en BBS o sitios de Internet sin el permiso expreso de los titulares del derecho. Este texto no puede ser vendido ni puesto solo o con otro material en ningún formato electrónico o impreso en papel para la venta, pero puede ser distribuido gratis por correo electrónico o impreso. Debe dejarse intacto su contenido sin que nada sea removido o cambiado, incluyendo estas aclaraciones.
CONTENIDOS.
BIOGRÁFICO.
DECLARACIÓN.
PREFACIO.
CAPÍTULO I.
La lucha antes de la rendición del autorespeto femenino en el confesionario
CAPÍTULO II.
La confesión auricular un profundo abismo de perdición para el sacerdote
CAPÍTULO III.
El confesionario es la moderna Sodoma
CAPÍTULO IV.
Cómo el voto del celibato de los sacerdotes es aliviado por la confesión auricular
CAPÍTULO V.
La mujer altamente educada y refinada en el confesionario.—Lo que le sucede después de su rendición incondicional—Su ruina irreparable
CAPÍTULO VI.
La confesión auricular destruye todos los sagrados vínculos del matrimonio y de la sociedad humana
CAPÍTULO VII.
¿Debería ser tolerada la confesión auricular entre las naciones civilizadas?
CAPÍTULO VIII.
¿La confesión auricular trae paz al alma?
CAPÍTULO IX.
El dogma de la confesión auricular una sacrílega falsía
CAPÍTULO X.
Dios urge a la iglesia de roma a confesar las abominaciones de la confesión auricular
CAPÍTULO XI.
La confesión auricular en Australia, Norteamérica, y Francia
CAPÍTULO XII.
Un capítulo para la consideración de los legisladores, esposos, y padres.—Algunas de las cuestiones sobre las que el sacerdote de Roma debe preguntar a sus penitentes
BIOGRÁFICO.
¿QUIÉN ES CHINIQUY?
IMPORTANTES DOCUMENTOS ORIGINALES
QUE ESTABLECEN EL ELEVADO CARÁCTER Y LA REPUTACIÓN DEL
PASTOR CHINIQUY CUANDO ESTUVO EN LA IGLESIA DE ROMA
El Sr. Chiniquy es uno de los más destacados campeones del Protestantismo en la actualidad.
Fue invitado a Escocia por sus líderes eclesiásticos para tomar parte en el Tricentenario de la Reforma, y a Inglaterra en los últimos años, cuando todos sus principales Protestantes asistieron para honrar al Emperador Guillermo de Alemania y al Príncipe Bismarck por su noble resistencia a las pretensiones Papales de dominar Alemania. Luego, en 1874, habló a la gran asamblea en Exeter Hall, en la cual presidió Lord Russell, y después, por seis meses, disertó en toda Inglaterra por la invitación de Ministros de todas las denominaciones Evangélicas.
De tal hombre con una semejante historia de luchas, servicios y triunfos, los Protestantes de todo el mundo no necesitan avergonzarse.
Durante los últimos dos años ha dado conferencias y predicado en salones llenos en Australia, recibiendo de los pastores y el pueblo de ese país muchos testimonios de estima y respeto por sus valiosos servicios a la causa del Protestantismo.
Es bien sabido que Charles Chiniquy surgió a la notoriedad general en Canadá como un Apóstol de la Temperancia. Pero mucho antes de esto—cuando era un cura párroco, e incluso cuando era un estudiante—era tenido en alta estima. El bosquejo de los comienzos de su vida es el siguiente: Nació en Kamouraska, Canadá, el 30 de julio de 1809. Su padre se llamaba Charles Chiniquy, su madre, Reine Perrault, ambos nativos de Quebec. Su padre murió en 1821; su madre en 1830. Después de la muerte de su padre, un tío adinerado, llamado Amable Dionne, un miembro de la cámara alta del Parlamento en Canadá, que estaba casado con la hermana de su madre, se encargó de él, y lo envió al Colegio de St. Nicholet, con el que estuvo relacionado desde 1822 a 1833, logrando altos honores como lingüista y matemático. Su conducta moral le granjeó entre sus compañeros el nombre de San Luis Gonzaga de Nicholet. Fue ordenado sacerdote en 1833, en la Catedral de Quebec, por el Obispo Sinaie, y comenzó su ministerio en St. Charles, junto al río Berger, Canadá. Después de esto fue Capellán del Hospital de la Marina, y allí estudió dirigido por el Dr. Douglas, los efectos del alcohol en el sistema humano. Se convenció de que éste era venenoso, y su uso general criminal. Escribió al Padre Matthew, de Irlanda, y poco después comenzó la Cruzada de Temperancia entre los Católicos Romanos de Canadá. Comenzó en Beauport, donde era cura párroco. Entonces había siete tabernas o fondas, pero no escuelas. En dos años había siete escuelas y ninguna taberna en su jurisdicción. Se erigió en ese pueblo un Monolito de la Temperancia para conmemorar sus logros en esta buena obra. Pronto fue transferido a la parroquia más grande de Kamouraska; pero al poco tiempo renunció a sus deberes parroquiales y trasladó su centro de operaciones en Montreal, para dedicar todo su tiempo a la causa de la temperancia,—desde 1846 hasta 1851. Como resultado, todas las destilerías fueron cerradas excepto dos, en toda la Provincia.
Estos nobles esfuerzos fueron reconocidos públicamente. Mencionamos cuatro diferentes actos de reconocimiento entre muchos. El primero es el Memorial de la Orden Independiente de los Recabitas de Canadá, y está fechado en Montreal, el 31 de agosto de 1841, con la respuesta del Sr. Chiniquy. Es destacable para los Protestantes del Canadá Inferior que honraran a un sacerdote de la Iglesia de Roma por hacer un noble trabajo por el bien general del país. Ambos documentos son dignos de la causa. En lugar de atribuirse la gloria por este triunfo, el Sr. Chiniquy usa estas palabras en el desarrollo de su respuesta: "Convencido de que este triunfo es únicamente la obra de Dios: ¡a Él sea toda la gloria!" La gran ciudad de Montreal fue motivada a expresar su gratitud, y le fue presentada una Medalla de Oro en nombre de la ciudad, con estas palabras de un lado:
Al PADRE CHINIQUY,
APÓSTOL DE LA TEMPERANCIA,
CANADÁ.
Y del otro:
HOMENAJE A SUS VIRTUDES, CELO Y PATRIOTISMO.
El Parlamento canadiense también fue motivado a honrarlo, y votó para él un Memorial y Quinientas Libras como una muestra pública de la gratitud de todo un pueblo.
La fama de sus labores en la causa de la Temperancia llegó hasta el Papa, y por medio de un aspirante a sacerdote que visitaba Roma por ese tiempo, le fue enviada al Sr. Chiniquy la BENDICIÓN DEL PAPA, como es atestiguado por la siguiente carta. [N. de t.: no le conferimos ningún valor a la bendición del Papa, pero sirve para evidenciar hasta que punto Chiniquy era reconocido por todos, tampoco reconocemos ninguno de los títulos que el Papa se confiere a sí mismo y los consideramos como blasfemas usurpaciones]. Las traducciones son literales, no habiéndonos tomado la libertad para hacerlas en un inglés más convencional:
[TRADUCCIÓN]
"ROMA, 10 de agosto de 1850.
"Señor, y muy Querido Amigo:
"Solamente el lunes 12, me ha sido dada una audiencia privada con el Soberano Pontífice. He usado la oportunidad para presentarle su libro, con su carta, a los que recibió—no digo con esa bondad que le es tan eminentemente característica—sino con todos los signos especiales de satisfacción y aprobación, mientras me encomendaba que le dijera que ÉL CONCEDE A USTED SU BENDICIÓN APOSTÓLICA y a la santa obra de Temperancia que usted predica.
"Me considero feliz por haber tenido para ofrecer de parte suya al Vicario de Jesucristo, un libro que, después de haber hecho tanto bien a mis compatriotas, ha sido capaz de hacer salir de su venerable boca palabras tan solemnes aprobando la Sociedad de Temperancia, y bendiciendo a los que son sus apóstoles; y también es para mi corazón un muy dulce placer transmitirlas a usted.
"Su amigo,
"CHARLES T. BAILLARGEON,
"Sacerdote."
A continuación damos la carta circular general enviada a él por el Obispo de Montreal, en la cual es designado Apóstol de la Temperancia.
[TRADUCCIÓN]
IGNATIUS BOURGET.
"Por la divina misericordia y gracia de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Marianópolis (Montreal).
"A todos los que vean la presente carta hacemos conocer y testificamos: Que el venerable Charles Chiniquy, Apóstol de la Temperancia, Sacerdote de nuestra Diócesis, es muy bien conocido por nosotros, y lo consideramos como probado para llevar una vida digna de alabanza y de acuerdo con su profesión eclesiástica por las tiernas misericordias de nuestro Dios sin críticas eclesiásticas por las cuales pudiera ser limitado, al menos por lo que está en nuestro conocimiento. Rogamos a todos y a cada uno de los Arzobispos, Obispos y otros dignatarios de la Iglesia, a quienes podría suceder que él acuda, que por el amor de Cristo lo reciban de manera cordial y cortés, y que tan frecuentemente como él pueda solicitarlo, le permitan celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, y ejercer otros privilegios eclesiásticos y obras de piedad. Mostrándonos a nosotros mismos listos para cosas similares y mayores. Confiando eso hemos preparado la presente Carta general para ser dispuesta bajo nuestra firma y sello, y con la suscripión del secretario de nuestro Episcopado en Marianópolis, en nuestro Palacio del Bendito Santiago, en el año mil ochocientos cincuenta, en el día sexto del mes de junio.
IGNATIUS,
Obispo de Marianópolis.
"Por orden del más ilustre y más reverendo Obispo de Marianópolis, D. D.
J. O. PARE, Canónigo,
"Secretario."
Su elevada posición era ahora universalmente reconocida, y fue elegido por los dignatarios de la Iglesia de Roma para liderar un nuevo e importante movimiento. Éste iba a tomar posesión del Valle del Mississipi, y a formar una nueva colonia Católica Romana en el mismo centro de los Estados Unidos. El obispo Católico Romano de Chicago, Obispo Vandevelt, fue a Canadá para tratar con él sobre el asunto. El objetivo era transferir miles de Franco Canadienses celosos Católicos Romanos; a este nuevo territorio; y el Padre Chiniquy iba a conducir la empresa y a ser el nuevo campeón de Roma. Él aceptó la oferta. Fue y examinó el terreno, seleccionó el territorio, y al volver a Canadá alistó para llevar a la nueva colonia una primera tanda de cinco mil emigrantes, todos celosos por la Iglesia en este nuevo movimiento.
Antes de establecerse en St. Anne, Kankakee, Estado de Illinois, la sede de la colonia elegida, requirió su remoción oficial de la diócesis de Montreal, con la que había estado vinculado los cinco años anteriores. Damos la respuesta completa, para mostrar su reputación cuando dejó Canadá para ir a su nuevo campo de acción.
[TRADUCCIÓN].
MONTREAL, 13 de octubre de 1851.
SEÑOR: Usted me pide el permiso para dejar la diócesis para ir a ofrecer sus servicios al Monseñor de Chicago. Como usted pertenece a la diócesis de Quebec, creo que le corresponde al Monseñor, el Arzobispo, darle el permiso de alejamiento que solicita. En cuanto a mí, no puedo sino agradecerle por sus labores entre nosotros; y le deseo como recompensa las más abundantes bendiciones del Cielo. Siempre estará en mi recuerdo y en mi corazón; y espero que la Divina Providencia me permita en un tiempo futuro testificarle toda la gratitud que siento dentro mío. Mientras tanto,
permanezco, querido señor,
Su muy humilde y obediente servidor,
"IGNATIUS,
"Obispo de Montreal
"Sr. Chiniquy, Sacerdote".
Así dejó Canadá con la más alta reputación ante la jerarquía de Roma. Pero pasaron algunos años cuando la colonia se había extendido hasta ocupar cuarenta millas cuadradas, y todavía miles estaban confluyendo, no sólo de Canadá, sino también de la población Católica Romana de Europa. Pero en un mal día para Roma, el Obispo Vandevelt fue removido, y un Obispo Irlandés, O'Reagan, tomó su lugar, e inmediatamente comenzó a obstruir y a oprimir a los colonos franceses. Aquí diremos a los norteamericanos lo que es bien conocido en Canadá, que los Católicos Romanos franceses e irlandeses raramente concuerdan—hay violentas peleas entre ellos. La violencia impulsó a Charles Chiniquy a resistir y a apelar al mundo Católico Romano exterior para obtener la reparación y liberación ante la opresión. Esto llegó incluso hasta el Papa, y él envió a Chicago al Cardenal Bedeni para que investigara la disputa. Él declaró que O'Reagan no tenía razón y fue removido, y el Obispo Smith, de Iowa, tomó el lugar de O'Reagan. Mientras esta tormenta estaba bramando, Dios estaba abriendo los ojos de Charles Chiniquy más y más sobre la real apostasía de la moderna Iglesia Papal en relación a la antigua original Iglesia Cristiana de Roma.
La hora de su liberación se estaba acercando, y Dios había elegido el campo para el primer fiero encuentro bajo la libertad de las Estrellas y las Bandas, [n. de t.: la bandera], de la República Norteamericana. En cualquier otra parte muy probablemente hubiera sido aplastado sobre la tierra, pero aquí encontró libertad, y a un noble abogado, cuando era fieramente perseguido, en la persona del "honesto" Abraham Lincoln, posteriormente el más grande Presidente de Norteamérica desde los días de Washington.
Para mostrar que hasta el tiempo de su separación de Roma portaba la reputación más elevada, la siguiente carta, del Obispo Baillargeon, de una fecha tan avanzada como el 9 de mayo de 1856, cinco años después de dejar Canadá, ampliamente lo prueba.
[TRADUCCIÓN.]
"ARZOBIZPADO DE QUEBEC, 9 de mayo de 1856.
Señorita: le envío, para el Sr. Chiniquy, un adorno [casulla], con el lienzo necesario para hacer una sotana, y un cáliz; todo empacado sin un orden especial, como, supongo, encontrará un lugar para todo en su baúl. Y oro a Dios que la bendiga y la conduzca felizmente en su viaje.
Su devoto servidor, C. J., Obispo de Tloa."
"A la señorita Caroline Descormers,
"Del Convento de las Ursulinas de los Tres Ríos."
El Obispo envía por intermedio de una monja del Convento Ursulino de los Tres Ríos un presente al Sr. Chiniquy, consistente de una casulla, o la vestimenta bordada con una cruz sobre la espalda, y un pilar al frente, que usan los sacerdotes; materiales para hacer una sotana, y un cáliz para dar Misa, como prueba de su más alta confianza y estima. Sería bueno para el honor de la Iglesia de Roma si tuviera muchos sacerdotes como él entre las filas de su clero.
Ahora damos la declaración del Obispo O'Reagan con respecto al carácter del Sr. Chiniquy, como fue jurado por los cuatro Católicos Romanos cuyos nombres son añadidos. Esta respuesta escrita fue dada por el Obispo O'Reagan el 27 de agosto de 1856, a la delegación que fue a verle. Esto ha sido publicado por todo Canadá, en francés e inglés, en respuesta a ciertas acusaciones del Vicario General Bruyere:
"1º. Yo suspendí al Sr. Chiniquy el 19 de este mes.
"2º. Si el Sr. Chiniquy ha dicho Misa desde entonces, como ustedes dicen, él está de forma irregular; y sólo el Papa puede restaurarlo en sus funciones eclesiásticas y sacerdotales.
"3º. Lo saco de St. Anne, a pesar de sus oraciones y las vuestras, porque no ha estado dispuesto a vivir en paz y amistad con los reverendos M. L. y M. L., aunque admito que fueron dos malos sacerdotes, a quienes me vi obligado a expulsar de mi diócesis.
"4º. Mi segunda razón para sacar al Sr. Chiniquy de St. Anne, para enviarlo a su nueva misión, al sur de Illinois, es detener el juicio que el Sr. Spink ha iniciado contra él; aunque no puedo garantizar que el juicio será detenido por eso.
5º. El Sr. Chiniquy es uno de los mejores Sacerdotes de mi diócesis, y no quiero privarme de sus servicios; y no han sido probadas ante mí, acusaciones contra la conducta de ese caballero.
"6º. El Sr. Chiniquy ha demandado una investigación, para probar su inocencia ante ciertas acusaciones hechas contra él, y me ha pedido los nombres de sus acusadores para confundirles; y me rehusé.
"7º. Decid al Sr. Chiniquy que venga y se reúna conmigo para prepararse para su nueva misión, y le daré las cartas que necesita, para trabajar allí.
"Luego nos retiramos y presentamos la carta precedente al Padre Chiniquy.
PADRES BECHARD,
"J. B. L. LEMOINE,
"BASILIQUE ALLAIR,
"LEON MAILLOUX."
No se necesita nada más para establecer la reputación moral del Sr Chiniquy, mientras permaneció en la Iglesia de Roma.
DECLARACIÓN
A SU EXCELENCIA BOURGET, OBISPO DE MONTREAL.
"SEÑOR:
"Puesto que Dios, en su infinita misericordia, se ha complacido en mostrarnos los errores de Roma, y nos ha dado la fuerza para abandonarlos para seguir a Cristo, consideramos nuestro deber decir unas palabras sobre las abominaciones del confesionario. Usted bien sabe que estas abominaciones son de una naturaleza tal, que es imposible para una mujer hablar de ellas sin sonrojarse. ¿Cómo es que entre hombres cristianos civilizados, algunos han olvidado tanto la regla de la decencia normal, como para forzar a mujeres a revelar a hombres solteros, bajo pena de eterna perdición, sus pensamientos más secretos, sus deseos más pecaminosos, y sus acciones más privadas?
"¿Cómo, a menos que haya una máscara de metal sobre los rostros de los sacerdotes, osan ellos salir al mundo habiendo oído los relatos de miseria que no pueden sino contaminar al portador, y que la mujer no puede contar sin haber puesto a un lado la modestia, y todo sentido de vergüenza? El perjuicio no sería tan grande si la Iglesia hubiera permitido que nadie excepto la mujer se acusara a sí misma. ¿Pero qué diremos de las abominables preguntas que se hacen y que deben contestarse?
"Aquí, las leyes de la decencia común nos prohiben estrictamente que entremos en detalles. Es suficiente decir, que si los maridos supieran una décima parte de lo que está sucediendo entre el confesor y sus esposas, ellos preferirían verlas muertas que degradadas hasta tal punto.
"En cuanto a nosotras, las hijas y esposas de Montreal, que hemos conocido por experiencia la suciedad del confesionario, no podemos bendecir suficientemente a Dios por habernos mostrado el error de nuestros caminos al enseñarnos que no debemos buscar la salvación a los pies de un hombre tan débil y pecador como nosotras, sino a los pies de Cristo solo."
JULIEN HERBERT, MARIE ROGERS,
J. ROCHON. LOUISE PICARD,
FRANCOISE DIRINGER, EUGENIE MARTIN,
Y otras cuarenta y tres.
PREFACIO.
EZEQUIEL
CAPÍTULO VIII.
1 Y ACONTECIÓ en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí cayó sobre mí la mano del Señor Jehová.
2 Y miré, y he aquí una semejanza que parecía de fuego: desde donde parecían sus lomos para abajo, fuego; y desde sus lomos arriba parecía como resplandor, como la vista de ámbar.
3 Y aquella semejanza extendió la mano, y tomóme por las guedejas de mi cabeza; y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme en visiones de Dios a Jerusalem, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar.
4 Y he aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo.
5 Y díjome: Hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del aquilón. Y alcé mis ojos hacia el lado del aquilón, y he aquí al aquilón, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada.
6 Díjome entonces: Hijo del hombre, ¿no ves lo que éstos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario? Mas vuélvete aún, y verás abominaciones mayores.
7 Y llevóme a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero.
8 Y díjome: Hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta.
9 Díjome luego: Entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí.
10 Entré pues, y miré, y he aquí imágenes de todas serpientes, y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared alrededor.
11 Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo de Saphán estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano; y del sahumerio subía espesura de niebla.
12 Y me dijo: Hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? porque dicen ellos: No nos ve Jehová; Jehová ha dejado la tierra.
13 Díjome después: Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen éstos.
14 Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón; y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tammuz.
15 Luego me dijo: ¿No ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que éstas.
16 Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová: y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol.
17 Y díjome: ¿No has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad, y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor a mis narices.
18 Pues también yo haré en mi furor; no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. (Biblia Reina-Valera 1909)
CAPÍTULO I.
LA LUCHA ANTES DE LA RENDICIÓN DEL AUTORESPETO FEMENINO EN EL CONFESIONARIO
HAY dos mujeres que deben ser objeto constante de la compasión de los discípulos de Cristo, y por quienes deben ser ofrecidas diarias oraciones ante el trono de la misericordia: La mujer Brahmán, quien, engañada por sus sacerdotes, se quema a sí misma sobre el cadáver de su esposo para apaciguar la ira de sus dioses de madera; y la mujer Católica Romana, quien, no menos engañada por sus sacerdotes, sufre una tortura mucho más cruel e ignominiosa en el confesionario, para apaciguar la ira de su dios-hostia.
Porque no exagero cuando digo que para muchas mujeres de noble corazón, bien educadas y decentes, el ser forzadas a exponer sus corazones ante los ojos de un hombre, a abrirle todos los más secretos escondrijos de sus almas, todos los más sagrados misterios de su vida de soltera o casada, a permitirle hacerles preguntas que la más depravada mujer nunca consentiría oír de su más vil seductor, es frecuentemente más horrible e intolerable que ser atada sobre carbones ardientes.
¡Más de una vez, he visto a mujeres desmayarse en la casilla del confesionario, quienes luego me decían, que la necesidad de hablar a un hombre soltero sobre ciertas cosas, sobre las que las leyes más comunes de la decencia deberían haber sellado para siempre sus labios, casi las había matado! No cientos, sino miles de veces, he oído de los labios de agonizantes muchachas, como también de mujeres casadas, las temibles palabras: "¡Estoy perdida para siempre! ¡Todas mis pasadas confesiones y comuniones han sido tan sacrílegas! ¡Nunca he osado responder correctamente las preguntas de mis confesores! ¡La vergüenza ha sellado mis labios y condenado mi alma!"
¿Cuantas veces he quedado como petrificado, al lado de un cadáver, cuando esas últimas palabras han escapado a duras penas de los labios de una de mis penitentes, quien había sido puesta fuera de mi alcance por la misericordiosa mano de la muerte, antes de que yo pudiera darle el perdón a través de la engañosa absolución sacramental?
Entonces yo creía, como la pecadora muerta misma lo creía, que ella no podría ser perdonada excepto por esa absolución.
Porque hay no sólo miles sino millones de muchachas y mujeres Católicas Romanas cuyo agudo sentido de pudor y dignidad femenina están por sobre todos los sofismas y las maquinaciones diabólicas de sus sacerdotes. Ellas nunca podrían ser persuadidas a responder "Sí " a ciertas preguntas de sus confesores. Preferirían ser arrojadas a las llamas, y arder hasta las cenizas con la mujer viuda Brahmán, antes que permitir a los ojos de un hombre espiar en el sagrado santuario de sus almas. Aunque algunas veces culpables ante Dios, y bajo la impresión de que sus pecados nunca serán perdonados si no son confesados, las leyes de la decencia son más poderosas en sus corazones que las leyes de su cruel y pérfida Iglesia. Ninguna consideración, ni aún el temor de la eterna condenación, pueden persuadirlas a declarar a un hombre pecador, pecados que sólo Dios tiene el derecho de conocer, porque sólo Él puede limpiarlas con la sangre de Su Hijo, derramada en la cruz.
¡Pero qué miserable vida la de aquellas excepcionales almas nobles, a las que Roma retiene en los tenebrosos calabozos de su superstición! ¡Ellas leen en todos sus libros, y oyen de todos sus púlpitos, que si ocultan a sus confesores un simple pecado están perdidas para siempre! Pero, siendo absolutamente incapaces de pisotear bajo sus pies las leyes del autorespeto y la decencia, que Dios mismo ha impreso en sus almas, viven en constante temor de eterna condenación. ¡No hay palabras humanas que puedan expresar su desolación y agonía, cuando a los pies de sus confesores, se encuentran bajo la horrible necesidad de hablar de cosas, por las que preferirían sufrir la más cruel muerte antes que abrir sus labios, o ser condenadas para siempre, con tal de no degradarse a sí mismas para siempre ante sus propios ojos, al hablar sobre asuntos que una mujer respetable nunca revelaría a su propia madre, mucho menos a un hombre!
He conocido demasiadas de aquellas mujeres de noble corazón, quienes, cuando a solas con Dios, en una real agonía de desolación y con lágrimas de dolor, han pedido a Él que les concediera lo que consideraban el más grande favor, que era, perder lo suficiente de su autorespeto como para ser capaces de hablar de esas inmencionables cosas, tal como sus confesores querían que las dijeran; y, esperando que su petición fuera concedida, iban de nuevo al confesionario, determinadas a develar su vergüenza ante los ojos de ese hombre inconmovible. ¡Pero cuando llegaba el momento para la autoinmolación, su coraje fallaba, sus rodillas temblaban, sus labios se ponían pálidos como la muerte, sudor frío manaba de todos sus poros! La voz del pudor y el autorespeto femenino estaba hablando más fuerte que la voz de su falsa religión. Ellas tenían que irse del confesionario no perdonadas—más aún, con la carga de un nuevo sacrilegio sobre sus conciencias.
¡Oh! ¡Cuán pesado es el yugo de Roma—cuán amarga es la vida humana—cuán melancólico es el misterio de la cruz para esas almas desviadas y que perecen! ¡Cuán gozosamente correrían ellas a las piras llameantes con la mujer Brahmán, si pudieran esperar ver el fin de sus inenarrables miserias por medio de las torturas momentáneas que les abrieran las puertas de una vida mejor!
Yo aquí desafío públicamente a todo el sacerdocio Católico Romano a negar que la mayor parte de sus penitentes femeninas permanecen un cierto período de tiempo—a veces más largo, a veces más corto—bajo el más agonizante estado mental.
Sí, por lejos la gran mayoría de las mujeres, al principio, encuentran imposible derribar las sagradas barreras del autorespeto que Dios mismo ha construido alrededor de sus corazones, inteligencias, y almas, como la mejor protección contra las trampas de este mundo contaminado. Esas leyes de autorespeto, por las cuales no pueden consentir en hablar una palabra impura en los oídos de un hombre, y las cuales cierran fuertemente todas las avenidas del corazón contra sus incastas preguntas, aún cuando hable en el nombre de Dios—esas leyes de autorespeto están tan claramente escritas en las consciencias de ellas, y son tan bien comprendidas por ellas que son un don muy Sagrado, que, como ya lo he dicho, muchas prefieren correr el riesgo de estar perdidas para siempre al permanecer en silencio.
Toma muchos años de los más ingeniosos, (y no dudaría en llamarlos diabólicos) esfuerzos de parte de los sacerdotes para persuadir a la mayoría de sus penitentes femeninas a hablar sobre cuestiones, que aún los salvajes paganos se sonrojarían al mencionarlas entre ellos mismos. Algunas persisten en permanecer silentes sobre esas cuestiones durante la mayor parte de sus vidas, y muchas prefieren arrojarse en las manos de su misericordioso Dios, y morir sin someterse a la degradante experiencia, aún después de que han sentido las espinas ponzoñosas del enemigo, antes que recibir su perdón de un hombre, que, como ellas lo sienten, seguramente sería escandalizado por el relato de sus fragilidades humanas. Todos los sacerdotes de Roma son sabedores de esta natural disposición de sus penitentes mujeres. No hay uno solo—no, ni uno solo de sus teólogos morales, que no advierta a los confesores contra esa tenaz y general determinación de las muchachas y de las mujeres casadas de nunca hablar en el confesionario sobre temas que puedan, o más o menos, relacionarse con pecados contra el séptimo mandamiento. Dens, Liguori, Debreyne, Bailly, etc.,—en una palabra, todos los teólogos de Roma hacen propio que esta es una de las más grandes dificultades contra las cuales los confesores deben luchar en el confesionario.
Ni un solo sacerdote Católico Romano osará negar lo que digo sobre este tema; porque ellos saben que sería fácil para mí abrumarlos con tal multitud de testimonios, que su gran falsía sería para siempre desenmascarada.
En algún día futuro, si Dios me reserva y me da tiempo para ello, proyecto hacer conocer algunas de las innumerables cosas que los teólogos y moralistas Católicos Romanos han escrito sobre esta cuestión. Ello constituirá uno de los más curiosos libros jamás escritos; y dará evidencia incontestable sobre el hecho de que, instintivamente, sin consultarse entre sí, y con una unanimidad que es casi maravillosa, las mujeres Católicas Romanas, guiadas por los honestos instintos que Dios les ha dado, huyen de las asechanzas puestas ante ellas en el confesionario; y que por doquier luchan para fortalecerse con un coraje sobrehumano, contra el torturador que es enviado por el Papa, para finiquitar su ruina y causar el naufragio de sus almas. En todas partes la mujer siente que hay cosas que nunca deberían ser dichas, así como hay cosas que nunca deberían ser hechas, en la presencia del Dios de santidad. Ella entiende que, relatar la historia de ciertos pecados, aún de pensamientos, es no menos vergonzoso y criminal que hacerlos; ella oye la voz de Dios susurrándole en sus oídos: "¿No es bastante que hayas sido culpable una vez, cuando estabas sola en mi presencia, sin aumentar tus iniquidades permitiendo a ese hombre conocer lo que nunca debería haberle sido revelado? ¿No sientes que estás haciendo a ese hombre tu cómplice, en el mismo momento en que arrojas en su corazón y en su alma el fango de tus iniquidades? Él es tan débil como tú, él no es menos pecador que tú misma; lo que te ha tentado a ti le tentará a él; lo que te ha hecho débil le hará débil a él; lo que te ha contaminado a ti le contaminará a él; lo que te ha derribado en la tierra, le derribará a él en la tierra. ¿No es suficiente que mis ojos hayan tenido que mirar sobre tus iniquidades? ¿Deben mis oídos, hoy, escuchar tu impura conversación con ese hombre? ¿Es ese hombre tan santo como mi profeta David, para que no pueda caer ante la incasta exhibición de la nueva Betsabé? ¿Es él tan poderoso como Sansón, para que no pueda encontrar en ti a su tentadora Dalila? ¿Es él tan generoso como Pedro, para que no pueda llegar a ser un traidor ante la voz de la sirvienta?"
¡Quizás el mundo nunca ha visto una lucha más terrible, desesperada y solemne que la que está sucediendo en el alma de una pobre temblorosa mujer joven, quien, a los pies de ese hombre, tiene que decidir si abrirá o no sus labios acerca de esas cosas que la infalible voz de Dios, unida a la no menos infalible voz de su honor y autorespeto femeninos, le dicen que nunca las revele a ningún hombre!
La historia de esa secreta, fiera, desesperada, y mortal lucha, hasta donde yo sé, no ha sido todavía nunca plenamente dada. Ella provocaría las lágrimas de admiración y compasión del mundo entero, si pudiera ser escrita con sus simples, sublimes, y terribles realidades.
Cuantas veces he llorado como un niño cuando alguna joven muchacha de noble corazón e inteligente, o alguna respetable mujer casada, se doblegaba ante los sofismas con los cuales yo, o algún otro confesor, la había persuadido a entregar su autorespeto, y su dignidad femenina, para hablar conmigo sobre temas sobre los que una mujer decente nunca debería decir una palabra con un hombre. Ellas me han dicho de su invencible repugnancia, su horror a tales preguntas y respuestas, y me han pedido ser piadoso con ellas. ¡Sí! ¡Yo frecuentemente he llorado amargamente por mi degradación, cuando era un sacerdote de Roma! He comprendido toda la fortaleza, la grandeza, y la santidad de sus motivos para estar silenciosas sobre esos temas mancillantes, y no puedo sino admirarlas. Parecía a veces que ellas estaban hablando el lenguaje de los ángeles de luz; y que yo debía caer a sus pies, y solicitarles su perdón por haberles hablado sobre cuestiones, sobre las cuales un hombre de honor nunca debía conversar con una mujer a la cual respeta.
Pero ¡ay! Pronto habría de reprocharme a mí mismo, y a arrepentirme por esas breves ocasiones de mi ondulante fe en la infalible voz de mi Iglesia; yo habría pronto de silenciar la voz de mi consciencia, la cual estaba diciéndome: "¿No es una vergüenza que tú, un hombre soltero, ose hablar de esos temas con una mujer? ¿No te sonrojas de hacer tales preguntas a una joven muchacha? ¿Dónde está tu autorespeto? ¿Dónde está tu temor de Dios? ¿No promueves la ruina de esa muchacha forzándola a hablar con un hombre sobre semejantes temas?
Yo era compelido por todos los Papas, los teólogos morales, y los Concilios, de Roma, a creer que esta voz de advertencia de mi Dios misericordioso era la voz de Satán; tenía que creer a pesar de mi propia conciencia e inteligencia, que era bueno, más aún, necesario, hacer esas contaminantes y mortales preguntas. Mi infalible Iglesia estaba forzándome sin misericordia a obligar a esas pobres, temblorosas, llorosas, desoladas muchachas y mujeres, a nadar conmigo y todos sus sacerdotes en esas aguas de Sodoma y Gomorra, bajo el pretexto de que su orgullo sería derribado, y de que su temor al pecado y su humildad crecerían, y de que serían purificadas por nuestras absoluciones.
Con qué suprema aflicción, disgusto, y sorpresa, vemos, hoy, a una gran parte de la noble Iglesia Episcopal de Inglaterra golpeada por una plaga que parece incurable, bajo el nombre de Puseyismo, o Ritualismo, [n. de t.: Pusey era el líder de un movimiento pro-católico en la Iglesia Anglicana], y trayendo de nuevo—más o menos abiertamente—en muchos lugares la diabólica e inmunda confesión auricular entre los Protestantes de Inglaterra, Australia y Norteamérica. La Iglesia Episcopal está condenada a perecer en ese oscuro y apestante pantano del Papismo—la confesión auricular, si ella no encuentra un pronto remedio para detener la plaga traída por los Jesuitas disfrazados, que están trabajando por doquier, para envenenar y esclavizar sus demasiado ingenuos hijos e hijas.
En el comienzo de mi sacerdocio, fui no poco sorprendido y confundido al ver una muy dotada y bella mujer joven, a quien solía encontrar casi cada semana en la casa de su padre, entrando a la casilla de mi confesionario. Ella había estado acostumbrada a confesarse con otro joven sacerdote conocido mío, y fue siempre considerada como una de las más piadosas jóvenes de la ciudad. Aunque se había disfrazado lo más posible, a fin de que no la pudiera reconocer, yo sentía una seguridad de que no estaba equivocado, ella era la amable María.
No estando absolutamente seguro de la exactitud de mis impresiones, la dejé enteramente bajo la confianza de que era una perfecta extraña para mí. Al principio difícilmente podía hablar; su voz estaba sofocada por sus sollozos; y a través de las pequeñas aberturas del delgado tabique entre ella y yo, vi dos corrientes de grandes lágrimas derramándose por sus mejillas.
Luego de mucho esfuerzo, dijo: "Querido Padre, espero que no me conozca, y que nunca trate de conocerme. Yo soy una terriblemente gran pecadora. ¡Oh! ¡Me temo que estoy perdida! ¡Pero si todavía hay una esperanza para mí de ser salvada, por el amor de Dios, no me reprenda! Antes de que comience mi confesión, permítame pedirle no contaminar mis oídos con preguntas que nuestros confesores están acostumbrados a hacer a sus penitentes femeninas; yo ya he sido destruida por esas preguntas. Antes de que tuviera diecisiete años, Dios sabía que sus ángeles no eran más puros de lo que yo era; pero el capellán del convento de monjas donde mis padres me enviaron para mi educación, aunque aproximándome a la edad madura, me hizo, en el confesionario, una pregunta que al principio no entendí, pero, desafortunadamente, él había hecho las mismas preguntas a una de mis jóvenes compañeras, que hizo chistes sobre aquellas en mi presencia, y me las explicó; porque ella las entendía demasiado bien. Esta primera conversación incasta en mi vida, hundió mis pensamientos en un océano de iniquidad, hasta entonces absolutamente desconocida para mí; tentaciones del más humillante carácter me asaltaron por una semana, día y noche; después de lo cual, pecados que hubiera limpiado con mi sangre, si hubiera sido posible, abrumaron mi alma como con un diluvio. Pero los gozos de los pecadores son breves. Golpeada con terror ante el pensamiento de los juicios de Dios, después de unas pocas semanas de la más deplorable vida, determiné renunciar a mis pecados y reconciliarme con Dios. Cubierta de vergüenza, y temblando de la cabeza a los pies, fui a confesarme a mi antiguo confesor, a quien respetaba como a un santo y quería como a un padre. Me parece que, con lágrimas sinceras de arrepentimiento, le confesé la mayor parte de mis pecados, aunque encubrí uno de ellos, por vergüenza, y por respeto a mi guía espiritual. Pero no oculté de él que las extrañas preguntas que me había hecho en mi última confesión, fueron, junto con la corrupción natural de mi corazón, la causa principal de mi destrucción.
"Él me habló muy amablemente, me alentó a luchar contra mis malas inclinaciones, y, al principio, me dio un consejo muy bondadoso y bueno. Pero cuando pensé que terminó de hablar, y yo me aprontaba a dejar el confesionario, me hizo dos nuevas pregunta de tan corrupto carácter que, temí que ni la sangre de Cristo, ni todos los fuegos del infierno jamás serían capaces de limpiarlas de mi memoria. Esas preguntas han logrado mi ruina; ellas se han adherido a mi alma igual que dos mortales dardos; ellas están día y noche delante de mi imaginación; ellas llenan mis mismas arterias y venas con un veneno mortal.
"Es verdad que, al principio, me llenaron de horror y disgusto; pero, ¡ay!, pronto me acostumbré tanto a ellas que parecían estar incorporadas a mí, y como si hubieran llegado a ser una segunda naturaleza. Esos pensamientos han llegado a ser una nueva fuente de innumerables criminales pensamientos, deseos y acciones.
"Un mes más tarde, fuimos obligadas por las reglas de nuestro convento a ir y confesarnos; pero por ese tiempo, estaba tan completamente perdida, que ya no me abochornaba ante la idea de confesar mis vergonzosos pecados a un hombre; por el contrario. Tenía un real, diabólico placer en el pensamiento de que tendría una larga conversación con mi confesor sobre esos temas, y que él me preguntaría más de esas extrañas cuestiones.
"De hecho, cuando le hube dicho todo sin sonrojamiento alguno, comenzó a interrogarme, ¡y Dios sabe qué corruptas cosas cayeron desde sus labios hasta mi pobre criminal corazón! Cada una de sus preguntas fueron excitando mis nervios, y llenándome con las más vergonzosas sensaciones. Después de una hora de esta criminal entrevista a solas con mi antiguo confesor, (porque eso no fue otra cosa sino una criminal entrevista a solas), percibí que él era tan depravado como yo misma. Con algunas palabras semiencubiertas, me hizo una proposición criminal, la cual acepté también con palabras encubiertas; y durante más de un año, hemos vivido juntos en la más pecaminosa intimidad. Aunque él era mucho mayor que yo, lo amaba del modo más necio. Cuando el curso de mi instrucción en el convento finalizó, mis padres me llevaron de regreso a casa. Estaba realmente gozosa por ese cambio de residencia, porque estaba comenzando a hastiarme de mi vida criminal. Mi esperanza era que, bajo la dirección de un mejor confesor, me reconciliaría con Dios y comenzaría una vida Cristiana.
"Infortunadamente para mí, mi nuevo confesor, que era muy joven, comenzó también sus interrogaciones. Pronto se enamoró de mí, y yo lo amé de una manera sumamente criminal. He hecho junto a él cosas que espero usted nunca me pida que se las revele, porque son demasiado monstruosas para ser repetidas, aún en el confesionario, por una mujer a un hombre.
"No digo estas cosas para quitar de mis hombros la responsabilidad de mis iniquidades con este joven confesor, porque creo haber sido más criminal de lo que él fue. Es mi firme convicción que él era un sacerdote bueno y santo antes de que me conociera; pero las preguntas que me hizo, y las respuestas que le di, derritieron su corazón—yo lo sé—igual a como el plomo fundido derretiría al hielo sobre el cual se derramara.
"Sé que ésta no es una confesión tan detallada como nuestra santa Iglesia me requiere que haga, pero he creído necesario para mí darle esta breve historia de la vida de la más grande y más miserable pecadora que alguna vez le haya pedido que le ayude a salir de la tumba de sus iniquidades. Este es el modo en que he vivido estos últimos años. Pero el último domingo, Dios, en su infinita misericordia, miró sobre mí. Él le inspiró a usted a darnos el Hijo Pródigo como un modelo de verdadera conversión, y como la más maravillosa prueba de la infinita compasión del querido Salvador por los pecadores. He llorado día y noche desde aquel feliz día, cuando me arrojé a los brazos de mi amante y misericordioso Padre. Aún ahora, difícilmente puedo hablar, porque mi arrepentimiento por mis pasadas iniquidades, y mi gozo de que se me haya permitido lavar los pies del Salvador con lágrimas, son tan grandes que mi voz está como ahogada.
"Usted entiende que he dejado para siempre a mi último confesor. Vengo a pedirle que me haga el favor de recibirme entre sus penitentes. ¡Oh! ¡No me rechace ni me reproche, por amor del querido Salvador! ¡No tema tener a su lado tal monstruo de iniquidad! Pero antes de continuar, tengo dos favores que pedirle. El primero es, que usted jamás hará algo para averiguar mi nombre; el segundo es, que nunca me hará alguna de esas preguntas por las cuales tantas penitentes están perdidas y tantos sacerdotes destruidos para siempre. Dos veces he sido perdida por esas preguntas. Nosotras acudimos a nuestros confesores para que puedan arrojar sobre nuestras almas culpables las puras aguas que fluyen desde el cielo para purificarnos; pero en lugar de eso, con sus inmencionables preguntas, derraman aceite sobre las llamas ardientes ya furiosas en nuestros pobres pecaminosos corazones. ¡Oh, querido padre, déjeme llegar a ser su penitente, para que pueda ayudarme a ir y llorar con Magdalena a los pies del Salvador! ¡Respéteme, como Él respetó a aquel verdadero modelo de todas las mujeres pecadoras, pero arrepentidas! ¿Le hizo nuestro Salvador alguna pregunta? ¿Extrajo de ella la historia de las cosas que una mujer pecadora no puede decir sin olvidar el respeto que se debe a sí misma y a Dios? ¡No! Usted nos dijo no mucho tiempo atrás, que la única cosa que nuestro Salvador hizo, fue mirar sus lágrimas y su amor. ¡Bien, por favor haga eso, y usted me salvará!"
Yo era entonces un sacerdote muy joven, y nunca habían venido a mis oídos tan sublimes palabras en el confesionario. Sus lágrimas y sus sollozos, mezclados con la franca declaración de las más humillantes acciones, hicieron tan profunda impresión en mí que estuve, por algún tiempo, incapacitado para hablar. También había venido a mi mente que podría estar equivocado sobre su identidad, y que quizás ella no era la joven dama que yo había imaginado. Podía, entonces, concederle fácilmente su primer pedido, que era no hacer nada por lo cual pudiera conocerla. La segunda parte de su pedido era más difícil; porque los teólogos son muy enfáticos en ordenar a los confesores que pregunten a sus penitentes, especialmente a las del sexo femenino, sobre diversas circunstancias.
La alenté de la mejor manera que pude, a perseverar en sus buenas resoluciones, invocando a la bendita Virgen María y a Santa Filomena, quien era, entonces, la Santa de moda, al igual que Marie Alacoque lo es hoy, entre los ciegos esclavos de Roma. Le dije que oraría y pensaría sobre el asunto de su segundo requerimiento; y le pedí que regresara en una semana para tener mi respuesta.
Ese mismísimo día, fui a mi propio confesor, el Rev. Sr. Baillargeon, entonces vicario de Quebec, y más adelante Arzobispo de Canadá. Le dije del singular e inusual pedido que ella me había hecho, de que yo nunca le hiciera ninguna de esas preguntas sugeridas por los teólogos, para asegurar la integridad de la confesión. No le oculté que estuve muy inclinado a concederle a ella aquel favor; por eso le repetía lo que ya le había dicho a él varias veces, que yo estaba supremamente disgustado con las infames y contaminantes preguntas que los teólogos nos forzaban a hacer a nuestras penitentes femeninas. Le dije francamente que varios sacerdotes viejos y jóvenes ya habían venido a confesarse a mí; y que, con la excepción de dos, ellos me dijeron que no podían hacer esas preguntas y oír las respuestas que provocaban, sin caer en los más condenables pecados.
Mi confesor parecía estar muy perplejo sobre qué debería responder. "Me pidió que volviera al día siguiente, para que él pudiera revisar algunos de sus libros teológicos, en el intervalo. Al día siguiente, recogí su respuesta escribiéndola, la cual se encuentra en mis antiguos manuscritos, y la daré aquí en toda su triste crudeza:
"Tales casos de destrucción de la virtud femenina por las preguntas de los confesores es un mal inevitable. Éste no puede ser remediado; porque tales preguntas son absolutamente necesarias en la mayor parte de los casos con los cuales tenemos que tratar. Los hombres generalmente confiesan sus pecados con tanta sinceridad que rara vez hay necesidad de preguntarles, excepto cuando son muy ignorantes. Pero San Liguori, así como nuestra observación personal, nos dicen que la mayoría de las muchachas y de las mujeres, por una vergüenza falsa y criminal, muy raramente confiesan los pecados que cometen contra la pureza. Se requiere la más extrema caridad de los confesores para impedir a esas infortunadas esclavas de sus secretas pasiones que hagan confesiones y comuniones sacrílegas. Con la mayor prudencia y celo él debe preguntarles sobre esos temas, comenzando con los más pequeños pecados, y yendo, poco a poco, tanto como se pueda por grados imperceptibles, hasta llegar a las acciones más criminales. Como parece evidente que la penitente a la cual usted se refirió en sus preguntas de ayer, está sin deseos de hacer una confesión plena y detallada de todas sus iniquidades, usted no puede prometerle absolverla sin asegurarse por sabias y prudentes preguntas, que ella ha confesado todo.
"Usted no debe desalentarse cuando, en el confesionario o de alguna otra manera, oye de la caída de sacerdotes junto a sus penitentes en las fragilidades comunes de la naturaleza humana. Nuestro Salvador sabía muy bien que las ocasiones y las tentaciones que debemos encontrar, en las confesiones de muchachas y mujeres, son tan numerosas, y algunas veces tan irresistibles, que muchos caerían. Pero Él les ha dado a la Santa Virgen María, quien constantemente pide y obtiene su perdón; Él les ha dado el sacramento de la penitencia, donde pueden recibir el perdón tan frecuentemente como lo pidan. El voto de perfecta castidad es un gran honor y privilegio; pero no podemos ocultar de nosotros mismos que éste pone sobre nuestros hombros una carga que muchos no pueden llevar para siempre. San Liguori dice que no debemos reprochar al sacerdote penitente que cae solamente una vez al mes; y algunos otros confiables teólogos son todavía más caritativos."
Esta respuesta estuvo lejos de satisfacerme. Me parecía compuesta de principios muy débiles. Regresé con un corazón cargado y una mente ansiosa; y Dios sabe que hice muchas fervientes oraciones para que esta chica nunca volviera otra vez a contarme su triste historia. Yo tenía apenas veintiséis años, llenos de juventud y vida. Me parecía que el aguijón de un millar de avispas en mis oídos no me harían tanto daño como las palabras de esa querida, bella, dotada, pero perdida muchacha.
No quiero decir que las revelaciones que hizo, hubieran, en alguna forma, disminuido mi estima y mi respeto por ella. Era exactamente lo contrario. Sus lágrimas y sollozos, sus angustiosas expresiones de vergüenza y pesar a mis pies, sus nobles palabras de protesta contra los repulsivos y contaminantes interrogatorios de los confesores, la habían elevado muy alto en mi mente. Mi sincera esperanza era que ella tendría un lugar en el reino de Cristo junto a la mujer samaritana, María Magdalena, y todos los pecadores que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero.
En el día señalado, estaba en mi confesionario, escuchando la confesión de un hombre joven, cuando vi a la señorita María entrando a la sacristía, y viniendo directamente hacia mi casilla del confesionario, donde se arrodilló cerca mío. Aunque se había ocultado, todavía más que la primera vez, detrás del largo, grueso, y negro velo, no podía ser confundido, ella era la siempre amable joven dama en cuya casa paterna yo acostumbraba a pasar horas tan apacibles y felices. Siempre había oído con inmensa atención, su melodiosa voz, cuando nos estaba entregando, acompañada por su piano, algunos de nuestros hermosos himnos de la Iglesia. ¿Quién podía entonces verla y oírla sin casi adorarla? La dignidad de sus pasos y su aspecto general, cuando avanzaba hacia mi confesionario, la traicionaron totalmente y destruyeron su disimulo.
¡Oh! Habría dado cada gota de mi sangre en aquella hora solemne, para que pudiera ser libre de tratar con ella exactamente como tan elocuentemente me había pedido que hiciera—que la dejara llorar y clamar a los pies de Jesús para contentar su corazón; ¡oh! si hubiera sido libre para tomarla de la mano, y silenciosamente mostrarle a su agonizante Salvador, para que pudiera lavar sus pies con sus lágrimas, y derramar el aceite de su amor sobre su cabeza, sin que yo le dijera nada más que: "Vete en paz: tus pecados están perdonados".
Pero, allí, en aquel confesionario, yo no era el siervo de Cristo, para seguir sus divinas y salvadoras palabras, y para obedecer los dictados de mi honesta conciencia. ¡Yo era el esclavo del Papa! ¡Yo debía ahogar el clamor de mi conciencia, para ignorar las influencias de mi Dios! ¡Allí, mi conciencia no tenía derecho a hablar; mi inteligencia era algo muerto! ¡Sólo los teólogos del Papa, tenían un derecho a ser oídos y obedecidos! Yo no estaba allí para salvar, sino para destruir; porque, bajo el pretexto de purificar, la verdadera misión del confesor, frecuentemente, si no siempre, a pesar de sí mismo, es escandalizar y condenar las almas.
Tan pronto como el hombre joven que estaba haciendo su confesión a mi mano izquierda, había finalizado, silenciosamente, me volví hacia ella, y dije, a través de la pequeña abertura: "¿Estás lista para comenzar tu confesión?"
Pero no me contestó. Todo lo que yo podía oír era: "¡Oh, mi Jesús, ten misericordia de mí! Vengo a lavar mi alma en tu sangre; ¿me reprenderás?"
Durante varios minutos elevó sus manos y sus ojos al cielo, y lloró y oró. Era evidente que no tenía la menor idea de que la estaba observando, pensó que la puerta de la pequeña divisoria entre ella y yo estaba cerrada. Pero mis ojos estaban fijos sobre ella; mis lágrimas estaban fluyendo con sus lágrimas, y mis ardientes oraciones estaban yendo a los pies de Jesús junto a las suyas. No la habría interrumpido por ninguna causa, en ésta, su sublime comunión con su misericordioso Salvador.
Pero después de un tiempo bastante prolongado, hice un pequeño ruido con mi mano, y poniendo mis labios cerca de la divisoria que estaba entre nosotros, dije en una voz baja: "Querida hermana, ¿estás lista para comenzar tu confesión?"
Ella volvió su rostro un poco hacia mí, y con una voz temblorosa, dijo: "Sí, querido padre, estoy lista".
Pero entonces se detuvo nuevamente para llorar y orar, aunque no pude oír lo que decía.
Después de algún tiempo de silenciosa oración, dije: "Mi querida hermana, si estás lista, por favor comienza tu confesión". Ella entonces dijo: "Mi querido padre, ¿recuerda las súplicas que le hice, el otro día? ¿Puede permitirme confesar mis pecados sin forzarme a olvidar el respeto que me debo a mí misma, a usted, y a Dios, quien nos escucha? ¿Y puede prometerme que no me hará ninguna de aquellas preguntas que ya me han provocado tan irreparable daño? Le manifiesto francamente que hay pecados en mí que no puedo revelar a nadie, excepto a Cristo, porque Él es mi Dios, y porque Él ya los conoce a todos. Déjeme llorar y clamar a sus pies; ¿no puede usted perdonarme sin aumentar mis iniquidades al forzarme a decir cosas que la lengua de una mujer cristiana no puede revelar a un hombre?"
"Mi querida hermana", le contesté, "si fuera libre para seguir la voz de mis propios sentimientos estaría plenamente feliz de otorgarte tu petición; pero estoy aquí solamente como un ministro de nuestra santa Iglesia, y estoy obligado a obedecer sus leyes. Por medio de sus más santos Papas y teólogos ella me dice que no puedo perdonar tus pecados si no los confiesas todos, exactamente como los has cometido. La Iglesia también me dice que debes darme los detalles que puedan aumentar la malicia de tus pecados o cambiar su naturaleza. También lamento decirte que nuestros más santos teólogos hacen un deber del confesor preguntar al penitente sobre los pecados que tenga una buena razón para sospechar que han sido omitidos voluntaria o involuntariamente".
Con un fuerte grito, ella exclamó: "¡Entonces, oh mi Dios, estoy perdida, perdida para siempre!"
Este grito cayó sobre mí como un rayo; pero fui todavía más aterrorizado cuando, mirando por medio de la abertura, la vi desmayarse; oí el ruido de su cuerpo cayendo sobre el suelo, y el de su cabeza golpeando contra la casilla del confesionario.
Rápido como un relámpago corrí a ayudarla, la tomé en mis brazos, y llamé a un par de hombres quienes estaban a poca distancia, para que me ayudaran a ponerla sobre un banco. Lavé su rostro con algo de agua fría y vinagre. Ella estaba pálida como la muerte, pero sus labios se movían, y estaba diciendo algo que nadie excepto yo podía entender:
"¡Estoy perdida—perdida para siempre!"
La llevamos al hogar de su desconsolada familia, donde, durante un mes, permaneció entre la vida y la muerte. Sus dos primeros confesores fueron a visitarla, pero cuando cada uno le pidió para retirarse de la habitación, ella amablemente, pero terminantemente, les pidió que se fueran, y que nunca volvieran. Ella me pidió que la visitara todos los días, "porque", dijo, "sólo tengo unos pocos días más de vida. ¡Ayúdeme a prepararme para la solemne hora en la que se abrirán para mí las puertas de la eternidad!"
La visité cada día, y oré y lloré con ella.
Muchas veces, cuando estabamos solos, le pedía con lágrimas que finalizara su confesión; pero, con una firmeza que, entonces, me pareció ser misteriosa e inexplicable, me reprendía amablemente.
Un día, cuando estaba solo con ella, estaba arrodillado al lado de su cama para orar, fui incapaz de articular una sola palabra, por la inexpresable angustia de mi alma a causa suya, ella me preguntó: "Querido padre, ¿por qué llora?"
Contesté: "¡Cómo puedes hacer tal pregunta a tu asesino! Lloro porque te maté, querida amiga".
Esta respuesta pareció angustiarla sobremanera. Ella estaba muy débil ese día. Después de que lloró y oró en silencio, dijo: "no llore por mí, sino llore por tantos sacerdotes que destruyen a sus penitentes en el confesionario. Creo en la santidad del sacramento de la penitencia, porque lo ha establecido nuestra santa Iglesia. Pero hay, de alguna forma, algo sumamente malo en el confesionario. He sido destruida dos veces, y conozco muchas muchachas que también fueron destruidas por el confesionario. Éste es un secreto, ¿pero será mantenido para siempre ese secreto? Me compadezco por los pobres sacerdotes el día que nuestros padres conozcan lo que ha sucedido con la pureza de sus hijas en las manos de sus confesores. Mi padre seguramente mataría a mis dos últimos confesores, si pudiera conocer como han destruido a su pobre hija".
No pude contestar sino llorando.
Permanecimos en silencio por un largo rato; entonces ella dijo: "Es cierto que no estaba preparada para el rechazo que me hizo, el otro día en el confesionario; pero usted actuó fielmente como un buen y honesto sacerdote. Sé que debe estar sujeto a ciertas leyes".
Luego apretó mi mano con su mano fría y dijo: "No llore, querido padre, porque aquella repentina tormenta haya hecho naufragar mi muy frágil barca. Esta tormenta era para sacarme del insondable mar de mis iniquidades hasta la costa donde Jesús estaba esperando para recibirme y perdonarme. La noche después de que me trajo, medio muerta, aquí, a la casa de mi padre, tuve un sueño. ¡Oh, no!, no fue un sueño, fue una realidad. Mi Jesús vino a mí; Él estaba sangrando, su corona de espinas estaba sobre su cabeza, la pesada cruz hería sus hombros. Él me dijo, con una voz tan dulce que ninguna lengua humana puede imitarla: "He visto tus lágrimas, he oído tus lamentos, y conozco tu amor por mí: tus pecados están perdonados; ¡ten valor, en pocos días estarás conmigo!"
Apenas finalizó su última palabra, cuando se desmayó; y temí que muriera justo entonces, cuando estaba solo con ella.
Llamé a los familiares, que entraron apresuradamente a la habitación. Se mandó a llamar al doctor. Él la encontró tan débil que pensó apropiado permitir que solamente una o dos personas permanecieran conmigo en la habitación. Nos pidió que absolutamente no habláramos: "Porque", dijo él, "la menor emoción puede matarla instantáneamente; su enfermedad es, muy probablemente, un aneurisma de la aorta, la gran vena que lleva la sangre al corazón; cuando esta se rompa, ella se irá tan rápido como un relámpago".
Era casi las diez de la noche cuando dejé la casa, para ir y tomar algún descanso. Pero no es necesario decir que pasé la noche sin dormir. Mi querida María estaba allí, pálida, agonizando por el mortal golpe que le había dado en el confesionario. ¡Ella estaba allí, en su lecho de muerte, con su cabeza atravesada por la daga que mi Iglesia había puesto en mis manos, y en vez de reprenderme y maldecirme por mi salvaje e inmisericorde fanatismo, me estaba bendiciendo! ¡Ella estaba muriendo por un corazón quebrantado, y la Iglesia no me permitía darle una sola palabra de consuelo y esperanza, porque no había hecho su confesión! ¡Yo había lastimado sin misericordia a aquella tierna planta, y no había nada en mis manos para sanar las heridas que le había causado!
Era muy probable que moriría el día siguiente, ¡y se me prohibía que le mostrara la corona de gloria que Jesús tiene preparada en su reino para el pecador arrepentido!
Mi desolación era realmente indescriptible, y creo que me habría ahogado y muerto esa noche, si la corriente de lágrimas que fluía constantemente de mis ojos no hubiera sido como un bálsamo para mi corazón dolido.
¡Cuán oscuras y largas me parecieron las horas de esa noche!
Antes del amanecer, me levanté para leer de nuevo a mis teólogos, y ver si no podía encontrar alguno que me permitiera perdonar los pecados de esa querida niña, sin forzarla a decirme todo lo que había hecho. Pero ellos me resultaron, más que nunca, unánimemente inconmovibles, y los volví a poner en los estantes de mi biblioteca con un corazón quebrantado.
A las nueve de la mañana del día siguiente, estaba junto a la cama de nuestra querida enferma María. No puedo decir suficientemente el gozo que sentí, cuando el doctor y toda la familia me dijeron: "Está mucho mejor; el descanso de la última noche verdaderamente ha producido un maravilloso cambio".
Con una sonrisa realmente angelical ella extendió su mano hacia mí, para que pudiera tomarla con la mía; y dijo: "La tarde anterior, pensé, que el querido Salvador me llevaría, pero Él me quiere, querido padre, para que le dé a usted un poco más de problemas; sin embargo, tenga paciencia, no puede pasar mucho antes de que la solemne hora de mi llamado llegue. ¿Me leerá por favor la historia del sufrimiento y muerte del amado Salvador, que me leyó el otro día? Ciertamente me hace tanto bien ver como Él me amó, a mí, una tan mísera pecadora".
Había una calma y una solemnidad en sus palabras que me conmovieron de manera única, así como a todos los que estaban allí.
Después de que finalicé de leer, ella exclamó: "¡Él me ha amado tanto que murió por mis pecados!" Y cerró sus ojos como si meditara en silencio, pero había una corriente de grandes lágrimas resbalando por sus mejillas.
Me arrodillé junto a su cama, con su familia, para orar; pero no pude articular una sola palabra. La idea de que esta querida niña estaba allí, muriendo por el cruel fanatismo de mis teólogos y por mi propia cobardía al obedecerles, era como una piedra de molino atada a mi cuello. Esto me estaba matando.
¡Oh, si muriendo mil veces, hubiera podido agregar un solo día a su vida, con que placer habría aceptado aquellas mil muertes!
Después de que hubimos orado y llorado en silencio junto a su cama, ella pidió a su madre que la dejara sola conmigo.
Cuando me encontré solo, bajo la irresistible impresión de que este era su último día, caí de nuevo sobre mis rodillas, y con lágrimas de la más sincera compasión por su alma, le pedí que olvidara su vergüenza y obedeciera a nuestra santa Iglesia, que requiere a todos que confiesen sus pecados si quieren ser perdonados.
Ella serenamente, pero con un aire de dignidad que palabras humanas no pueden expresar, dijo: "¿Es verdad que, después del pecado de Adán y Eva, Dios mismo hizo abrigos y pieles; y los vistió, para que no pudieran ver la desnudez del otro?"
"Sí", le dije, "esto es lo que las Santas Escrituras nos dicen".
"Bien, entonces, ¿cómo es posible que nuestros confesores se atrevan a quitarnos aquel santo y divino abrigo de modestia y autorespeto? ¿No ha hecho el mismo Dios Omnipotente, con sus propias manos, aquel abrigo de pudor y autorespeto femenino, para que no pudiéramos ser para usted y para nosotras mismas, una causa de vergüenza y pecado?"
Quedé verdaderamente conmocionado por la belleza, simplicidad, y sublimidad de esa comparación. Permanecí absolutamente mudo y confundido. Aunque esto estaba demoliendo todas las tradiciones y doctrinas de mi Iglesia, y pulverizando todos mis santos doctores y teólogos, esa noble respuesta tuvo tal eco en mi alma, que me parecía un sacrilegio intentar tocarla con mi dedo.
Luego de un breve tiempo de silencio, continuó: "¡Dos veces he sido destruida por sacerdotes en el confesionario. Ellos me quitaron aquel divino abrigo de modestia y autorespeto que Dios da a cada ser humano que viene a este mundo, y dos veces, he sido para aquellos mismos sacerdotes un profundo foso de perdición, en el cual han caído, y donde, me temo, están para siempre perdidos! Mi misericordioso Padre celestial me ha devuelto ese abrigo de pieles, aquella túnica nupcial de pudor, autorespeto, y santidad, que me había sido quitada. Él no puede permitirle a usted o a algún otro hombre, rasgarla otra vez y arruinar esa vestidura que es la obra de sus manos".
Estas palabras la agotaron, era evidente para mí que ella quería un poco de descanso. La dejé sola, pero yo estaba absolutamente atónito. Lleno de admiración por las sublimes lecciones que había recibido de los labios de aquella regenerada hija de Eva, quien, era evidente, estaba pronta para partir de nosotros. Sentí un supremo disgusto por mí mismo, mis teólogos, y—¿diré esto?, sí, en esa hora solemne sentí un supremo disgusto por mi Iglesia, que me estaba manchando tan cruelmente, a mí, y a todos sus sacerdotes en la casilla del confesionario. Sentí, en esa hora, un horror supremo por aquella confesión auricular, que es tan frecuentemente un foso de perdición y de suprema miseria para el confesor y para la penitente. Salí y caminé dos horas por las Planicies de Abraham, para respirar el aire puro y refrescante de la montaña. Allí, solo, me senté sobre una roca, en el mismo lugar donde Wolfe y Montcalm habían luchado y muerto; y lloré para aliviar mi corazón, por mi irreparable degradación, y la degradación de tantos sacerdotes por causa del confesionario.
A las cuatro de la tarde volví a la casa de mi querida y moribunda María. La madre me llevó aparte, y muy amablemente me dijo: "Mi querido Sr. Chiniquy, ¿no cree que es tiempo de que nuestra querida niña reciba los últimos sacramentos? Ella parecía estar mucho mejor esta mañana, y estábamos llenos de esperanza; pero ahora está desmejorando rápidamente. Por favor no pierda tiempo en darle el santo viáticum, [n. de t.: la comunión], y la extremaunción".
Le dije: "Sí, señora; permítame pasar algunos minutos con nuestra pobre querida niña, para que pueda prepararla para los últimos sacramentos".
Cuando estuve solo con ella, nuevamente caí sobre mis rodillas, y, en medio de torrentes de lágrimas, dije: "Querida hermana, es mi deseo darte el santo viáticum y la extremaunción; pero dime, ¿cómo puedo atreverme a hacer una cosa tan solemne contra todas las prohibiciones de nuestra Santa Iglesia? ¿Cómo puedo darte la santa comunión sin primero darte la absolución? ¿Y cómo puedo darte la absolución cuando persistes firmemente en decirme que tienes muchos pecados que nunca declaraste a mí ni a cualquier otro confesor?"
"Sabes que te aprecio y respeto como si fueras un ángel enviado a mí desde el cielo. El otro día me dijiste, que bendijiste el día que por vez primera me viste y me conociste. Yo digo lo mismo. ¡Bendigo el día que te conocí; bendigo cada hora que pasé al lado de tu lecho de sufrimiento; bendigo cada lágrima que he derramado contigo por tus pecados y por los míos propios; bendigo cada hora que hemos pasado juntos mirando las heridas de nuestro amado Salvador agonizando, te bendigo porque me hayas perdonado tu muerte! Porque sé, y lo confieso en la presencia de Dios, yo te he matado, querida hermana. Pero ahora prefiero morir mil veces antes que decirte una palabra que te angustie en cualquier manera, o inquiete la paz de tu alma. Por favor, mi querida hermana, dime qué puedo hacer por ti en esta solemne hora".
Calmadamente, y con una sonrisa de gozo como yo nunca había visto antes, ni desde entonces, dijo: "Le agradezco y le bendigo, querido padre, por la parábola del Hijo Pródigo, sobre la cual predicó un mes atrás. ¡Me ha llevado a los pies del querido Salvador, allí he encontrado una paz y un gozo que supera cualquier cosa que el corazón humano puede sentir; me he arrojado a los brazos de mi Padre Celestial, y sé que Él misericordiosamente ha aceptado y perdonado a su pobre hija pródiga! ¡Oh, veo los ángeles con sus arpas de oro alrededor del trono del Cordero! ¿No oye la celestial armonía de sus cánticos? Yo voy, yo voy a reunirme con ellos en la casa de mi Padre. ¡YO NO ME PERDERÉ!
Mientras me hablaba así, mis ojos se convirtieron en dos fuentes de lágrimas; era incapaz, y también sin deseos, de ver algo, tan enteramente subyugado estaba por las sublimes palabras que fluían de los agonizantes labios de esa querida niña, quien para mí no era más una pecadora, sino un verdadero ángel del cielo. Yo estaba escuchando sus palabras; había una música celestial en cada una de ellas. Pero ella había alzado su voz en una manera muy extraña, cuando había comenzado a decir: "Yo voy a la casa de mi Padre", e hizo tal exclamación de gozo cuando dejó que las últimas palabras: "no me perderé", escaparan de sus labios, que alcé mi cabeza y abrí mis ojos para mirarla. Yo sospechaba que algo extraño había ocurrido.
Me levanté, pasé mi pañuelo sobre mi rostro para secar las lágrimas que me estaban impidiendo ver con precisión, y la miré.
Sus manos estaban cruzadas sobre su pecho, y había en su rostro la expresión de un gozo verdaderamente sobrehumano; sus hermosos ojos estaban fijos como si estuvieran viendo un gran y sublime espectáculo; me pareció, al principio, que estaba orando.
En ese mismo instante la madre entró apresuradamente en la habitación, gritando: "¡Mi Dios! ¡Mi Dios! ¿Qué fue ese grito: 'perderé'?"—Porque sus últimas palabras, "no me perderé", especialmente la última, habían sido pronunciadas con una voz tan potente, que fueron oídas casi en toda la casa.
Le hice una señal con mi mano para prevenir a la angustiada madre que no hiciera algún ruido que inquietara a su moribunda niña en su oración, porque pensé realmente que había detenido su hablar, como acostumbraba a hacer frecuentemente, cuando estaba sola conmigo, para orar. Pero estaba equivocado. Aquella alma redimida había partido, en las alas de oro del amor, para unirse a la multitud de aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, para cantar el eternal Aleluya.
CAPÍTULO II.
LA CONFESIÓN AURICULAR UN PROFUNDO ABISMO DE PERDICIÓN PARA EL SACERDOTE.
PASÓ algún tiempo después de que nuestra querida María había sido enterrada. La terrible y misteriosa causa de su muerte era conocida sólo a Dios y a mí mismo. Aunque su amante madre todavía estaba llorando sobre su tumba, como es usual, pronto había sido olvidada por la mayor parte de los que la habían conocido; pero estaba constantemente presente en mi mente. Nunca entré a la casilla del confesionario sin oír su solemne, aunque tan suave voz, diciéndome: "Debe haber, en alguna parte, algo equivocado en la confesión auricular. Dos veces he sido destruida por mis confesores; y he conocido a varias otras que han sido destruidas de la misma forma."
Más de una vez, cuando su voz estaba repicando en mis oídos desde su tumba, yo había derramado amargas lágrimas por la profunda e insondable degradación en la cual, junto a los otros sacerdotes, habíamos caído en la casilla del confesionario. Porque muchas, muchas veces, historias tan deplorables como aquella de esta desafortunada muchacha me fueron confesadas por mujeres de la ciudad, así como del campo.
Una noche fui despertado por el ruido de un trueno, cuando oí a alguien que golpeaba la puerta. Me apresuré a salir de la cama para preguntar quien estaba allí. La respuesta fue que el Rev. Sr. _- estaba muriendo, y que quería verme antes de su muerte. Me vestí, y pronto estuve en el camino. La oscuridad era aterradora; y muchas veces, si no hubiera sido por los relámpagos que estaban casi constantemente rasgando las nubes, no habríamos conocido donde estábamos. Después de un largo y difícil viaje a través de la oscuridad y la tormenta, llegamos a la casa del sacerdote moribundo. Fui directamente a su habitación, y lo encontré realmente muy apagado: apenas podía hablar. Con una señal de su mano pidió a su sirvienta, y a un hombre joven que estaban allí, que salieran, y lo dejaran solo conmigo.
Entonces me dijo, en voz baja: "¿Fue usted quien preparó a la pobre María para morir?"
"Sí, señor", contesté.
"Por favor dígame la verdad. ¿Es un hecho que ella murió la muerte de una reprobada, y que sus últimas palabras fueron, '¡Oh mi Dios! ¡Estoy perdida!'?"
Le respondí: "Como yo fui el confesor de esa muchacha, y estabamos hablando sobre asuntos que pertenecían a su confesión en el mismo momento que era llamada a comparecer ante Dios, no puedo responderle su pregunta de ninguna manera; por favor, entonces, excúseme si no puedo decirle nada más sobre el asunto: pero dígame ¡¿quién le ha asegurado que ella murió la muerte de una reprobada?!"
"Fue su propia madre", respondió el moribundo hombre. "La semana anterior ella vino a visitarme, y cuando estaba sola conmigo, con muchas lágrimas y llanto, me dijo cómo su pobre hija había rehusado recibir los últimos sacramentos, y cómo su último clamor fue, '¡estoy perdida!'". Ella añadió que ese grito: '¡Perdida!', fue pronunciado con una potencia tan aterradora que fue oído por toda la casa."
"Si su madre le dijo eso, le respondí, usted puede creer lo que quiera acerca del modo en que murió esa pobre pequeña. Yo no puedo decir una palabra—usted lo sabe—acerca del asunto."
"Pero si ella está perdida", replicó el viejo, moribundo sacerdote, "yo soy el miserable que la ha destruido. Ella era un ángel de pureza cuando fue al convento. ¡Oh, querida María, si tú estás perdida, yo estoy mil veces más perdido! ¡Oh, mi Dios, mi Dios! ¿qué será de mí? ¡Estoy muriendo; y estoy perdido!"
Era una cosa verdaderamente tremenda ver ese viejo pecador retorciendo sus manos, y revolcándose sobre su cama, como si estuviera sobre tizones encendidos, con todos los signos de la más aterradora desesperación sobre su rostro, gritando: "¡Estoy perdido! ¡Oh, mi Dios, estoy perdido!"
Me alegró que los ruidos de truenos que estaban estremeciendo la casa, y rugiendo sin cesar, impidieran que la gente afuera de la habitación oyera los gritos de consternación del sacerdote, a quien todos consideraban un gran santo.
Cuando me pareció que su terror había disminuido algo, y que su mente se había calmado un poco, le dije: "Mi querido amigo, no debe entregarse a semejante desesperación. Nuestro misericordioso Dios ha prometido perdonar al pecador arrepentido que acude a él, aún en la última hora del día. Diríjase a la Virgen María, ella pedirá y obtendrá su perdón."
"¿No cree que es demasiado tarde para pedir perdón? El doctor honestamente me ha advertido que la muerte está muy cercana, y siento que precisamente ahora estoy muriendo. ¿No es demasiado tarde para pedir y obtener perdón?" preguntó el sacerdote moribundo.
"¡No! mi querido señor, no es demasiado tarde, si se arrepiente sinceramente de sus pecados. Arrójese a los brazos de Jesús, María, y José; haga su confesión sin más demora; yo lo absolveré, y usted será salvado."
"Pero nunca hice una buena confesión. ¿Me ayudará a hacer una general?"
Era mi deber otorgarle su pedido, y el resto de la noche la pasé oyendo la confesión de su vida entera.
No quiero dar muchos detalles de la vida de ese sacerdote. Primero: fue entonces que entendí por qué la pobre María era absolutamente reacia a mencionar las iniquidades que había cometido con él. Ellas eran simplemente incomparablemente horribles—inmencionables. Ninguna lengua humana puede expresarlas—pocos oídos humanos aceptarían oírlas.
La segunda cosa que estoy obligado por mi conciencia a revelar es casi increíble, pero sin embargo es verdad. El número de mujeres casadas y solteras que él había oído en el confesionario era de aproximadamente 1.500, de las cuales él dijo que había destruido o escandalizado a por lo menos 1.000 al preguntarles sobre las cosas más depravadas, por el simple placer de satisfacer a su propio corazón corrupto, sin permitirles saber nada de sus pecaminosos pensamientos ni de sus criminales deseos hacia ellas. Pero confesó que había destruido la pureza de noventa y cinco de aquellas penitentes, que habían consentido pecar con él.
Y hubiera querido Dios que este sacerdote hubiera sido el único que conocí que se perdió por causa de la confesión auricular. Pero, ¡ay! ¿cuántos son los que han escapado de las asechanzas del tentador comparados con los que han perecido? ¡He oído la confesión de más de 200 sacerdotes, y para decir la verdad, como Dios la conoce, debo declarar, que sólo veintiuno no lloraron por los pecados secretos o públicos cometidos por causa de las influencias irresistiblemente corruptoras de la confesión auricular! [N. de t.: no se perdieron por el solo hecho de haber cometido esos terribles pecados, por cuanto ante Dios todo el que viene a este mundo es pecador y está bajo la condenación, pero sin duda muchos de esta clase de hombres poseen un muy alto grado de hipocresía y envilecimiento, quedando demasiado insensibles y enredados en su maldad como para arrepentirse y escapar del "lazo del diablo", (Lucas 13:1-5; 1 Timoteo 4:1-3; 2 Timoteo 3:6-8)].
Ahora tengo más de setenta y un años, y en poco tiempo estaré en mi tumba. Deberé dar cuenta de lo que ahora digo. Bien, ante la presencia de mi gran Juez, con mi tumba ante mis ojos, declaro al mundo que muy pocos—sí, muy pocos—sacerdotes escapan de caer en el abismo de la más horrible depravación moral que el mundo jamás ha conocido, por medio de la confesión de mujeres.
No digo esto porque tenga algunos malos sentimientos contra aquellos sacerdotes; Dios sabe que no tengo ninguno. Los únicos sentimientos que tengo son de suprema compasión y lástima. No revelo estas cosas horribles para hacer creer al mundo que los sacerdotes de Roma son un grupo de hombres peor que el resto de los innumerables caídos hijos de Adán; no; yo no admito esas opiniones; porque después de ser considerado, y ponderado todo en la balanza de la religión, la caridad y el sentido común, pienso que los sacerdotes de Roma están lejos de ser peores que cualquier otro grupo de hombres que fuera arrojado en las mismas tentaciones, peligros, e inevitables ocasiones de pecado.
Por ejemplo, tomemos abogados, comerciantes, o campesinos, e impidámosles que vivan con sus legítimas esposas, rodeemos a cada uno de ellos desde la mañana a la noche, por diez, veinte, y a veces más, hermosas mujeres y tentadoras muchachas, que les hablen de cosas que pulverizarían a una roca de granito escocés, y usted verá cuantos de aquellos abogados, comerciantes, o campesinos saldrán de ese terrible campo de batalla moral sin ser mortalmente heridos.
La causa de la suprema—me atrevo a decir increíble, aunque insospechada—inmoralidad de los sacerdotes de Roma es una muy evidente y lógica. El sacerdote es puesto por el diabólico poder del Papa, fuera de los caminos que Dios ha ofrecido a la generalidad de los hombres para ser honestos, justos y santos.* Y después que el Papa los ha privado del gran, santo, y Divino, (en el sentido que viene directamente de Dios), remedio que Dios ha dado a los hombres contra su propia concupiscencia—el santo matrimonio, ellos son puestos desprotegidos e indefensos en los más peligrosos, difíciles, e irresistibles peligros morales que el ingenio o la depravación humanos pueden concebir. Aquellos hombres solteros son forzados, de la mañana a la noche, a estar en medio de hermosas muchachas, y tentadoras, encantadoras mujeres, que deben decirles cosas que derretirían el acero más duro. ¿Cómo puede usted esperar que ellos cesarán de ser hombres, y que se volverán más fuertes que los ángeles?
* "A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer, y cada una tenga su marido." (1 Corintios vii. 2).
Los sacerdotes de Roma no sólo están privados por el maligno del único remedio que Dios ha dado para ayudarles a mantenerse firmes, sino que en el confesionario tienen las mayores facilidades que pueden ser imaginadas para satisfacer todas las malas inclinaciones de la naturaleza humana caída. En el confesionario ellos saben quienes son fuertes, y también saben quienes son débiles entre las mujeres por las que están rodeados; saben quien resistiría cualquier intento del enemigo; y saben quienes están dispuestas—más aún, quienes están anhelando los engañosos encantos del pecado. Como ellos todavía poseen la naturaleza caída del hombre, ¡qué terrible hora es para ellos, qué espantosas batallas dentro del pobre corazón, qué esfuerzo y poder sobrehumanos serían requeridos para salir vencedores del campo de batalla, donde un David y un Samsón han caído mortalmente heridos!
Es simplemente un acto de suprema estupidez tanto de parte del público Protestante como del Católico, suponer o sospechar, o esperar que la generalidad de los sacerdotes puede soportar semejante prueba. Las páginas de la historia de la misma Roma están llenas con pruebas irrefutables de que la gran generalidad de los confesores caen. Si no fuera así, el milagro de Josué, deteniendo la marcha del sol y la luna, sería un juego de niños comparado con el milagro que detendría y revertiría todas las leyes de nuestra común naturaleza humana en los corazones de los 100.000 confesores Católicos Romanos de la Iglesia de Roma. Si estuviera intentando probar, por hechos públicos, lo que conozco de la horrible depravación causada por la casilla del confesionario entre los sacerdotes de Francia, Canadá, España, Italia, e Inglaterra, tendría para escribir muchos grandes volúmenes. En favor de la brevedad, hablaré sólo de Italia. Tomaré ese país, porque estando bajo los mismos ojos de su infalible y sumamente santo (?) pontífice, estando en la tierra de los milagros diarios de las Madonas pintadas, [n. de t.: pinturas de la Virgen], que lloran y giran sus ojos a la izquierda y derecha, arriba y abajo, en una manera muy maravillosa, estando en la tierra de medallas milagrosas y favores espirituales celestiales, fluyendo constantemente desde el sillón de San Pedro, los confesores en Italia, viendo cada año la milagrosa licuación de la sangre de San Jenaro, teniendo en medio de ellos el cabello de la Virgen María, y una parte de su túnica, están en las mejores circunstancias posibles para ser fuertes, fieles y santos. Bien, escuchemos el testimonio de una testigo ocular, una contemporánea, y una testigo irreprochable de la manera en que los confesores tratan con las penitentes en la santa, apostólica, infalible (?) Iglesia de Roma.
La testigo que oiremos es de la sangre más pura de las princesas de Italia. Su nombre es Henrietta Carracciolo, hija del Mariscal Carracciolo, Gobernador de la Provincia de Bari, en Italia. Escuchemos lo que dice ella de los Padres Confesores, después de veinte años de experiencia personal en diferentes conventos de monjas de Italia, en su asombroso libro, "Misterios de los Conventos Napolitanos", págs. 150, 151, 152: "Mi confesor vino el día siguiente, y le manifesté la naturaleza de las preocupaciones que me molestaban. Más tarde en ese día, viendo que yo había bajado al lugar donde solíamos recibir la santa comunión, llamado Communichino, la conversación de mi tía logró que el sacerdote viniera con el píxide*. Él era un hombre de alrededor de cincuenta años de edad, muy corpulento, con un rostro rubicundo, y un tipo de fisonomía tan vulgar como repulsiva.
* Una caja de plata conteniendo pan consagrado, que se piensa que es el verdadero cuerpo, sangre y divinidad de Jesucristo.
"Me acerqué a la pequeña ventana para recibir la sagrada hostia sobre mi lengua, con mis ojos cerrados, como es usual. La puse sobre mi lengua, y, cuando retrocedía, sentí mis mejillas acariciadas. Abrí mis ojos, pero el sacerdote había retirado su mano, y, pensando que había sido engañada, no preste más atención a esto.
"En la siguiente ocasión, olvidada de lo que había ocurrido antes, recibí el sacramento con los ojos cerrados nuevamente, de acuerdo al precepto. Esta vez sentí claramente que mi mentón fue acariciado otra vez, y al abrir mis ojos repentinamente, encontré al sacerdote contemplándome groseramente con una sonrisa sensual en su rostro.
"Ya no podía haber más duda alguna; estos acercamientos no fueron el resultado de un accidente.
"La hija de Eva está dotada con una mayor proporción de curiosidad que el hombre. Se me ocurrió ubicarme en un cuarto contiguo, donde podía observar si este libertino sacerdote estaba acostumbrado a tomarse libertades similares con las monjas. Lo hice, y fui completamente convencida de que sólo las ancianas eran dejadas sin ser acariciadas.
"Todas las otras le permitían hacer con ellas como quisiera, e incluso, al despedirse de él, lo hacían con suma reverencia.
"'¿Es este el respeto', me dije, 'que los sacerdotes y las esposas de Cristo tienen por su sacramento de la eucaristía? ¿Será atraída la pobre novicia a abandonar al mundo para aprender, en esta escuela, semejantes lecciones de autorespeto y castidad?'"
En la página 163, leemos: "La pasión fanática de las monjas por sus confesores, sacerdotes, y monjes, sobrepasa la religión. Lo que hace especialmente soportable su reclusión es la ilimitada oportunidad que disfrutan para ver y corresponder a aquellas personas de quienes están enamoradas. Esta libertad las limita y las identifica con el convento tan estrechamente, que son infelices, cuando, por causa de alguna seria enfermedad, o mientras se preparan para tomar los hábitos, son obligadas a pasar algunos meses en el seno de sus propias familias, en compañía de sus padres, madres, hermanos, y hermanas. No se supone que estos parientes permitan a una muchacha joven que pase muchas horas, cada día, en un misterioso diálogo con un sacerdote, o un monje, y que mantenga con él esta relación. Esta es una libertad que sólo pueden disfrutar en el convento.
"Muchas son las horas que la Eloísa pasa en el confesionario, en ameno pasatiempo con su Abelardo en sotana.
"Otras, cuyos confesores están viejos, tienen además un director espiritual, con quien ellas se distraen mucho tiempo todos los días en entrevistas a solas, en el locutorio. Cuando esto no es suficiente, ellas simulan una enfermedad, para tenerlo solo en sus propias habitaciones."
En la página 166, leemos: "Otra monja, estando algo enferma, confesó a su sacerdote en su propia habitación. Después de un tiempo, la incapacitada penitente fue encontrada en lo que se llama una situación interesante, por lo que, al declarar el médico que su dolencia era hidropesía, fue enviada lejos del convento."
Página 167: "Una joven educanda tenía la costumbre de bajar, todas las noches, al lugar de sepultura del convento, donde, por un pasadizo que se comunicaba con la sacristía, entraba en conversaciones con un joven sacerdote asignado a la iglesia. Consumida por una pasión amorosa, no fue impedida por mal tiempo ni por el temor de ser descubierta.
"Una noche, oyó un gran ruido cerca de ella. En la densa oscuridad que la rodeaba, imaginó que vio una víbora enrrollándose en sus pies. Ella fue tan abrumada por el miedo, que murió por los efectos de esto algunos meses más tarde."
Página 168: "Uno de los confesores tenía una joven penitente en el convento. Regularmente era llamado a visitar a una hermana moribunda, y así pasaba la noche en el convento, esta monja subía por la divisoria que separaba su habitación de la suya, y acudía al amo y director de su alma.
Otra, durante el delirio de una fiebre tifoidea que estaba sufriendo, constantemente imitaba la acción de enviar besos a su confesor, quien permanecía al lado de su cama. Él, cubierto de rubor por causa de la presencia de extraños, sostenía un crucifijo delante de los ojos de la penitente, y exclamaba en un tono compasivo: '¡Pobrecilla, besa a tu propio esposo!'"
Página 168: "Bajo el compromiso de silencio, una educanda de delicado porte y agradables modales, y de una noble familia, me confió el hecho de haber recibido, de las manos de su confesor, un libro muy interesante, (como ella lo describió), que narraba la vida monástica. Le expresé mi deseo de conocer el título, y ella, antes de mostrármelo, tomó la precaución de cerrar con llave la puerta.
Éste resultó ser el Monaca, por D'alembert, un libro que como todos saben, está lleno de la más repugnante obscenidad.
Página 169: "Una vez recibí, de un monje, una carta en la cual me daba a entender que apenas me había visto cuando 'concibió la dulce esperanza de llegar a ser mi confesor'. Un lechuguino de primera clase, un petimetre de perfumes y eufemismos, no podría haber empleado frases más melodramáticas, para averiguar si él podía abrigar esperanzas o abandonarlas".
Página 169: "Un sacerdote que poseía la reputación de ser incorruptible, cuando me veía pasar por el locutorio, acostumbraba a dirigirse a mí de la siguiente manera:
"'¡Ps, querida, ven aquí; ps, ps, ven aquí!'
"Estas palabras, dirigidas a mí por un sacerdote, eran nauseabundas en extremo.
"Finalmente, otro sacerdote, el más molesto de todos por su obstinada persistencia, buscaba obtener mi afecto a toda costa. No había imagen de poesía profana que podía ayudarle, ni sofisma que podía tomar prestado de la retórica, ni artificiosa interpretación que podía dar a la Palabra de Dios, que no empleara en convencerme para hacer sus deseos. Aquí está un ejemplo de su lógica:
"'Bella hija', me dijo un día, '¿sabes quien es Dios verdaderamente?'
"'Él es el Creador del Universo', respondí secamente.
"'¡No, no, no, no! eso no es suficiente', replicó, riendo por mi ignorancia. 'Dios es amor, pero amor en lo abstracto, que recibe su encarnación en el afecto mutuo de dos corazones que se idolatran uno al otro. Tú, entonces, no sólo debes amar a Dios en su existencia abstracta, sino que también debes amarlo en su encarnación, es decir, en el exclusivo amor de un hombre que te adora. 'Quod Deim est amor, nee colitur nisi amando'. [N. de t.: aclaramos rápidamente que el Nuevo Testamento usa la palabra ágape para referirse al amor que proviene de Dios, y se diferencia de la palabra eros que se refiere al amor sexual; esta palabra, eros, nunca se usa en la Biblia. Véanse algunos ejemplos del uso de la palabra amor en los siguientes pasajes: Juan 15:12, 13; 1 Corintios 13: 4-7; 16: 24; 1 Juan 3:16-18].
"'Entonces', respondí, '¿una mujer que adora a su propio amante adoraría a la misma Divinidad?'
"'Seguro', reiteró el sacerdote, una y otra vez, tomando valor por mi comentario, y sonriendo por lo que le parecía ser el efecto de su catecismo.
"'En ese caso', dije, rápidamente, 'debería seleccionar para mi enamorado un hombre del mundo antes que un sacerdote.'
"'¡Dios te preserve, mi hija! ¡Dios te preserve de ese pecado!' agregó mi interlocutor, aparentemente atemorizado, '¡Amar a un hombre del mundo, un pecador, un miserable, un incrédulo, un infiel! ¿Por qué irías inmediatamente al infierno? El amor de un sacerdote es un amor sagrado, mientras que el de un hombre profano es una deshonra; la fe de un sacerdote emana de la que concede la santa Iglesia, mientras que la del profano es falsa—falsa como la vanidad del mundo. El sacerdote purifica sus sentimientos diariamente en comunión con el Espíritu Santo; el hombre del mundo, (si es que alguna vez conoce mínimamente el amor), pasa por los enlodados cruces de las calles día y noche.'
"'Pero es el corazón, así como la conciencia, el que me impulsa a huir de los sacerdotes', repliqué.
"'Bien, si no puedes amarme porque soy tu confesor, encontraré los medios para ayudarte a librarte de tus escrúpulos. Pondremos el nombre de Jesucristo delante de todas nuestras demostraciones de afecto, y así nuestro amor será una grata ofrenda al Señor, y ascenderá como fragante perfume al Cielo, como el humo del incienso del santuario. Dime, por ejemplo: "Te amo en Jesucristo; la última noche soñé contigo en Jesucristo"; y tendrás una conciencia tranquila, porque al hacer así santificarás cada rapto de tu amor.'
"Varias circunstancias no indicadas aquí, casualmente, me obligaron a estar en frecuente contacto con este sacerdote después, y, por eso, no doy su nombre."
"De un monje muy respetable, respetable tanto por su edad como por su carácter moral, averigüé qué significaba anteponer el nombre de Jesucristo a exclamaciones amorosas."
"'Ésta es', dijo él, 'una expresión usada por una secta horrible, y desafortunadamente muy numerosa, que, abusando así del nombre de nuestro Señor, permite a sus miembros el libertinaje más desenfrenado."
Y es mi triste deber decir, ante todo el mundo, que sé que largamente la mayor parte de los confesores en América, España, Francia, e Inglaterra, razonan y actúan exactamente como ese libertino sacerdote italiano.
¡Naciones cristianas! ¡Si pudieran conocer lo que sucederá a la virtud de sus bellas hijas si permiten a los encubiertos o públicos esclavos de Roma bajo el nombre de Ritualistas que restauren la confesión auricular, con qué tormenta de santa indignación derrotarían sus planes!
CAPÍTULO III.
EL CONFESIONARIO ES LA MODERNA SODOMA.
SI alguno quiere oír un discurso elocuente, que vaya donde el sacerdote Católico Romano está predicando sobre la institución divina de la confesión auricular. No hay asunto, quizás, por el cual los sacerdotes muestren tanto celo y seriedad, y del cual hablen tan frecuentemente. Porque esta institución es realmente la piedra angular de su estupendo poder; ésta es el secreto de su casi irresistible influencia. Que las personas abran sus ojos, hoy, a la verdad, y entiendan que la confesión auricular es uno de los más asombrosos engaños que Satanás ha inventado, para corromper y esclavizar al mundo; que las personas abandonen hoy al confesionario, y mañana el Romanismo caerá en el polvo. Los sacerdotes entienden esto muy bien; por ello sus constantes esfuerzos para engañar al pueblo sobre esa cuestión. Para alcanzar su objetivo, deben recurrir a la mentiras más burdas; las Escrituras son malinterpretadas; a los santos Padres, [n. de t.: también llamados Padres de la Iglesia, que eran maestros destacados de los primeros siglos del cristianismo], se les hace decir totalmente lo opuesto a lo que ellos siempre han pensado o escrito; y son inventados los más extraordinarios milagros e historias. Pero dos de los argumentos a los que más frecuentemente recurren, son los grandes y perpetuos milagros que Dios hace para mantener inmaculada la pureza del confesionario, y maravillosamente sellados sus secretos. Ellos hacen creer al pueblo que el voto de perpetua castidad cambia su naturaleza, los convierte en ángeles, y los pone por encima de las debilidades normales de los caídos hijos de Adán.
Osadamente, y con un rostro inmutable, cuando son interrogados sobre ese asunto, dicen que ellos poseen gracias especiales para permanecer puros y sin mancha en medio de los mayores peligros; que la Virgen María, a quien están consagrados, es su poderosa abogada para obtener de su Hijo aquella virtud sobrehumana de la castidad; para que lo que sería una causa de segura perdición para los hombres comunes, sea sin peligro y amenaza para un verdadero Hijo de María; y, con sorprendente estupidez, el pueblo acepta ser embaucado, cegado, y engañado por aquellas tonterías.
Pero ahora, que el mundo aprenda la verdad como es, de uno que conoce perfectamente todo adentro y afuera de las murallas de esa Moderna Babilonia. Aunque muchos, lo sé, no me creerán y dirán: "Esperamos que esté equivocado; es imposible que los sacerdotes de Roma resulten ser semejantes impostores; ellos pueden estar equivocados; pueden creer y repetir cosas que no son verdaderas, pero son honestos; no pueden ser engañadores tan descarados."
Sí; aunque sé que muchos difícilmente me creerán, yo debo decir la verdad.
Aquellos mismos hombres, quienes, hablan a la gente con palabras tan efusivas de la maravillosa manera en que son mantenidos puros, en medio de los peligros que los rodean, honestamente se sonrojan—y muchas veces lloran—cuando hablan entre ellos, (cuando están seguros de que nadie, excepto sacerdotes, les oyen). Ellos deploran su propia degradación moral con suma sinceridad y honestidad; piden a Dios y a los hombres, perdón por su inenarrable depravación.
Tengo aquí—en mis manos, y bajo mis ojos—unos de sus más destacados libros secretos, escrito, (o al menos aprobado), por uno de sus más grandes y mejores obispos y cardenales, el Cardenal de Bonald, Arzobispo de Lyons.
El libro está escrito sólo para el uso de los sacerdotes. Su título en francés es: "Examen de Conscience des Pretres", [Examen de Conciencia de los Sacerdotes]. En la página 34, leemos:
"¿He dejado a ciertas personas hacer las manifestaciones de sus pecados de tal forma que la imaginación, una vez tomada e impresionada por imágenes y representaciones, podría ser arrastrada en un largo camino de tentaciones y amargos pecados? Los sacerdotes no prestan suficiente atención a las continuas tentaciones causadas por oír las confesiones. El alma es gradualmente debilitada de tal forma que, finalmente, la virtud de la castidad es perdida para siempre".
He aquí el discurso de un sacerdote a otros sacerdotes, cuando supone que nadie más que sus hermanos pecadores como él le oyen. He aquí el honesto lenguaje de la verdad.
En la presencia de Dios aquellos sacerdotes reconocen que no tienen suficiente temor de aquellas constantes, (¡qué palabra—que reconocimiento—constantes!) tentaciones, y confiesan honestamente que estas tentaciones vienen de oír las confesiones de tantos pecados escandalosos. Aquí los sacerdotes reconocen honestamente que aquellas constantes tentaciones, finalmente, destruyen para siempre en ellos la santa virtud de la pureza.*
* Y remarco, que todos sus autores religiosos que han escrito sobre ese asunto mantienen el mismo lenguaje. Todos ellos hablan de aquellas continuas degradantes tentaciones; todos ellos lamentan los destructivos pecados que siguen a aquellas tentaciones; todos ellos ruegan a los sacerdotes que luchen con aquellas tentaciones y se arrepientan de aquellos pecados.
¡Ah! ¡quiera Dios que todas las honestas muchachas y mujeres que el maligno atrapa en las trampas de la confesión auricular, puedan oír los gritos de angustia de aquellos pobres sacerdotes a quienes han tentado—destruidos para siempre! ¡Quiera Dios que ellas puedan ver los torrentes de lágrimas derramadas por tantos sacerdotes, porque, por oír las confesiones, ellos han perdido para siempre la virtud de la pureza! Ellas entenderían que el confesionario es una trampa, un pozo de perdición, una Sodoma para el sacerdote; y serían conmocionadas con horror y vergüenza ante la idea de las continuas, vergonzosas, deshonestas y degradantes tentaciones con las que su confesor es atormentado día y noche; ellas se sonrojarían a causa de los vergonzosos pecados que han cometido sus confesores; llorarían por la irreparable pérdida de su pureza; prometerían ante Dios y los hombres que nunca más verían la casilla del confesionario; preferirían ser quemadas vivas, si les quedara algún sentimiento de honestidad y caridad, antes que consentir ser una causa de constantes tentaciones y condenables pecados para ese hombre.
¿Iría todavía esa respetable dama a confesarse a aquel hombre, si, después de su confesión, pudiera oírle lamentándose por las continuas, vergonzosas tentaciones que le asaltan día y noche, y por los graves pecados que ha cometido, a causa de lo que ella le ha confesado? ¡No! ¡mil veces, no!
¿Permitiría aquel honesto padre a su amada hija que todavía fuera a aquel hombre a confesarse, si pudiera oír sus gritos de angustia, y ver sus lágrimas fluyendo, porque el oír aquellas confesiones es la fuente de constantes, vergonzosas tentaciones y degradantes iniquidades?
¡Oh! quiera Dios que los honestos Romanistas de todo el mundo—porque hay millones, quienes, aunque engañados, son honestos—puedan ver lo que está sucediendo en el corazón, y la imaginación del pobre confesor cuando él está allí, rodeado por atractivas mujeres y tentadoras muchachas, hablándole desde la mañana hasta la noche sobre cosas que un hombre no puede oír sin caer. Entonces, aquella moderna pero gran impostura, llamada el Sacramento de la Penitencia, sería pronto finalizada.
Pero aquí, de nuevo, ¿quién no lamentará las consecuencias de la total perversidad de nuestra naturaleza humana? Aquellos mismísimos sacerdotes que, cuando están solos, ante la presencia de Dios, hablan tan directamente de las constantes tentaciones por las cuales son asaltados, y que tan sinceramente lloran por la irreparable pérdida de la virtud de su pureza, cuando piensan que nadie los oye, sin embargo, en público, con un rostro inmutable, niegan aquellas tentaciones. ¡Ellos lo increparán a usted indignadamente como un calumniador si dice algo que les haga suponer que usted teme por su pureza, cuando ellos oyen las confesiones de muchachas o mujeres casadas!
No hay uno solo de los autores Católicos Romanos, que han escrito sobre ese asunto para los sacerdotes, que no hayan deplorado sus innumerables y degradantes pecados contra la pureza, por causa de la confesión auricular; pero aquellos mismos hombres serán los primeros en tratar de probar exactamente lo contrario cuando escriben libros para el pueblo. No tengo palabras para expresar cual fue mi sorpresa cuando, por vez primera, vi que esta extraña duplicidad parecía ser una de las piedras fundamentales de mi Iglesia.
No fue mucho después de mi ordenación, cuando un sacerdote vino a confesarme las cosas más deplorables. Me dijo honestamente que no hubo una sola de las muchachas o de las mujeres casadas a quienes había confesado, que no habían sido una secreta causa de los más vergonzosos pecados, en pensamiento, deseos, o acciones; pero él lloraba tan amargamente por su degradación, su corazón parecía tan sinceramente quebrantado por causa de sus propias iniquidades, que no pude contenerme de mezclar mis lágrimas con las suyas; yo lloré con él, y le di el perdón por todos sus pecados, porque pensaba entonces que tenía la autoridad y el derecho para darlo.
Dos horas después, ese mismo sacerdote, que era un buen orador, estaba en el púlpito. ¡¡¡Su sermón era sobre "La Divinidad de la Confesión Auricular"; y, para probar que era una institución proveniente directamente de Cristo, dijo que el Hijo de Dios estaba realizando un constante milagro para fortalecer a sus sacerdotes, y para evitar que cayeran en pecados, a causa de lo que podrían haber oído en el confesionario!!!
Las diarias abominaciones, que son el resultado de la confesión auricular, son tan horribles y tan bien conocidas por los papas, los obispos, y los sacerdotes, que varias veces, se han hecho intentos públicos para disminuirlas castigando a los sacerdotes culpables; pero todos estos loables esfuerzos han fallado.
Uno de los más sobresalientes de esos esfuerzos fue hecho por Pío IV alrededor del año 1560. Él publicó una Bula, por la cual a todas las muchachas y mujeres casadas que habían sido seducidas a pecar por sus confesores, se les ordenaba denunciarlos; y un cierto número de altos oficiales de la Santa Inquisición fueron autorizados para tomar las declaraciones de las caídas penitentes. La cuestión, al principio, fue tratada en Sevilla, una de las principales ciudades de España. Cuando se publicó primeramente el edicto, el número de mujeres que se sintieron obligadas por su conciencia a ir y declarar contra sus padres confesores, fue tan grande, que aunque habían treinta notarios, y otros tantos inquisidores, para tomar las denuncias, ellos fueron incapaces de hacer el trabajo en el tiempo establecido. Se dieron treinta días más, pero los inquisidores fueron tan abrumados con las innumerables declaraciones, que fue dado otro período de tiempo de la misma extensión. Pero éste, nuevamente, resultó insuficiente. Finalmente, se encontró que el número de sacerdotes que habían destruido la pureza de sus penitentes era tan grande que era imposible castigarlos a todos. La investigación fue abandonada, y los confesores culpables quedaron sin castigo. Varios intentos de la misma naturaleza han sido probados por otros papas, pero con casi el mismo éxito
Pero si aquellos honestos intentos de parte de algunos papas bien intencionados, para castigar a los confesores que destruyen la pureza de las penitentes, han fallado en perturbar a los grupos culpables, aquellos son, en la bondadosa providencia de Dios, testigos infalibles para decir al mundo que la confesión auricular no es otra cosa que una trampa para el confesor y sus crédulos. ¡Sí, aquellas Bulas de los papas son un testimonio indiscutible de que la confesión auricular es la más poderosa invención del diablo para corromper el corazón, contaminar el cuerpo, y arruinar el alma del sacerdote y su penitente femenina!
CAPÍTULO IV.
CÓMO EL VOTO DEL CELIBATO DE LOS SACERDOTES ES ALIVIADO POR LA CONFESIÓN AURICULAR.
¿NO son los hechos los mejores argumentos? Bien, aquí está un hecho innegable, un hecho público, que está relacionado con otros mil hechos colaterales, para probar que la confesión auricular es la más poderosa máquina de desmoralización que el mundo jamás ha visto.
Alrededor del año 1830, estaba en Quebec un joven sacerdote de buen aspecto; él tenía una voz magnífica, y era bastante buen orador.* Por respeto a su familia, que es todavía numerosa y respetable, no daré su nombre: lo llamaré Rev. Sr. D_-. Habiendo sido invitado a predicar en una parroquia de Canadá, distante alrededor de 100 millas de Quebec, llamada Vercheres, también se le pidió que oyera las confesiones, durante algunos días de una especie de Novena (nueve días de avivamiento), que estaba aconteciendo en ese lugar. Entre sus penitentes estaba una hermosa muchacha joven, de alrededor de diecinueve años. Ella quería hacer una confesión general de todos sus pecados desde la temprana edad cuando empezó a tener inteligencia, y el confesor le concedió su petición. Dos veces, cada día, ella estaba allí, a los pies de su atractivo joven médico espiritual, diciéndole todos sus pensamientos, sus acciones, y sus deseos. A veces se destacaba por haber permanecido una hora entera en la casilla del confesionario, acusándose de todas sus fragilidades humanas. ¿Qué dijo? Sólo Dios lo sabe; pero lo que desde ese momento llegó a ser conocido por una gran parte de toda la población de Canadá es, que el confesor se enamoró de su bella penitente, y que ella se quemó con los mismos fuegos irresistibles por su confesor—como sucede tan frecuentemente.
*Él ha muerto hace mucho.
No fue una cuestión fácil para el sacerdote y la joven muchacha encontrarse en una entrevista tan completamente a solas como ambos querían; porque había demasiados ojos sobre ellos. Pero el confesor era un hombre de recursos. En el último día de la Novena, dijo a su amada penitente: "Ahora estoy por ir a Montreal; pero en tres días, tomaré el barco a vapor para volver a Quebec. Ese barco a vapor acostumbra detenerse aquí. Alrededor de las doce, a la noche, vete al muelle vestida como un hombre joven; pero no permitas que nadie conozca tu secreto. Tú abordarás el barco a vapor, donde no serás conocida, si tienes un poco de prudencia. Vendrás a Quebec, donde serás contratada como un sirviente para el cura, de quien yo soy el vicario. Nadie conocerá tu sexo excepto yo, y, allí, seremos felices juntos".
El cuarto día después de esto, hubo una gran desolación en la familia de la muchacha; porque había desaparecido repentinamente, y sus ropas habían sido encontradas en las orillas del Río San Lawrence. No había la menor duda en las mentes de todos los parientes y amigos, que la confesión general que ella había hecho, había trastornado enteramente su mente; y en un exceso de locura, se arrojó en las profundas y rápidas aguas del San Lawrence. Se hicieron muchas búsquedas para encontrar su cuerpo; pero, por supuesto, todo fue en vano. Se ofrecieron a Dios muchas oraciones públicas y privadas para ayudarla a escapar de las llamas del Purgatorio, donde podría estar condenada a sufrir por muchos años, y fue dado mucho dinero a los sacerdotes para celebrar misas cantadas, a fin de extinguir los fuegos de esa quemante prisión, donde todo Católico Romano cree que debe ir para ser purificado antes de entrar en las regiones de felicidad eterna.
No daré el nombre de la muchacha, aunque lo tengo, por compasión a su familia; la llamaré Geneva.
Bien, cuando el padre y la madre, los hermanos, las hermanas, y los amigos estaban derramando lágrimas por el triste fin de Geneva, ella estaba en la casa parroquial del rico Cura de Quebec, bien pagada, bien alimentada, y vestida—feliz y contenta con su amado confesor. Ella era sumamente pulcra, siempre servicial, y lista para correr y hacer lo que usted quisiera al mero pestañeo de su ojo. Su nuevo nombre era José, con el cual la nombraré ahora.
Muchas veces había visto al elegante José en la casa parroquial de Quebec, y admiraba su cortesía y buenos modales; aunque me parecía, a veces, que se veía demasiado como una muchacha, y que era demasiado distendido con el Rev. Sr. D_, y también con el Justo Rev. Obispo M_. Pero cada vez que me venía la idea de que José era una muchacha, me sentía indignado conmigo mismo.
El alto respeto que tenía por el Obispo Coadjutor, quien era también el Cura de Quebec, hacía casi imposible imaginar que él alguna vez permitiría a una bella muchacha que durmiera en la habitación contigua a la suya, y que le sirviera día y noche; porque el dormitorio de José estaba justo al lado de la del Coadjutor, quien, por varias dolencias físicas, (que no eran un secreto para nadie), necesitaba la ayuda de su sirviente varias veces durante la noche, así como durante el día.
Las cosas continuaron muy tranquilamente con José durante dos o tres años, en la casa del Obispo Coadjutor; pero finalmente, le pareció a mucha gente exterior, que José estaba tomando demasiados aires de confianza con los jóvenes vicarios, e incluso con el venerable Coadjutor. Varios de los ciudadanos de Quebec, que estaban yendo más frecuentemente que otros a la casa parroquial, estaban sorprendidos y conmocionados por la confianza de aquel sirviente con sus amos; él parecía a veces estar realmente en iguales términos con ellos, si no un poco por sobre ellos.
Un amigo íntimo del Obispo—un Católico Romano sumamente devoto —quien era mi pariente cercano, se encargó un día de decirle respetuosamente al Justo Rev. Obispo que sería prudente echar a ese insolente joven de su palacio—porque era objeto de fuertes y sumamente deplorables sospechas.
La posición del Justo Rev. Obispo y sus vicarios, fue, entonces, una no muy placentera. Evidentemente su barca había quedado a la deriva entre peligrosas rocas. Mantener a José entre ellos era imposible, después del amistoso consejo que había venido de tan alto lugar; y despedirlo no era menos peligroso; él sabía demasiado de las internas y secretas vidas de todos estos santos (?) célibes, para tratar con él como con cualquier otro sirviente normal. Con una sola palabra de sus labios podría destruirlos: ellos estaban como atados a sus pies con cuerdas, que, al principio, parecían hechas con dulces pasteles y helados, pero que repentinamente se habían vuelto ardientes cadenas de acero. Pasaron varios días de ansiedad, y muchas noches de insomnio sucedieron a las muy felices de tiempos mejores. ¿Pero que debía hacerse? Habían escollos levantando olas adelante, escollos a la derecha, a la izquierda, y en todos lados. Sin embargo, cuando todos, especialmente el venerable (?) Coadjutor, se sentían como criminales que esperan su sentencia, y cuando su horizonte parecía absolutamente rodeado sólo por oscuras y tormentosas nubes, repentinamente una feliz salida se presentó ante los preocupados marineros.
El cura de "Les Eboulements", el Rev. Sr. Clement, justo había venido a Quebec por algunos asuntos privados, y había elegido su alojamiento en la hospitalaria casa de su viejo amigo, el Justo Rev. _, Obispo Coadjutor. Ambos habían estado en relación muy estrecha por muchos años, y en muchas ocasiones habían sido de gran utilidad el uno con el otro. El Pontífice de la Iglesia de Canadá, esperando que su amigo quizás le ayudaría a salir de la terrible dificultad del momento, francamente le dijo todo acerca de José, y le preguntó lo que debía hacer bajo tan difíciles circunstancias.
"Mi Señor", dijo el cura de Les Eboulements,
"José es justo el sirviente que quiero. Págale bien, para que pueda permanecer como tu amigo, y para que sus labios puedan quedar sellados, y permite que lo lleve conmigo. Mi casera me dejó hace unas pocas semanas; estoy solo en mi casa parroquial con mi viejo sirviente, José es justo la persona que quiero".
Sería difícil expresar el júbilo del pobre Obispo y sus vicarios, cuando vieron esa pesada roca que tenían sobre sus cuellos así removida.
José, una vez instalado en la casa parroquial del piadoso (?) sacerdote de la parroquia de Le Eboulements, pronto se ganó el favor de todo el pueblo por sus buenos y encantadores modales, y cada feligrés felicitaba al cura por la elegancia de su nuevo sirviente. El sacerdote, por supuesto, conocía un poco más de esa elegancia que el resto del pueblo. Pasaron tres años muy tranquilamente. El sacerdote y su sirviente parecían estar en los más perfectos términos, La única cosa que arruinaba la felicidad de esa feliz pareja era que, de vez en cuando, alguno de los campesinos cuyos ojos eran más penetrantes que los de sus vecinos, parecían creer que la intimidad entre los dos estaba yendo un poco demasiado lejos, y que José realmente estaba teniendo en sus manos el cetro del pequeño reino sacerdotal. Nada podía hacerse sin su consejo; él estaba entrometido en todos los grandes y pequeños asuntos de la parroquia, y a veces el cura parecía ser más bien el sirviente antes que el amo en su propia casa y parroquia. Los que habían, al principio, hecho estos comentarios en privado, comenzaron, poco a poco, a transmitir sus opiniones a su vecino próximo, y éste al siguiente; de ese modo, al fin del tercer año, graves y serias sospechas comenzaron a difundirse de uno a otro de tal manera que los Marguilliers (una especie de Ancianos), creyeron apropiado decir al sacerdote que sería mejor para él echar a José en vez de mantenerlo más tiempo. Pero el viejo cura había pasado tantas felices horas con su fiel José que renunciar a él era tan duro como la muerte.
Él sabía, por confesión, que una muchacha en la vecindad estaba entregada a una inmencionable abominación, a la cual José también era adicto. Él acudió a ella y le propuso que se casara con José, y que él, (el sacerdote), les ayudaría a vivir cómodamente. Para vivir cerca de su buen amo, José también aceptó casarse con la muchacha. Ambas sabían bien lo que la otra era. Las proclamas de casamiento fueron publicadas durante tres domingos, tras lo cual el viejo cura bendijo el matrimonio de José con la muchacha de su feligrecía.
Ellas vivieron juntas como marido y mujer, en tal armonía que nadie podía sospechar la horrible depravación que estaba encubierta tras esa unión. José continuó, con su esposa, trabajando con frecuencia para su sacerdote, hasta que después de cierto tiempo ese sacerdote fue removido, y otro cura, llamado Tetreau, fue enviado en su lugar.
Este nuevo cura, sin saber absolutamente nada de ese misterio de iniquidad, también empleó a José y a su esposa, varias veces. Un día, cuando José estaba trabajando en la puerta de la casa parroquial en presencia de varias personas, un extraño arribó, y le preguntó si el Rev. Sr. Tetreau, el cura, estaba allí.
José respondió: "Sí, señor. Pero como usted parece ser un extraño, ¿me permitiría preguntarle de dónde viene?"
"Señor, es muy fácil satisfacerle. Vengo de Vercheres", contestó el extraño.
Tras la palabra "Vercheres", José se puso tan pálido que el extraño no pudo más que impresionarse con su repentino cambio de color.
Entonces, fijando sus ojos sobre José, exclamó: "¡Oh mi Dios! ¡Qué veo aquí! ¡Geneva! ¡Geneva! ¡Te reconozco, y aquí estás disfrazada como un hombre!"
"¡Querido tío!" (porque él era su tío), "¡por Dios!", exclamó ella, "¡no diré una palabra más!"
Pero era demasiado tarde. La gente, que estaba allí, había oído al tío y la sobrina. Sus secretas sospechas de largo tiempo, estaban bien fundadas—¡uno de sus antiguos sacerdotes había mantenido una muchacha bajo el disfraz de un hombre en su casa! ¡Y, para cegar más completamente a su pueblo, había casado a esa muchacha con otra, para tenerlas a ambas en su casa cuando quisiera, sin despertar ninguna sospecha!
Las noticias fueron casi tan rápido como el relámpago desde un extremo al otro de la parroquia, y se difundieron por todo el norte del país regado por el río San Lawrence.
Es más fácil imaginar que expresar los sentimientos de sorpresa y horror que llenaron a todos. Los jueces de paz trataron el asunto, José fue llevado ante el tribunal civil, que decidió que un médico fuera encargado para hacer una pericia, no post mortem, sino ante mortem. El ilustre Lateriere, quien fue llamado, e hizo la pericia adecuada, declaró que José era una muchacha; y los vínculos del matrimonio fueron disueltos legalmente.
Durante ese tiempo el honesto Rev. Sr. Tetreau, horrorizado, había enviado un mensaje urgente al Justo Reverendo Obispo Coadjutor, de Quebec, informándole que el joven hombre que había mantenido en su casa varios años, bajo el nombre de José, era una muchacha.
¿Qué iban a hacer ahora con la muchacha, después de que todo fue descubierto? Su presencia en Canadá comprometería para siempre a la santa (?) Iglesia de Roma. ¡Ella conocía demasiado bien como los sacerdotes, por medio del confesionario, seleccionan sus víctimas, y se ayudan con su compañía, a mantener sus solemnes votos de celibato! ¿Qué hubiera pasado con el respeto dado al sacerdote, si ella hubiera sido tomada de la mano e invitada a hablar valiente y osadamente ante el pueblo de Canadá?
El santo (?) Obispo y sus vicarios entendieron estas cosas muy bien.
Inmediatamente enviaron un hombre de confianza con £500, para decir a la muchacha que si permanecía en Canadá, podía ser enjuiciada y castigada severamente; que era para su bien que dejara el país, y emigrara a los Estados Unidos. Le ofrecieron las £500 si prometía irse y nunca volver.
Ella aceptó la oferta, cruzó las fronteras, y nunca volvió a Canadá, donde su triste historia es bien conocida por miles y miles.
Por la providencia de Dios fui invitado a predicar en esa parroquia poco después, y conocí estos hechos con precisión.
El Rev. Sr. Tetreau, bajo cuyo pastorado fue detectada esta gran iniquidad, desde ese tiempo comenzó a tener abiertos sus ojos a la horrible depravación de los sacerdotes de Roma por medio del confesionario.
Él lloró y se lamentó por su propia degradación en medio de esa moderna Sodoma. Nuestro misericordioso Dios miró con compasión hacia él, y le envió su gracia salvadora. No mucho después, envió al Obispo su renuncia a los errores y abominaciones del Romanismo.
Hoy él está trabajando en la viña del Señor con los Metodistas en la ciudad de Montreal, donde está presto para probar la exactitud de lo que digo.*
* Esto fue escrito en 1874. Ahora, en 1880, debo decir que el Rev. Sr. Tetreau murió en 1877, en la paz de Dios, en Montreal. Dos veces antes de su muerte echó a los sacerdotes de Roma, que habían ido a tratar de convencerle para hacer la paz con el Papa, llamándoles "Ayudantes de Satanás"—"Mensajeros del Maligno".
Que aquellos que tienen oídos para oír, y ojos para ver, entiendan, por este hecho, que las naciones paganas no han conocido una institución más corruptora que la Confesión Auricular.
CAPÍTULO V.
LA MUJER ALTAMENTE EDUCADA Y REFINADA EN EL CONFESIONARIO.—LO QUE LE SUCEDE DESPUÉS DE SU RENDICIÓN INCONDICIONAL—SU RUINA IRREPARABLE.
EL guerrero más diestro nunca ha debido mostrar tanta habilidad y tantas tretas de guerra; nunca tuvo que usar esfuerzos más tremendos para someter e invadir una ciudadela inexpugnable, que el confesor, quien quiere someter e invadir la ciudadela del autorespeto y la honestidad que Dios mismo ha construido alrededor del alma y el corazón de cada hija de Eva.
Pero, como el Papa quiere conquistar al mundo por medio de la mujer, es supremamente importante que la esclavice y degrade manteniéndola a sus pies como su banquillo, para que pueda ser un instrumento pasivo para el cumplimiento de su extenso y profundo plan.
A fin de dominar perfectamente a las mujeres en los altos círculos sociales, el Papa ordena a cada confesor a que aprenda la más complicada y perfecta estrategia. Él debe estudiar un gran número de tratados sobre el arte de persuadir al bello sexo para que le confiese directamente, claramente, y en detalle, todo pensamiento, todo secreto deseo, palabra, y obra, exactamente como ocurrieron.
Y ese arte es considerado tan importante y tan dificultoso que todos los teólogos de Roma lo llaman "el arte de los artes".
Dens, San Liguori Chevassu, el autor de "El Espejo del Clero", Debreyne, y una multitud de autores demasiado numerosa para mencionar, han dado las reglas inquisidoras y científicas de ese secreto arte.
Todos ellos coinciden en declarar que es un arte sumamente difícil y peligroso; todos ellos reconocen que el menor error de juicio, la menor imprudencia o temeridad, cuando se invade la inexpugnable ciudadela, trae la segura muerte, (espiritual, por supuesto), para el confesor y la penitente.
Al confesor se le enseña a dar los primeros pasos hacia la ciudadela con suma cautela, para que su penitente femenina no pueda sospechar al principio, lo que él quiere que le revele; porque eso generalmente provocaría que ella cerrara para siempre la puerta de la fortaleza contra él. Después de avanzar los primeros pasos, se le aconseja que retroceda varios pasos, y que se ponga en una especie de emboscada espiritual, para ver el efecto de su primer avance. Si hay alguna perspectiva de éxito, entonces es dada la palabra "¡adelante!", y una posición más avanzada de la ciudadela debe ser tanteada e invadida, si fuera posible. De esa manera, poco a poco, todo el lugar es bien rodeado, tan bien estropeado, desnudado y desmantelado, que cualquier otra resistencia parece imposible para el alma rebelde.
Entonces, se ordena la última carga, el asalto final es hecho; y si Dios no realiza un verdadero milagro para salvar esa alma, las últimas paredes se desmoronan, las puertas son derribadas; entonces el confesor hace una triunfante entrada en el lugar; el mismo corazón, el alma, la conciencia, y la inteligencia son conquistados.
Una vez que son los amos del lugar, los sacerdotes visitan todos sus más secretos recovecos y rincones; curiosean en sus más sagradas habitaciones. El lugar conquistado está total y absolutamente en sus manos; él es el amo supremo; porque la rendición ha sido incondicional. El confesor se ha hecho el único infalible soberano en el lugar conquistado—es más, él se ha hecho su único Dios—porque en el nombre de Dios lo ha asediado, invadido y conquistado; en el nombre de Dios, de aquí en adelante, hablará y será obedecido.
Las palabras humanas no pueden transmitir adecuadamente una idea de la ruina irreparable que sigue a la exitosa invasión y la incondicional rendición de esa, alguna vez, noble fortaleza. Cuanto más tiempo y más fuerte ha sido la resistencia, más terrible y completa es la destrucción de su belleza y fuerza; cuanto más noble ha sido la lucha, más irreparables son las ruinas y las pérdidas. Así como cuanto más alto y fuerte es construido el dique para detener la corriente de las rápidas y profundas aguas del río, más terrible serán los desastres que siguen a su destrucción; así es con aquella noble alma. Un poderoso dique ha sido construido por la misma mano de Dios, llamado autorespeto y pudor femenino, para guardarla de las contaminaciones de este mundo pecador; pero el día que el sacerdote de Roma triunfa, después de muchos esfuerzos, en destruirlo, el alma es arrastrada por un poder irresistible a insondables abismos de iniquidad. Entonces es que la una vez respetada dama consentirá en oír, sin avergonzarse, cosas por las cuales la mujer más degradada cerraría indignada sus oídos. Entonces es que ella habla libremente con su confesor sobre asuntos, que por reimprimirlos un impresor en Inglaterra ha sido enviado recientemente a la cárcel.
Al principio, a pesar de ella misma, pero pronto con un verdadero placer sensual, aquel ángel caído, cuando está solo, pensará en lo que ha oído, y lo que ha dicho en la casilla del confesionario. Luego, a pesar de ella misma, los más viles pensamientos, al principio llenarán irresistiblemente su mente; y pronto los pensamientos engendrarán tentaciones y pecados. Pero aquellas viles tentaciones y pecados, que la habrían llenado con horror y pesar antes de su entera rendición en las manos del enemigo, engendran muy diferentes sentimientos, ahora que no se posee y no se guía más a sí misma. La convicción de sus pecados no está más conectada con la idea de un Dios, infinitamente santo y justo, a quien ella debe servir y temer. La convicción de sus pecados ahora está inmediatamente conectada con la idea de un hombre con quien tendrá que hablar, y que fácilmente hará todo justo y puro en su alma por su absolución.
Cuando llega el día para ir a confesarse, en vez de estar triste, inquieta y vergonzosa, como acostumbraba a estar en el pasado, ella se siente complacida y gozosa por tener una nueva oportunidad de conversar sobre aquellos temas sin ser impropio o pecaminoso para sí misma; porque ahora está totalmente convencida de que no hay impropiedad, ni vergüenza, ni pecado; es más, ella cree, o trata de creer, que es una cosa buena, honesta, Cristiana, y piadosa conversar con su sacerdote sobre esos asuntos.
Sus horas más felices son cuando está a los pies de aquel médico espiritual, mostrándole todas las recientes heridas de su alma, y explicando todas sus constantes tentaciones, sus malos pensamientos, sus más íntimos secretos deseos y pecados.
Es entonces cuando los secretos más sagrados de la vida matrimonial son revelados; es entonces cuando las misteriosas y preciosas perlas que Dios ha dado como una corona de misericordia a aquellos que ha hecho un cuerpo, un corazón y alma, por los benditos lazos de una unión Cristiana, son arrojadas a manos llenas a los cerdos. La bella penitente y el Padre Confesor pasan horas enteras hablando con suma libertad, sobre temas que la clasificarían entre las mujeres más libertinas y perdidas, si esto sólo fuera sospechado por sus amigos y parientes. Una sola palabra de aquellas conversaciones íntimas sería seguida por un acta de divorcio de parte de su marido si estas fueran conocidas por él.
Pero el traicionado marido nada sabe de los oscuros misterios de la confesión auricular; el padre engañado nada sospecha; una nube del infierno ha oscurecido la inteligencia a ambos, y les ha cegado. Por el contrario, esposos y padres, amigos y parientes, se sienten reconfortados y complacidos con el conmovedor espectáculo de la piedad de la Señora y la Señorita _. En el pueblo, así como en la ciudad, todos tienen una palabra de alabanza para ellas. ¡La Señora _ es vista tan a menudo humildemente postrada a los pies, o al lado, de su confesor; la Señorita _ permanece tanto tiempo en la casilla del confesionario; ellas reciben la santa comunión tan frecuentemente; ellas hablan tan elocuentemente y tan frecuentemente de la admirable piedad, modestia, santidad, paciencia y caridad, de su incomparable Padre espiritual!
Todos las felicitan por su nueva y ejemplar vida, y ellas aceptan el cumplido con suma humildad, atribuyendo su rápido progreso en las virtudes Cristianas a la santidad de su confesor. Él es un hombre tan espiritual; ¿quién no podría hacer rápidos avances bajo una guía tan santa?
Cuando más constantes son las tentaciones, más abruman al alma los secretos pecados, y más aires de paz y santidad se aparentan. Cuando más impuras son las secretas emanaciones del corazón, la bella y refinada penitente más se rodea por una atmósfera de los más fragantes perfumes de una piedad fingida. Cuando más corrompido está el interior del sepulcro, más brillante y blanco se mantendrá el exterior.
Entonces, a menos que Dios realice un milagro para prevenirlo, la ruina de aquella alma está sellada. ¡Ella ha bebido de la venenosa copa llenada por la "madre de las rameras", ella ha encontrado el vino de su prostitución dulce! De ahora en adelante se deleitará en sus orgías espirituales y secretas.
Su santo (?) confesor le ha dicho que no hay impropiedad, vergüenza, ni pecado, en esa copa. El Papa ha escrito sacrílegamente la palabra "Vida" sobre esa copa de "Muerte". ¡Ella ha creído al Papa; el terrible misterio de iniquidad está completado!
"Ya está obrando el misterio de iniquidad; cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira; para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad." (2 Tesalonicenses. ii. 7-12).
Sí; el día que la rica y bien educada dama renuncia a su autorespeto, y rinde incondicionalmente la ciudadela de pudor femenino ante las manos de un hombre, cualquiera sea su nombre o sus títulos, para que él pueda hacerle las preguntas de la más vil especie, que ella debe contestar, es descarriada y degradada, igual que si fuera la más humilde y pobre muchacha sirviente.
Yo digo intencionalmente "la rica y bien educada mujer", porque sé que hay una opinión predominante de que la posición social de su clase la pone por sobre las influencias corruptoras del confesionario, como si estuviera fuera del alcance de las miserias comunes de nuestra pobre caída y pecaminosa naturaleza pecaminosa.
En la medida que la bien educada dama hace uso de sus talentos para defender la ciudadela de su autorespeto femenino ante el oponente—en la medida que mantiene estrictamente cerrada la puerta de su corazón ante su mortal enemigo—ella está segura.
Pero que nadie olvide esto: ella está segura solamente en la medida que no se rinda. Cuando el enemigo es una vez amo del lugar, repito enfáticamente, las ruinosas consecuencias son tan grandes, si no mayores, y más irreparables que en las clases más bajas de la sociedad. Arroje un pedazo de precioso oro en el lodo, y dígame si no se hundirá más profundo que un pedazo de madera podrida.
¿Qué mujer podía ser más noble, más pura, y más fuerte que Eva cuando surgió de las manos de su divino Creador? ¡Pero cuán rápidamente cayó cuando prestó oídos a la seductora voz del tentador! ¡Cuán irreparable fue su ruina cuando complacientemente miró al fruto prohibido, y creyó la voz mentirosa que le dijo que no había pecado en comerlo!
Solemnemente, en la presencia del gran Dios, quien en breve, me juzgará, doy mi testimonio sobre este grave asunto. Después de 25 años de experiencia en el confesionario, declaro que el mismo confesor encuentra peligros más terribles cuando escucha las confesiones de damas refinadas y altamente educadas, que cuando escucha a aquellas penitentes de las clases más humildes.
Solemnemente testifico que la dama bien educada, cuando se ha rendido una vez al poder de su confesor, llega a ser por lo menos igual de vulnerable a las flechas del enemigo que la más pobre y menos educada. Es más, debo decir que, una vez en el descendente camino de perdición, la dama de elevada crianza corre de cabeza al foso con una rapidez más deplorable que su hermana más humilde.
Todo Canadá es testigo de que hace unos pocos años, sucedió entre los más altos rangos sociales que el Gran Vicario Superior del colegio de Montreal, estaba eligiendo sus víctimas, cuando el clamor público de indignación y vergüenza forzó al Obispo a enviarlo de regreso a Europa, donde, poco después, murió. ¿No fue entre las más altas clases sociales que un superior del Seminario de Quebec estaba destruyendo almas, cuando fue detectado, y forzado durante una noche oscura, a huir y a esconderse detrás de las murallas del Monasterio Trapense de Iowa?
Muchos serían los grandes tomos que tendría para escribir, si publicara todo lo que mis veinticinco años de experiencia en el confesionario me han enseñado sobre la inexpresable corrupción secreta de la mayor parte de las así llamadas damas respetables, quienes se han rendido incondicionalmente en las manos de sus santos (?) confesores. Pero el siguiente hecho será suficiente para aquellos que tienen ojos para ver, oídos para oír, y una inteligencia para entender:
En uno de los más hermosos y prósperos pueblos junto al Río San Lawrence, vivía un rico comerciante. Él era joven, y su matrimonio con una sumamente encantadora, rica y dotada dama lo había hecho uno de los hombres más felices de la tierra.
Unos pocos años después de su casamiento, el Obispo destinó a aquel pueblo a un joven sacerdote, realmente admirable por su elocuencia, celo, y amables cualidades; y el comerciante y el sacerdote pronto se conectaron por lazos de la más sincera amistad.
La joven y completa esposa del comerciante pronto se convirtió en la mujer modelo del lugar bajo la dirección de su nuevo confesor.
Muchas y largas eran las horas que ella acostumbraba a pasar junto a su padre espiritual para ser purificada y esclarecida por sus piadosos consejos. Ella pronto fue vista a la cabeza de los pocos que tenían el privilegio de recibir la santa comunión una vez por semana. El esposo que era un buen Católico Romano, bendijo a Dios y a la Virgen María, porque tenía el privilegio de vivir con semejante ángel de piedad.
Nadie tuvo la mínima sospecha de lo que estaba sucediendo bajo aquel santo y blanco manto de la más exaltada piedad. Nadie excepto Dios y sus ángeles, podía oír las preguntas hechas por el sacerdote a su bella penitente, y las respuestas dadas durante las largas horas de conversación privada en la casilla del confesionario. ¡Nadie excepto Dios podía ver los fuegos infernales que estaban devorando los corazones del confesor y su víctima! Por casi un año, el joven sacerdote y su paciente espiritual disfrutaron, en aquellas conversaciones íntimas y secretas, todos los placeres que los amantes sienten cuando pueden hablar libremente el uno al otro de sus secretos pensamientos y de su amor.
Pero esto no era suficiente para ellos. Ambos querían algo más real; aunque las dificultades eran grandes, y parecían insuperables. El sacerdote tenía a su madre y su hermana con él, cuyos ojos eran demasiado astutos como para permitirle invitar a la dama a su propia casa para algún propósito criminal, y el joven esposo no tenía negocios, a una distancia, que pudieran mantenerlo el tiempo suficiente fuera de su feliz hogar como para permitirle al confesor del Papa que lograra sus diabólicos deseos.
Pero cuando una pobre caída hija de Eva tiene resuelto hacer una cosa, pronto encuentra los medios, particularmente si una educación elevada fue añadida a su sagacidad natural.
Y en este caso, como en muchos otros de naturaleza similar que me han sido revelados, ella pronto descubrió como lograr su objetivo sin comprometerse a sí misma o a su santo (?) confesor. Un plan fue pronto encontrado y entusiatamente acordado; y ambos esperaron pacientemente su oportunidad.
"¿Por qué no has ido a misa hoy y no has recibido la santa comunión, mi querida?" dijo el esposo. "Yo había ordenado al sirviente que preparara al caballo en el carruaje ligero para ti, como es usual."
"No estoy muy bien, mi amado; he pasado una noche de insomnio por un dolor de cabeza."
"Haré llamar al médico", contestó el esposo.
"Sí, mi querido, haz llamar al médico—quizás me hará bien."
Una hora después llegó el médico, y encontró a su bella paciente un poco afiebrada, declaró que no había nada serio, y que ella pronto estaría bien. Le dio un pequeño polvo, para ser tomado tres veces al día, y se fue; pero a las nueve de la noche, ella se quejaba de un gran dolor en el pecho, y pronto se desmayó y cayó al suelo.
El doctor fue otra vez inmediatamente buscado, pero no estaba en su casa; tomó alrededor de media hora antes de que pudiera venir. Cuando llegó, la alarmante crisis había acabado—ella estaba sentada en un sillón, con algunas mujeres vecinas, que estaban aplicándole agua fría y vinagre a su frente.
El médico estaba realmente con dudas para decir la causa de una enfermedad tan repentina. Finalmente, dijo que podría ser un ataque de "ver solitaire", (lombriz solitaria). Afirmó que esto no era peligroso; que sabía como curarla. Ordenó que se ingiriera algún nuevo polvo, y se fue, después de haber prometido regresar al día siguiente. Media hora después, ella comenzó a quejarse de un dolor sumamente terrible en su pecho, y se desmayó de nuevo; pero antes de hacerlo, dijo a su esposo:
"Mi querido, tú vez que el médico no entiende absolutamente nada de la naturaleza de mi enfermedad. No tengo la más mínima confianza en él, porque siento que sus polvos me empeoran. No quiero verle más. Sufro más de lo que supones, mi amado; y si no hay un cambio pronto, para mañana puedo estar muerta. Él único médico que quiero es nuestro santo confesor, por favor date prisa para ir a traerlo. Quiero hacer una confesión general, y recibir el santo viáticum (la comunión) y la extremaunción antes de ponerme peor."
Fuera de sí por la ansiedad, el perturbado esposo ordenó que fuera preparado el caballo para el carruaje ligero, e hizo que le acompañara su sirviente sobre el lomo del caballo, para hacer sonar la campana, mientras su pastor llevaba "el buen dios", (Le Bon Dieu), [la hostia], a su querida esposa enferma.
Encontró al sacerdote leyendo piadosamente su breviarium (su libro de oraciones diarias), y admiró la caridad y prontitud con que su buen pastor, en esa noche oscura y helada, estaba listo para dejar su cálida y confortable casa parroquial ante la primer solicitud de ayuda de la enferma. En menos de una hora, el esposo había llevado al sacerdote con "el buen dios" desde la iglesia hasta la habitación de su esposa.
A lo largo del camino, el sirviente había hecho sonar una gran campana de mano, para despertar a los campesinos dormidos, quienes, ante el sonido, debían saltar, medio desnudos, fuera de sus camas, y adorar, arrodillados, con sus rostros abatidos en el suelo, "al buen dios" que estaba siendo llevado a la enferma por el santo (?) sacerdote.
Al llegar, el confesor, con toda la apariencia de sincera piedad, depositó "el buen dios" (Le Bon Dieu) sobre una mesa ricamente preparada para una ocasión tan solemne, y, acercándose a la cama, inclinó su cabeza hacia su penitente, y le preguntó cómo se sentía.
Ella le respondió: "Estoy muy enferma, quiero hacer una confesión general antes de morir."
Hablando a su esposo, le dijo, con una voz tenue: "Por favor, mi querido, di a mis amigos que se retiren de la habitación, para que no pueda ser distraída cuando haga lo que puede ser mi última confesión."
El esposo requirió respetuosamente a los amigos que dejaran la habitación con él, y cerró la puerta, para que el santo confesor pudiera estar solo con su penitente durante su confesión general.
Uno de los planes más diabólicas, bajo el pretexto de la confesión auricular, había resultado perfectamente. La madre de las rameras, la gran encantadora de las almas, cuya sede está en la ciudad de las "siete colinas", tenía allí, su sacerdote para traer vergüenza, desgracia, y maldición, bajo la máscara del Cristianismo.
El destructor de almas, cuya obra maestra es la confesión auricular, tenía allí, por millonésima vez, una nueva oportunidad de insultar al Dios de la pureza por medio de una de las acciones más criminales que las oscuras sombras de la noche pueden ocultar.
Pero pongamos un velo sobre las abominaciones de esa hora de iniquidad, y dejemos al infierno sus oscuros secretos.
Después de haber consumado la ruina de su víctima y de haber abusado de la manera más cruel y sacrílega de la confianza de su amigo, el joven sacerdote abrió la puerta de la habitación y dijo, con un aire santurrón: "Ahora pueden entrar a orar conmigo, mientras doy el último sacramento a nuestra querida hermana enferma."
Ellos entraron; "el buen dios" (Le Bon Dieu) fue dado a la mujer; y el esposo, lleno de gratitud por la considerada atención de su sacerdote, lo llevó a su casa parroquial, y le agradeció muy sinceramente por haber ido a visitar tan amablemente a su esposa en una noche tan helada.
Diez años más tarde fui llamado a predicar un retiro, (una especie de avivamiento) en esa misma parroquia. Esa dama, entonces una absoluta extraña para mí, vino a mi casilla del confesionario y me confesó aquellos detalles como los doy ahora. Ella parecía estar realmente arrepentida, y le di la absolución y el perdón total de sus pecados, como mi Iglesia me dijo que hiciera. En el último día del avivamiento, el comerciante me invitó a una gran cena. Fue entonces que llegué a conocer quien había sido mi penitente. ¡No debo olvidar mencionar que ella me había confesado que, de sus cuatro hijos, los tres últimos pertenecían a su confesor! Él había perdido a su madre, y, habiéndose casado su hermana, su casa parroquial había llegado a ser más accesible a sus bellas penitentes, muchas de las cuales se aprovecharon de esa oportunidad para practicar las lecciones que habían aprendido en el confesionario. El sacerdote había sido trasladado a una posición superior, donde, más que nunca, disfrutó la confianza de sus superiores, el respeto del pueblo, y el amor de sus penitentes femeninas.
Nunca en mi vida me sentí tan avergonzado como cuando estuve en la mesa de aquel hombre tan cruelmente victimizado. Apenas comenzamos a tomar nuestra cena cuando me preguntó si había conocido al anterior pastor de ellos, el amable Rev. Sr. _.
Le contesté: "Sí, señor, lo conozco."
"¿No es él un sacerdote sumamente cabal?"
"Sí, señor, él es un hombre sumamente cabal", le contesté.
"¿Por qué es?", replicó el buen comerciante, "¿que el Obispo lo ha quitado de entre nosotros? Él estaba haciendo tanto bien aquí; había ganado tan merecidamente la confianza de todos por su piedad y sus corteses modales que hicimos todos los esfuerzos para mantenerlo con nosotros. Yo mismo redacté una petición, que firmó todo el pueblo, para inducir al Obispo para que le permitiera permanecer en nuestro medio; pero fue en vano. Su señoría nos respondió que lo quería para un lugar más importante, por causa de su rara habilidad, y debimos ceder. Su celo y consagración no conocían límites; en las noches más oscuras y tormentosas siempre estaba listo para venir al primer llamado del enfermo; nunca olvidaré cuan rápida y animadamente respondió a mi solicitud, hace unos pocos años, yo fui, en una de nuestras noches más frías, a requerirle que visitara a mi esposa, quien estaba muy enferma."
En esta etapa de la conversación, debo confesar que casi me reí abiertamente. La gratitud de ese pobre crédulo del confesionario con el sacerdote que había traído vergüenza y destrucción a su hogar, y la idea de ese mismo hombre yendo a llevar a su casa al corruptor de su propia esposa, me parecía tan ridícula que por un momento, debí hacer un esfuerzo sobrehumano para controlarme.
Pero pronto fui traído a mi mejor juicio por la vergüenza que sentí ante la idea de la inenarrable degradación y la secreta infamia del clero del cual yo era un miembro. En ese momento, cientos de casos de similar, si no de mayor, depravación, que me habían sido revelados por medio del confesionario, vinieron a mi mente, y me angustiaron y disgustaron tanto que mi lengua estaba casi paralizada.
Después de la comida, el comerciante pidió a su señora que llamara a los niños para que pudiera verlos, y no pude sino admirar la belleza de ellos. Pero no necesito decir que el placer de ver aquellos entrañables y preciosos pequeños fue muy arruinado por el secreto, aunque seguro, conocimiento que tenía, de que los tres más jóvenes eran los frutos de la inenarrable depravación de la confesión auricular en las clases más altas de la sociedad.
CAPÍTULO VI.
LA CONFESIÓN AURICULAR DESTRUYE TODOS LOS SAGRADOS VÍNCULOS DEL MATRIMONIO Y DE LA SOCIEDAD HUMANA.
¿Permitiría el banquero a su sacerdote que abriera, cuando está solo, la caja fuerte de su banco, que manipulara sus papeles, y curioseara en los más secretos detalles de sus negocios bancarios?
¡No! Seguro que no.
¿Cómo es entonces, que ese mismo banquero permite a ese sacerdote que abra el corazón de su esposa, manipule su alma, y curiosee en las habitaciones más sagradas de sus más íntimos y secretos pensamientos?
¿¡No son el corazón, el alma, la pureza, y el autorespeto de su esposa tesoros tan grandes y preciosos como la seguridad de su banco!? ¿No son los riesgos y los peligros de las tentaciones, imprudencias e indiscreciones, muchos más grandes y más irreparables en el segundo caso que en el primero?
¿Permitiría el joyero o el orfebre que su sacerdote venga, cuando deseara, y manipulara los ricos artículos de su tienda, que registrara de arriba abajo el escritorio donde es depositado el dinero, y que jugara con éste como le plazca?
¡No! Seguro que no.
¿Pero no son el corazón, el alma, y la pureza de su querida esposa e hija mil veces más valiosos que sus piedras preciosas, o sus mercancías de plata y oro? ¿No son los peligros de tentación y falta de tacto, para el sacerdote, más formidables e irresistibles en el segundo caso que en el primero?
¿Permitiría el dueño de caballos que su sacerdote tomara sus caballos más valiosos y difíciles de manejar, cuando él deseara, y los condujera solo, sin ninguna otra consideración y seguridad que la prudencia de su sacerdote?
¡No! Seguro que no.
Ese dueño de caballos sabe que sería arruinado pronto si hiciera así. Cualquiera pudiera ser su confianza en la discreción, honestidad, y prudencia de su sacerdote, él nunca llevará tan lejos su confianza como para darle el control incondicional de los nobles y briosos animales que son la gloria de sus establos y el sostén de su familia.
¿Cómo puede entonces, el mismo hombre confiar la entera y absoluta dirección de su esposa y sus queridas hijas al control de aquel, a quien no confiaría sus caballos?
¿No son su esposa e hijas tan preciosas para él como aquellos caballos? ¿No hay mayores peligros de falta de tacto, malos manejos, errores irreparables y fatales de parte del sacerdote, tratando solo con su esposa e hijas, que cuando conduce caballos? Ningún acto de insensatez, depravación moral, y carencia de sentido común puede igualar al permiso dado por un hombre a su esposa para ir y confesarse con el sacerdote.
¡Ese día, él renuncia a la noble—yo casi dije divina—dignidad de marido; porque es de parte de Dios que la posee; su corona es perdida para siempre, su autoridad quebrantada!
¿Qué haría usted a alguno que fuera lo bastante ruin como para espiar o escuchar a través del ojo de la cerradura de su puerta con el fin de oír o ver algo que fuera dicho o hecho adentro? ¿Mostraría usted tan poco autorespeto como para tolerar semejante indiscreción? ¿No tomaría más bien un látigo o un bastón, y echaría al villano? ¿Incluso no pondría en peligro su vida para librarse de su insolente curiosidad?
¿Pero qué es el confesionario? sino el ojo de la cerradura de su casa y de su propia habitación, a través del cual el sacerdote puede oír y ver sus más secretas palabras y acciones; no, es más, conocer sus más íntimos pensamientos y aspiraciones.
¿Son ustedes dignos del nombre de hombres cuando se someten a tan maliciosa e insultante inquisición? ¿Merecen el nombre de hombres, quienes aceptan dar lugar a tan innoble ofensa y humillación?
"El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia". "Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo." (Efesios v). Si estas solemnes palabras son los verdaderos oráculos de la sabiduría divina, ¿no es el marido designado divinamente el único orientador, consejero, y ayuda de su esposa, exactamente como Cristo es el único orientador, consejero, y ayuda de su Iglesia?
Si el Apóstol no era un impostor cuando dijo que la esposa es para su marido lo que el cuerpo es para la cabeza, y que el marido es para su esposa lo que la cabeza es para el cuerpo: ¿no es el marido designado por Dios para ser la luz y la guía de su esposa? ¿No es su deber, así como su privilegio y gloria, consolarla en sus aflicciones, fortalecerla en sus horas de debilidad, sostenerla de pie cuando está en peligro de desmayar, y animarla cuando está en los escarpados y empinados caminos de la vida?
Si Cristo no ha venido para engañar al mundo por medio de su Apóstol, ¿no debe la esposa acudir a su marido para recibir consejo? ¿No debe ella esperar de él, y de él solo, después de Dios, la luz que ella quiere y el consuelo del que está necesitada? ¿No es a su marido, y a él solo, después de Dios, a quién ella debe recurrir por socorro en sus días de prueba? ¿No es bajo su único liderazgo que ella debe luchar la batalla de la vida y vencer? ¿No es este mutuo y cotidiano compartir de las ansiedades de la vida, este constante apoyarse en el campo de batalla, y esta recíproca y mutua protección y ayuda renovada en cada hora del día, lo que forma, bajo los ojos y por la misericordia de Dios, los más santos y puros encantos de la vida en matrimonio? ¿No es esa confianza sin reservas unos con otros lo que mantiene juntos a aquellos eslabones de oro del amor Cristiano que los hace felices en el mismo centro de las pruebas de la vida? ¿No es solamente por medio de esta confianza mutua que ellos son uno como Dios quiere que sean uno? ¿No es en esta unidad de pensamientos, temores y esperanzas, alegría y amor, que viene de Dios, que ellos pueden cruzar con ánimo el espinoso valle, y alcanzar sin ningún daño la tierra Prometida?
¡El Evangelio dice que el marido es a su esposa lo que Cristo es a su Iglesia! ¿No es, entonces, una sumamente sacrílega iniquidad para una esposa recurrir a otro antes que a su propio marido para obtener tal consejo, sabiduría, fortaleza, y vida, como él está autorizado, capacitado, y listo para ofrecer? Así como ningún otro hombre tiene el derecho al amor de ella, así ningún otro hombre tiene derecho alguno a su absoluta confianza. Así como ella se hace una adúltera el día que da su cuerpo a otro hombre, ¿es ella menos adúltera el día que da su confianza y encomienda su alma a un extraño? El adulterio del corazón y el alma no es menos criminal que el adulterio del cuerpo; y cada vez que la esposa va a los pies del sacerdote para confesarse, ¿no se hace culpable de esa iniquidad?
En la Iglesia de Roma, por medio del confesionario, el sacerdote es mucho más el marido de la esposa que el hombre con el que se casó al pie del altar. El sacerdote tiene la mejor parte de la esposa. Él tiene la médula, cuando el marido tiene los huesos. Él tiene el jugo de la naranja, el marido la cáscara. Él tiene el alma y el corazón, el marido el esqueleto. Él tiene la miel, el marido el panal vacío. Él tiene la suculenta ostra, el marido el caparazón seco. Así como el alma es más elevada que el cuerpo, tanto más altos son los poderes y privilegios del sacerdote que los poderes y privilegios del marido en la mente de la esposa penitente. Como el marido es el señor del cuerpo que alimenta, así el sacerdote es el señor del alma y el corazón, que también alimenta. La esposa, entonces, tiene dos señores y amos, a quienes debe amar, respetar y obedecer. ¿No dará ella la mejor parte de su amor, respeto y sumisión a uno que, ante su mente, está mucho más arriba que el otro como los cielos están por encima de la tierra? Pero como ella no puede servir a dos amos a la vez, ¿no será el amo que la prepara y capacita para una vida eterna de gloria, ciertamente el objeto de su constante, real, y más ardiente amor, gratitud, y respeto, cuando el terrenal y pecador hombre con quien ella está casada, tendrá solamente la apariencia y las migajas de aquellos sentimientos? ¿Ella naturalmente e instintivamente no servirá, amará, respetará, y obedecerá, como señor y maestro, al piadoso hombre, cuyo yugo es tan liviano, tan santo, tan divino, antes que al hombre carnal, cuyas imperfecciones humanas son para ella una fuente de pruebas y sufrimientos diarios?
En la Iglesia de Roma, los pensamientos y deseos, los secretos gozos y temores del alma, la misma vida de la esposa, son cosas selladas para el marido. Él no tiene el derecho a mirar dentro del santuario del corazón de ella; él no tiene el remedio para aplicar al alma; él no tiene la misión de Dios para aconsejarla en las oscuras horas de sus ansiedades; él no tiene el bálsamo para aplicar a las sangrantes heridas, tan frecuentemente recibidas en las batallas diarias de la vida; él debe permanecer como un perfecto extraño en su propia casa.
La esposa, esperando nada de su marido, no tiene revelación para hacerle, favor para pedirle, ni deuda de gratitud que pagar. No, ella cierra todas las avenidas de su alma, todas las puertas y ventanas de su corazón, contra su marido. El sacerdote, y sólo el sacerdote, tiene un derecho a su total confianza; a él, y sólo a él, irá ella y revelará todos sus secretos, mostrará todas sus heridas; a él, y sólo a él, ella dirigirá su mente, su corazón y alma, en la hora de preocupación y ansiedad; de él y sólo de él, pedirá y esperará la luz y el consuelo que necesita. Todos los días, más y más, su marido se hará un extraño para ella, si no se hace una verdadera molestia, y un obstáculo a su felicidad y paz.
Sí, a través del confesionario, la Iglesia de Roma ha cavado un abismo insondable, entre el corazón de la esposa y el corazón del esposo. Sus cuerpos pueden estar muy cerca uno del otro, pero sus almas, sus verdaderos afectos y confianza están a una distancia mayor que la que hay entre el polo norte y el polo sur de la tierra. ¡El confesor es el amo, el gobernador, el rey del alma; el marido, como el guardián de un cementerio, debe estar satisfecho con el esqueleto!
El marido tiene el permiso para mirar el exterior del palacio; está autorizado a apoyar su cabeza sobre el frío mármol de los peldaños externos; pero el confesor camina triunfantemente en los misteriosos deslumbrantes aposentos, examina con comodidad sus innumerables e inenarrables maravillas; y, sólo él está autorizado a reposar su cabeza sobre los blandos almohadones de la confianza ilimitada, el respeto, y el amor de la esposa.
¡En la Iglesia de Roma, si el marido pide un favor a su esposa, nueve de diez veces ella preguntará a su padre confesor si puede concederle o no su petición; y el pobre marido tendrá que esperar pacientemente el permiso del amo, o la reprensión del señor, de acuerdo a la respuesta del oráculo que debió ser consultado! ¡Si él se pone impaciente bajo el yugo, y murmura, la esposa, prontamente, irá a los pies de su confesor, para decirle cómo tuvo la mala suerte de estar unida al hombre más irracional, y cómo debe sufrir por él! ¡Ella revela a su "querido padre" cuán infeliz es bajo semejante yugo, y cómo su vida sería una carga insoportable, si no hubiera tenido el privilegio y la felicidad de venir tan frecuentemente ante sus pies, para depositar sus pesares, oír sus comprensivas palabras, y obtener su afectuoso y paternal consejo! Ella le dice, con lágrimas de gratitud, que sólo cuando está a su lado, y a sus pies, encuentra reposo para su alma cansada, un bálsamo para su corazón sangrante, y paz para su atribulada conciencia.
Cuando vuelve del confesionario, sus oídos están por mucho tiempo como con una música celestial: las respetadas palabras de su confesor resuenan por muchos días en su corazón; se siente triste por estar separada de él; su imagen está constantemente en su mente, y el recuerdo de sus amabilidades es uno de sus pensamientos más gratos. No hay nada que a ella le guste tanto como hablar de sus buenas cualidades, su paciencia, su piedad, su caridad; anhela el día cuando irá de nuevo a confesarse y a pasar algunas horas al lado de ese hombre angelical, exponiéndole todos los secretos de su corazón, y revelándole todos sus disgustos. ¡Le dice cómo lamenta que no pueda venir más a menudo, y recibir los beneficios de sus caritativos consejos; ni siquiera le oculta cuan frecuentemente, en sus sueños, se siente tan feliz por estar con él! Cada día se ensancha más y más la brecha entre ella y su esposo. ¡Cada día lamenta más y más que no tenga la felicidad de ser la esposa de un hombre tan santo como su confesor! ¡Oh! ¡si esto fuera posible! Pero entonces, ella se ruboriza o sonríe, y canta una canción.
Entonces pregunto nuevamente, ¿quién es el verdadero señor, el gobernador, y el amo en esa casa? ¿Por quién late y vive el corazón?
Así es como ese estupendo engaño, el dogma de la confesión auricular, destruye completamente todos los vínculos, los gozos, las responsabilidades, y los divinos privilegios de la vida matrimonial, y los transforma en una vida de perpetuo, aunque disimulado, adulterio. Se hace totalmente imposible en la Iglesia de Roma, que el marido sea uno con su esposa, y que la esposa sea uno con su marido: entre ambos ha sido puesto un "ser monstruoso", llamado confesor. ¡Nacido en las edades más oscuras del mundo, ese ser ha recibido del infierno su misión para destruir y contaminar las más puras alegrías de la vida matrimonial, para esclavizar a la esposa, deshonrar al esposo, y maldecir al mundo!
Cuanto más es practicada la confesión auricular, más son pisoteadas las leyes de moralidad pública y privada. El marido quiere que su esposa sea para él—él no acepta, y no podría aceptar, compartir su autoridad sobre ella con nadie: él quiere ser el único hombre que tendrá su confianza y su corazón, así como su respeto y amor. Y entonces, en el mismo momento en que él percibe la oscura sombra del confesor viniendo entre él y la mujer de su elección, prefiere evitar entrar en el sagrado vínculo; los santos gozos del hogar y la familia pierden su divina atracción; prefiere la fría vida de un celibato ignominioso antes que la humillación y oprobio de los cuestionables privilegios de una paternidad incierta.
Francia, España, y muchos otros países Católico-Romanos, son así testigos de la multitud de aquellos célibes aumentando cada año. El número de familias y nacimientos, en consecuencia, está disminuyendo rápidamente en medio de ellos; y, si Dios no realiza un milagro para detener a estas naciones en su curso descendente, es fácil calcular el día cuando deberán su existencia a la tolerancia y piedad de las poderosas naciones Protestantes que las rodean.
¿Por qué es que el pueblo Católico Romano irlandés está tan irreparablemente degradado y vestido con harapos? ¿Por qué es que ese pueblo, al cual Dios ha dotado con tantas nobles cualidades, parece estar tan privado de inteligencia y autorespeto para gloriarse en su propia vergüenza? ¿Por qué es que su tierra ha sido por siglos la tierra de sangrientos disturbios y cobardes asesinatos? La causa principal es la esclavitud de las mujeres irlandesas, por medio del confesionario. Todos saben que la esclavitud espiritual y la degradación de la mujer irlandesa no tiene límites. Después que ella, a su vez, haya esclavizado y degradado a su esposo y a sus hijos, Irlanda será un objeto de lástima; será pobre, miserable, turbulenta, sanguinaria, degradada, en la medida en que rechace a Cristo, para ser gobernada por el padre confesor, plantado en cada parroquia por el Papa.
¿Quién no ha quedado admirado y entristecido por la caída de Francia? ¿Cómo es que sus ejércitos alguna vez tan poderosos han desaparecido, que sus valientes hijos han sido tan fácilmente conquistados y desarmados? ¿Cómo es que Francia, caída impotente a los pies de sus enemigos, ha aterrorizado al mundo con el espectáculo de las increíbles, sangrientas, y salvajes locuras de la Comuna? [N. de t.: la Comuna fue una revolución en París en el año 1871]. No busquen las causas de la caída, humillación, y miserias inexpresables de Francia en ningún otro lugar que el confesionario. ¿No ha rechazado obstinadamente a Cristo ese gran país durante siglos? ¿No ha matado o enviado al exilio a sus más nobles hijos, que querían seguir el Evangelio? ¿No ha dado sus bellas hijas en manos de los confesores, quienes las han contaminado y degradado? ¿Cómo podía la mujer, en Francia, enseñar a su esposo e hijos a amar la libertad, y a morir por ésta, cuando ella misma fue una miserable, una vil esclava? ¿Cómo podía amoldar a su esposo e hijos con las virtudes varoniles de héroes, cuando su propia mente fue contaminada y su corazón corrompido por el Sacerdote?
La mujer francesa ha rendido incondicionalmente la noble y bella ciudadela de su corazón, su inteligencia, y su autorespeto femenino en las manos de su confesor mucho antes de que sus hijos rindieran sus espadas a los alemanes en Sedán y París.
La primera rendición incondicional ha llevado a la segunda.
La completa destrucción moral de la mujer por el confesor en Francia ha sido un trabajo de mucho tiempo. A requerido siglos para doblegar, quebrar, y esclavizar a las nobles hijas de Francia. Sí; pero aquellos que conocen Francia, saben que esa destrucción ahora es tan completa como lamentable. La caída de la mujer en Francia, y su degradación suprema por medio del confesionario, es ahora un asunto hecho, que nadie puede negar; las mentes más elevadas lo han visto y reconocido. Uno de los más profundos pensadores de ese desventurado país, Michelet, ha descripto esa suprema e irrecuperable degradación en un libro sumamente elocuente: "El Sacerdote, La Mujer, La Familia"; y ninguna voz se levantó para negar o refutar lo que él ha dicho. Aquellos que tienen algún conocimiento de historia y filosofía saben muy bien que la degradación moral de la mujer es pronto seguida en todas partes por la degradación moral de la nación, y la degradación moral de la nación es muy pronto seguida por la ruina y el derrumbe.
La nación francesa ha sido formada por Dios para ser una raza de gigantes. Ellos fueron caballerescos y valientes; tuvieron inteligencias brillantes, corazones robustos, brazos fuertes y una espada poderosa. Pero como la más dura roca de granito cede y se quiebra bajo la gota de agua que cae incesantemente sobre ella, así esa gran nación se ha tenido que quebrar y caer en pedazos bajo, no la gota, sino los ríos de impuras aguas que, por siglos, han fluido incesantemente sobre ella desde la fuente pestilente del confesionario. "La justicia engrandece la nación: Mas el pecado es afrenta de las naciones." (Proverbios xiv).
En los repentinos cambios y revoluciones de estos últimos días, Francia también está participando; y la Iglesia de Roma ha recibido un golpe allí, que, aunque quizás sólo temporario, ayudará a despertar al pueblo de la corrupción y el fraude del sacerdocio.
¿Por qué es que España es tan miserable, tan débil, tan pobre, desgarrando tan loca y cruelmente su propio pecho, y tiñendo de carmesí sus bellos valles con la sangre de sus propios hijos? La principal, si no la única, causa de la caída de esa gran nación es el confesionario. Allí, también, el confesor ha corrompido, degradado y esclavizado a las mujeres, y las mujeres a su vez han corrompido y degradado a sus esposos e hijos. Las mujeres han sembrado por todas partes en su país las semillas de esa esclavitud, de esa falta de honestidad, justicia, y autorespeto Cristiano con los cuales ellas fueron imbuidas primeramente en el confesionario.
Pero cuando usted ve, sin una sola excepción, a las naciones cuyas mujeres beben las aguas impuras y venenosas, que fluyen desde el confesionario, declinando tan rápidamente, ¿no se asombra de cuán rápidamente están surgiendo las naciones vecinas, que han destruido aquellos antros de impureza, prostitución, y vil esclavitud? ¡Qué maravilloso contraste está delante de nuestros ojos! Por un lado, las naciones que permiten que las mujeres sean degradadas y esclavizadas a los pies de su confesor—Francia, España, la Irlanda romanista, Méjico, etc., etc.,—están caídas en el polvo, sangrantes, peleando, sin poder, como el gorrión cuyas entrañas son devoradas por el buitre.
¡De forma opuesta, vea cómo las naciones cuyas mujeres lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, están ascendiendo, como sobre alas de águila, a las más elevadas regiones de progreso, paz, y libertad!
Si los legisladores pudieran entender alguna vez el respeto y la protección que deben brindar a las mujeres, prohibirían pronto, con leyes estrictas, la confesión auricular como contraria a las buenas costumbres y al bienestar de la sociedad; porque, aunque los defensores de la confesión auricular han tenido éxito, hasta cierto punto, en cegar al público, y en tapar las abominaciones del sistema bajo un mentiroso manto de santidad y religión, ésta no es otra cosa que una escuela de impureza.
Yo digo más que eso. Después de veinticinco años de oír las confesiones de la gente común y de las clases más altas de la sociedad, de los laicos y de los sacerdotes, de los grandes vicarios y de los obispos y de las monjas; digo según la conciencia ante el mundo, que la inmoralidad del confesionario es de una naturaleza más peligrosa y degradante que la que atribuimos a la maldad social de nuestras grandes ciudades. El daño causado a la inteligencia y al alma en el confesionario, como una regla general, es de una naturaleza más peligrosa y más irremediable, porque no es sospechada ni entendida por sus víctimas.
La desdichada mujer que vive una vida inmoral conoce su profunda miseria; ella a menudo se siente avergonzada y llora por su degradación; oye, de todas partes, voces que le piden que salga de esos caminos de perdición. Casi a toda hora del día y la noche, el clamor de su conciencia le advierte contra la desolación y el sufrimiento de una eternidad pasada lejos de las regiones de santidad, luz, y vida. Todas aquellas cosas son muchas veces medios de gracia, en las manos de nuestro misericordioso Dios, para despertar la mente, y para salvar al alma culpable. ¡Pero en el confesionario el veneno es administrado bajo el nombre de un agua pura y refrescante; el golpe mortal es asestado por una espada tan bien aceitada que la herida no es sentida; las nociones e ideas más viles e impuras, bajo la forma de preguntas y respuestas, son presentadas y aceptadas como el pan de vida! Todas las nociones de modestia, pureza, y autorespeto y delicadeza femeninos, son puestas a un lado y olvidadas para aplacar al dios de Roma. En el confesionario se dice a la mujer, y ella lo cree, que no hay pecado en oír cosas que harían sonrojar a la más vil, que no hay pecado en decir cosas que harían vacilar a la más desesperadamente ruin de las calles de Londres, que no hay pecado en conversar con su confesor sobre asuntos tan inmundos que, si se intentaran expresar en la vida civil, excluirían para siempre de la sociedad de los virtuosos a quien lo hiciera.
Sí, el alma y la inteligencia contaminadas y destruidas en el confesionario son muchas veces irremediablemente contaminadas y destruidas. Ellas están hundiéndose en una perdición completa e irrecuperable; porque, al no conocer la culpa, no clamarán por misericordia–no sospechando la fatal enfermedad que está siendo fomentada, no llamarán al verdadero Médico. Evidentemente fue pensando de la inenarrable ruina de las almas de los hombres por medio de la maldad llegando al clímax con la maldad de los confesores del Papa, que el Hijo de Dios dijo: "si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo." A cada mujer, con muy pocas excepciones, que vuelve de estar a los pies de su confesor, los hijos de luz pueden decir: "Yo conozco tus obras que tienes nombre que vives, y estás muerta." (Apocalipsis iii).
Nadie ha sido capaz todavía, ni será capaz jamás de responder las breves líneas siguientes, que envié hace algunos años al Rev. Sr. Bruyere, Vicario General Católico Romano de Londres, Canadá:
"Con mi cara ruborizada, y con arrepentimiento en mi corazón, confieso, ante Dios y el hombre, que yo he estado como usted, y con usted, por medio del confesionario, hundido por veinticinco años en ese insondable mar de iniquidad, en el cual los ciegos sacerdotes de Roma deben nadar día y noche.
"Yo debí aprender de memoria, como usted, las infames preguntas que la Iglesia de Roma fuerza a cada sacerdote a aprender. Yo debí hacer aquellas preguntas impuras, inmorales, a mujeres mayores y jóvenes, quienes me estaban confesando sus pecados. Estas preguntas—usted lo sabe—son de una naturaleza tal que ninguna prostituta se atrevería a hacerlas a otra. Aquellas preguntas, y las respuestas que provocan, son tan corruptoras, que ningún hombre en Londres—usted lo sabe—excepto un sacerdote de Roma, es lo suficientemente falto de toda percepción de vergüenza, como para hacerlas a una mujer.
"Sí, yo estaba obligado, en mi conciencia, como usted está obligado hoy, a poner en los oídos, la mente, la imaginación, la memoria, el corazón y alma de mujeres, preguntas de una naturaleza tal, la directa e inmediata consecuencia de las cuales—usted lo sabe bien—es llenar las mentes y los corazones tanto de los sacerdotes como de las mujeres penitentes, con pensamientos, fantasmas, y tentaciones de una naturaleza tan degradante, que no conozco palabras adecuadas para expresarlos. La antigüedad pagana nunca ha visto una institución más contaminante que el confesionario. No conozco nada más corrupto que la ley que fuerza a una mujer a decir sus pensamientos, deseos, y más secretos sentimientos y acciones a un sacerdote soltero. El confesionario es una escuela de perdición. Puede negar eso ante los Protestantes; pero no puede negarlo ante mí. Mi apreciado Sr. Bruyere, si usted me llama un hombre degradado, porque viví veinticinco años en la atmósfera del confesionario, tiene razón. Yo fui un hombre degradado, exactamente como usted mismo y como lo son hoy todos los sacerdotes, a pesar de sus negaciones. Si usted me llama un hombre degradado porque mi alma, mi mente, y mi corazón fueron, como lo son los suyos hoy, hundidos en las profundas aguas que fluyen del confesionario, yo confieso, '¡Culpable!' Yo fui degradado y contaminado por el confesionario, exactamente como lo son usted y todos los sacerdotes de Roma.
"Ha sido requerida toda la sangre de la gran Víctima, que murió en el Calvario por los pecadores, para purificarme; y oro que, por medio de la misma sangre, usted pueda ser purificado también."
Si los legisladores conocieran el respeto y la protección que deben brindar a las mujeres—repito—con las más severas leyes, prohibirían la confesión auricular como un crimen contra la sociedad.
No hace mucho tiempo, un impresor en Inglaterra fue enviado a prisión y fue severamente penado por haber publicado en inglés las preguntas hechas por el sacerdote a las mujeres en el confesionario; y la sentencia fue justa, porque todos los que leen aquellas preguntas concluirán que ninguna muchacha o mujer que pone su mente en contacto con los contenidos de ese libro puede escapar de la muerte moral. ¿Pero qué están haciendo los sacerdotes de Roma en el confesionario? ¿No pasan la mayor parte de su tiempo preguntando a mujeres, mayores y jóvenes, y oyendo sus respuestas, sobre aquellas mismas cuestiones? Si fue un crimen, punible por la ley, presentar aquellas preguntas en un libro, ¡¿no es un crimen mucho más punible por la ley, presentar aquellas mismas cosas a mujeres casadas y solteras por medio de la confesión auricular?!
Pregunto esto a todo hombre de sentido común. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer o una muchacha aprendiendo aquellas cosas en un libro, o aprendiéndolas de los labios de un hombre? ¿Aquellas impuras, desmoralizantes sugerencias, no se sumergirán más profundamente en sus mentes, y se grabarán más fuertemente en su memoria, cuando son dichas por un hombre hablando con autoridad en el nombre del Dios Todopoderoso, que cuando son leídas en un libro que no tiene autoridad?
Les digo a los legisladores de Europa y América: "Lean por ustedes mismos aquellas horribles, inmencionables cosas"; y recuerden que el Papa tiene más de 100.000 sacerdotes cuya tarea principal es, poner aquellas mismas cosas en la inteligencia y la memoria de las mujeres que ellos atrapan en sus trampas. Supongamos que cada sacerdote oiga las confesiones de sólo cinco mujeres penitentes por día, (aunque sabemos que el promedio diario es diez): ¡esto da el terrible número de 500.000 mujeres a quienes los sacerdotes de Roma tienen el derecho legal a contaminar y destruir cada día del año!
¡Legisladores de las así llamadas naciones Cristianas y civilizadas! Les pregunto de nuevo: ¡¿Dónde está su coherencia, su justicia, su amor por la moral pública, cuando ustedes castigan tan severamente al hombre que ha impreso las preguntas hechas a las mujeres en el confesionario, mientras honran y dejan libre, y a menudo pagan a los hombres cuya vida pública y privada es gastada en diseminar exactamente el mismo veneno moral en una forma mucho más eficaz, escandalosa, y vergonzosa, bajo la máscara de la religión?!
El confesionario está en las manos del maligno, ¿qué es West Point para los Estados Unidos, y qué es Woolwich para Gran Bretaña?, un adiestramiento del ejército para luchar y para conquistar al enemigo. En el confesionario 500.000 mujeres cada día, y 182.000.000 cada año, son entrenadas por el Papa, en el arte de luchar contra Dios, destruyéndose a sí mismas y al mundo entero, por medio de toda imaginable clase de impureza y suciedad.
Una vez más, demando a los legisladores, los maridos y los padres en Europa, así como en América y en Australia, que lean en Dens, Liguori, Debreyne, en cada libro teológico de Roma, lo que sus esposas e hijas deben aprender en el confesionario.
Para escudarse, los sacerdotes de Roma recurren al siguiente miserable subterfugio: "¿No está el médico obligado", dicen ellos, "a ejecutar ciertas operaciones delicadas a las mujeres? ¿Se quejan ustedes por eso? ¡No! Ustedes dejan al médico solo; no les molestan en sus arduos y esmerados deberes. ¿Por qué, entonces, insultarían al médico del alma, el confesor, en el cumplimiento de sus santos, aunque delicados deberes?"
Respondo, primeramente: El arte y la ciencia del médico son aprobados y enaltecidos en muchas partes de las Escrituras. Pero el arte y la ciencia del confesor no se encuentran en los registros sagrados. La confesión auricular no es otra cosa que una sumamente estupenda impostura. Las inmundas e impuras preguntas del confesor, con las contaminantes respuestas que producen, fueron puestas por Dios mismo entre las acciones más diabólicas y prohibidas, el día que el Espíritu de Verdad, Santidad, y Vida escribió las imperecederas palabras: "Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca". (Efesios iv. 29)
Segundo: El médico no está obligado por un juramento solemne a permanecer ignorante de las cosas que será su deber examinar y curar. ¡Pero el sacerdote de Roma está obligado, por el más ridículo e impío juramento de celibato, a permanecer ignorante de las mismas cosas que son el objeto diario de sus interrogatorios, observación, y pensamientos! ¡El sacerdote de Roma ha jurado que jamás gustará de los frutos con que alimenta su imaginación, su memoria, su corazón, y su alma día y noche! El médico es honesto en la ejecución de sus deberes; pero el sacerdote de Roma se convierte, realmente, en un hombre perjuro, cada vez que entra en la casilla del confesionario.
Tercero: Si una dama tiene una pequeña lastimadura en su dedo meñique, y está obligada a ir al médico para ser curada, ella sólo debe mostrar su dedo meñique, permitir que le sea aplicado el yeso o el ungüento, y todo está listo. El médico nunca—jamás—dice a esa dama: "Es mi deber sospechar que usted tiene muchas otras partes de su cuerpo que están enfermas; yo estoy obligado por mi conciencia, bajo pena de muerte, a examinarla desde la cabeza hasta los pies, para salvar su preciosa vida de aquellas secretas enfermedades, que pueden matarla si no son curadas ya mismo. Varias de aquellas enfermedades son de una naturaleza tal que usted quizás nunca osaría examinarlas con la atención que se merecen, y usted apenas está consciente de ellas. Yo se, señora, que es algo muy penoso y delicado para ambos, usted y yo, que sea obligado a hacer ese completo examen de su persona; sin embargo, no hay otra opción; estoy moralmente obligado a hacerlo. Pero no debe temer. Soy un hombre santo, que ha hecho un voto de celibato. Estamos solos; ni su esposo ni su padre jamás conocerán las secretas dolencias que puedo encontrar en usted; ellos nunca siquiera sospecharán la perfecta investigación que haré, y serán, para siempre, ignorantes del remedio que aplicaré".
¿Alguna vez un médico ha sido autorizado a hablar o a actuar de esta manera con alguna de sus pacientes femeninas?
¡No,—nunca! ¡nunca!
Pero este es el modo exacto como actúa el médico espiritual, por medio de quien el diablo esclaviza y corrompe a las mujeres. ¡Cuando la bella, honesta, y tímida paciente acude al confesor, para mostrarle la pequeña lastimadura en el dedo meñique de su alma, el confesor está obligado por su conciencia a sospechar que ella tiene otras lastimaduras—secretas y avergonzantes lastimaduras! Sí, él está obligado, nueve de cada diez veces; y siempre le es permitido suponer que ella no se atrevería a revelarlos! ¡Entonces le es aconsejado por la Iglesia a inducir a ella a que le permita buscar en cada rincón del corazón, y del alma, y a indagar acerca de toda clase de contaminaciones, impurezas, secretos y cuestiones avergonzantes e indecibles! El joven sacerdote es entrenado en el diabólico arte de entrar en los más sagrados recovecos del alma y el corazón, casi a pesar de sus penitentes. Podría traer cientos de teólogos como testigos de la verdad que digo aquí, pero es suficiente ahora citar sólo tres:
"Para que el confesor no vacile indolentemente en delinear las circunstancias de cualquier pecado, debe tener alistado la siguiente lista de circunstancias:
"Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando. Quién, cuál, dónde, con quién, por qué, cómo, cuándo." (Dens, Vol. 6, pág. 123. Liguori, vol. 2, pág. 464).
El célebre libro de los Sacerdotes, "El Espejo del Clero", página 357, dice:
"Oportet ut Confessor solet cognoscere quid quid debet judicare. Deligens igitur inquisitor et subtillis investigator sapienter, quasi astute, interrogat a peccatore quod ignorat, vel verecundia volit occultare."
"Es necesario que el confesor conozca todo lo que debe juzgar. Que interrogue a los pecadores entonces, con sabiduría y sutileza, sobre los pecados que puedan ignorar, o esconder por vergüenza."
¡La pobre muchacha desprotegida es, así, arrojada al poder del sacerdote, en cuerpo y alma, para ser examinada sobre todos los pecados que pueda ignorar, o que, por vergüenza, pueda ocultar! ¡En qué ilimitado mar de depravación es lanzada por el sacerdote la pobre y frágil barca! ¡¡Qué insondables abismos de impurezas deberá pasar y viajar, con la única compañía del sacerdote, cuando él la interrogue sobre todos los pecados que pueda ignorar, o que pueda haber ocultado por vergüenza!! ¡¡¡Quién puede expresar los sentimientos de sorpresa, vergüenza, y angustia, de una joven muchacha tímida y honesta, cuando, por vez primera, es iniciada, por medio de aquellas preguntas, en infamias que son ignoradas incluso en casas de prostitución!!!
Pero tal es la práctica, el deber sagrado del médico espiritual. "Que interrogue (el sacerdote confesor), a los pecadores, con sabiduría y sutileza, sobre los pecados que puedan ignorar, o esconder por vergüenza."
¡Y hay más de 100.000 hombres, no solamente permitidos, sino incluso alentados, y frecuentemente pagados por gobiernos así llamados Protestantes, Cristianos, y civilizados, para hacer eso en el nombre del Dios del Evangelio!
Cuarto: Contesto al sofisma del sacerdote: Cuando el médico tiene que realizar alguna operación delicada y peligrosa sobre una paciente mujer, él nunca está solo; el esposo, o el padre, la madre, la hermana, o algunos amigos del paciente están allí, cuyos ojos escrutadores y oídos atentos hacen imposible que el médico diga o haga alguna cosa impropia.
Pero cuando la pobre, engañada paciente espiritual viene para ser tratada por su así llamado médico espiritual, y le muestra sus enfermedades, ¿no está ella sola—vergonzosamente sola—con él? ¿Dónde están los oídos protectores del marido, el padre, la madre las hermanas, o los amigos? ¿Dónde está interpuesta la barrera entre este hombre pecador, débil, tentado, y frecuentemente depravado y su víctima?
¿Preguntaría tan confiadamente el sacerdote esto y aquello a una mujer casada, si supiera que su esposo podría oírle? ¡No, ciertamente no! porque él está muy consciente de que el marido enfurecido quebrantaría los sesos del villano que, bajo el sacrílego pretexto de purificar el alma de su esposa, está llenando su corazón con toda clase de contaminación e infamia.
Quinto: Cuando el médico ejecuta una operación delicada sobre uno de sus pacientes mujeres, la operación usualmente es acompañada de dolor, gritos, y frecuentemente derramamiento de sangre. El médico compasivo y honesto sufre casi tanto dolor como su paciente; aquellos gritos, agudos dolores, tormentos, y sangrantes heridas hacen moralmente imposible que el médico sea tentado a ninguna cosa impropia.
¡Pero ante la vista de las heridas espirituales de esas bellas penitentes! ¿está el pobre y depravado corazón humano realmente apenado por verlas y examinarlas? ¡Oh, no! Es exactamente lo contrario.
El querido Salvador llora sobre aquellas heridas; los ángeles están angustiados por la visión. ¡Sí! ¡Pero el engañoso y corrupto corazón del hombre! ¿no es más bien apto para complacerse ante la vista de heridas que son muy similares a las que él mismo ha estado frecuentemente complacido en recibir de la mano del enemigo?
¿Fue el corazón de David apenado e impresionado con horror ante la vista de la bella Bath-sheba, cuando, imprudente, y muy libremente, se expuso en su baño? ¿No fue aquel santo profeta duramente castigado, y abatido hasta el polvo, por esa mirada culpable? ¿No fue el poderoso gigante, Samsón, arruinado por los encantos de Dalila? ¿No fue el sabio Salomón entrampado y corrompido en medio de las mujeres por quienes estaba rodeado?
¿Quién creerá que los célibes del Papa están hechos de un metal más sólido que los Davides, los Samsones, y los Salomones? ¿Dónde está el hombre que ha perdido tan completamente su sentido común como para creer que los sacerdotes de Roma son más fuertes que Samsón, más santos que David, más sabios que Salomón? ¿Quién creerá que los confesores se mantendrán de pie en medio de las tormentas que postraron en el polvo a aquellos gigantes del ejército del Señor? Suponer que, en la generalidad de los casos, el confesor puede resistir las tentaciones por las que diariamente está rodeado en el confesionario, que rehusará constantemente las oportunidades de oro, que se le presentarán, para satisfacer las casi irresistibles propensiones de su naturaleza humana caída, no es sabiduría ni caridad, es simplemente locura.
No digo que todos los confesores y sus penitentes femeninas caigan en el mismo grado de vil degradación; gracias a Dios, he conocido a varios, que pelearon noblemente sus batallas, y triunfaron en ese campo de tan vergonzosas derrotas. Pero estas son las excepciones. Es exactamente como cuando el fuego ha arrasado uno de nuestros grandes bosques de América—¡cuán triste es ver los innumerables y nobles árboles caídos bajo el devorador elemento! Pero, aquí y allí, el viajero no está ni un poco asombrado ni complacido, de encontrar algunos que han resistido orgullosamente el fiero juicio, sin ser consumidos.
¡¿No fue el mundo ampliamente impresionado con terror, cuando oyó del fuego que, hace algunos años, redujo la gran ciudad de Chicago a cenizas?! Pero aquellos que han visitado esa ciudad destruida, y visto las ruinas de sus 16.000 casas, tuvieron que permanecer en admiración silenciosa, ante unas pocas, que justo en medio de un océano de fuego, habían escapado sin ser tocadas por el destructor elemento.
Es un hecho, que debido a una sumamente maravillosa protección de Dios, algunas almas privilegiadas, aquí y allí, escapan de la destrucción fatal que alcanza a muchas otras en el confesionario.
El confesionario es como la tela de araña. ¡Cuántas ingenuas moscas encuentran la muerte, cuando buscan descanso en el hermoso entramado de su engañador enemigo! ¡Cuán pocas escapan! y esto solamente después de una muy desesperada lucha. ¡Miren como la pérfida araña mira inofensiva en su apartada esquina oscura; cuán serena está; cuán pacientemente espera su oportunidad! ¡Pero miren cuán rápidamente encierra a su víctima con sus sedosos, delicados, e imperceptibles eslabones, cuán despiadadamente succiona su sangre y destruye su vida!
¿Qué queda de la imprudente mosca, después de que ha sido entrampada en las redes de su enemigo? Nada, sólo un esqueleto. Así es con su bella esposa, su preciosa hija, nueve de diez veces, vuelve a usted nada más que un esqueleto moral, después de que a la negra araña del Papa le ha sido permitido succionar la verdadera sangre de su corazón y su alma. Que aquellos que estén tentados a pensar que exagero, lean los siguientes extractos de las memorias del Venerable Scipio de Ricci, Obispo Católico Romano de Pistoia y Prato, en Italia. Ellas fueron publicadas por el Gobierno italiano Católico Romano, para mostrar al mundo que las autoridades civiles y eclesiásticas debían tomar algunas medidas, para prevenir a la nación de ser enteramente arrasada por el diluvio de corrupción que fluye del confesionario, aún entre los más perfectos seguidores de Roma, los monjes y las monjas. Los sacerdotes nunca osaron negar una sola iota de estas terribles revelaciones. En la página 115 leemos la siguiente carta de la hermana Flavia Peraccini, Superiora de Santa Catalina, al Dr. Tomás Camparina, Rector del Seminario Episcopal de Pistoia:
"En obediencia al requerimiento que me hizo este día, me apresuro a decir algo, pero no sé cómo.
"De aquellos que han dejado el mundo, no diré nada. De aquellos que todavía viven y tienen muy poca decencia en su conducta, hay muchos, entre quienes está un ex provincial llamado Padre Dr. Ballendi, Calvi, Zoratti, Bigliaci, Guidi, Miglieti, Verde, Bianchi, Ducci, Seraphini, Bolla, Nera di Luca, Quaretti, etc. ¿Para qué más? Con la excepción de tres o cuatro, todos los que he conocido, vivos o muertos, son del mismo carácter; ellos tienen los mismos dichos y la misma conducta.
"¡Ellos andan en términos más íntimos con las monjas que si estuvieran casados con ellas! Repito, requeriría una gran cantidad de tiempo decir la mitad de lo que conozco. Ahora es la costumbre, cuando vienen a visitar y a oír la confesión de una hermana enferma, cenar con las monjas, cantar, danzar, jugar, y dormir en el convento. Un dicho de ellos es que Dios ha prohibido el odio, pero no el amor; y que el hombre está hecho para la mujer y la mujer para el hombre.
"¡Yo digo que ellos pueden engañar a la más prudente y recatada, y que sería un milagro conversar con ellos y no caer!"
Página 117: "Los sacerdotes son los maridos de las monjas, y los hermanos laicos de las hermanas laicas. He mencionado que un día se encontró un hombre en la habitación de una de las monjas; él se escapó, pero, pronto, lo pusieron como nuestro confesor particular.
"¡Cuántos obispos hay en los Estados Papales que han conocido de aquellos desórdenes, han realizado inspecciones y visitas, y nunca todavía pudieron remediarlos, porque los monjes, nuestros confesores, nos dicen que aquellos que revelan lo que sucede en la Orden son excomulgados!
"¡Pobres criaturas! ellas piensan que están dejando el mundo para escapar de los peligros, y sólo se encuentran con unos mayores. Nuestros padres y madres nos dieron buena educación, y aquí debemos desaprender y olvidar lo que nos han enseñado."
Página 188: "No Suponga que es así únicamente en nuestro convento. Es exactamente lo mismo en Santa Lucía, Prato, Pisa, Perugia, etc. He conocido cosas que le asombrarían. En todas partes es lo mismo. Sí, en todas partes reinan los mismos desórdenes, los mismos abusos. Digo, y lo repito, aunque los superiores sospechen como les sea posible, ellos no saben la más mínima porción de la enorme iniquidad que continúa entre los monjes y las monjas que confiesan. ¡Todo monje que pasaba hacia su sector, pedía a una hermana enferma que se confesara con él, y—!
Página 119: "Con respecto al Padre Buzachini, digo que se comportó exactamente como los otros, llegando a última hora en el convento de monjas, divirtiéndose, y dejando que prosiguieran los desórdenes habituales. Hubo varias monjas que tuvieron incidentes amorosos con él. Su propia principal concubina fue Odaldi, de Santa Lucía, quien acostumbraba enviarle continuos obsequios. También estuvo enamorado de la hija de nuestro proveedor, de quien estuvieron celosas aquí. También arruinó a la pobre Cancellieri, quien era sacristana. Los monjes con sus penitentes son todos parecidos.
"Hace algunos años, las monjas de San Vicente, en consecuencia de la extraordinaria pasión que tenían por sus padres confesores Lupi y Borghiani, estuvieron divididas en dos grupos, uno se llamaba a sí mismo Las Lupi, el otro Las Borghiani.
"El que hizo el mayor ruido fue Donati. Creo que ahora él está en Roma. El Padre Brandi, igualmente, estuvo también muy de moda. Creo que es ahora el Superior de San Gemignani. En San Vicente, que es tenido como un muy santo retiro, también tienen sus amantes — -."
Mi pluma se rehusa a reproducir varias cosas que las monjas de Italia han publicado contra sus padres confesores. Pero esto es suficiente para mostrar a los más incrédulos que la confesión no es otra cosa que una escuela de perdición, aún entre aquellos que hacen una manifestación de vivir en las más altas regiones de santidad Católica Romana—los monjes y las monjas.
Ahora, de Italia vayamos a América y veamos de nuevo el funcionamiento de la confesión auricular, no entre los santos (?) monjas y monjes de Roma, sino entre las clases más humildes de las mujeres del país y los sacerdotes. Grande es el número de parroquias donde las mujeres han sido destruidas por sus confesores, pero hablaré sólo de una.
Cuando era cura de Beauport, fui llamado por el Rev. Sr. Proulx, cura de San Antonio, para predicar en un retiro (un avivamiento) con el Rev. Mr. Aubry, a sus parroquianos, y otros ocho o diez sacerdotes también fueron invitados para venir a ayudarnos a oír las confesiones.
El mismo primer día, después de predicar y pasar cinco o seis horas en el confesionario, el hospitalario cura nos dio una cena antes de ir a dormir. Pero era evidente que una especie de inquietud impregnaba a toda la compañía de padres confesores. Por mi parte apenas podía alzar mis ojos para mirar al que estaba al lado mío; y, cuando quería hablar una palabra, parecía que mi lengua no estaba tan libre como de costumbre; incluso sentía mi garganta como si estuviera atragantada; la articulación de los sonidos era imperfecta. Sucedía evidentemente lo mismo con el resto de los sacerdotes. En lugar, entonces, de las bulliciosas y alegres conversaciones de otras comidas, había sólo algunas palabras insignificantes intercambiadas con un tono semiapagado.
El Rev. Sr. Proulx (el cura) al principio parecía como si también estuviera participando de ese singular, aunque general, decaimiento de ánimo. Durante la primera parte de la comida apenas dijo palabra; pero, a lo último, levantando su cabeza, y volviendo su honesto rostro hacia nosotros, con su usual caballerosa y alegre manera, dijo:
"Queridos amigos, veo que todos están bajo la influencia de los más penosos sentimientos. Hay una carga sobre ustedes que no pueden quitársela ni soportarla como quisieran. Conozco la causa de su inquietud, y espero que no encuentren falla en mí, si les ayudo a reponerse de esa desagradable condición mental. Han oído, en el confesionario, la historia de muchos grandes pecados; pero sé que no es esto lo que les inquieta. Ustedes son bastante experimentados en el confesionario como para conocer las miserias de la pobre naturaleza humana. Sin más preparativos, iré al asunto. No es más un secreto en este lugar, que uno de los sacerdotes que me ha precedido, fue muy desafortunado, débil, y culpable con la mayor parte de las mujeres casadas a quien él había confesado. No más que una entre diez han escapado de él. No menciono este hecho por conocerlo solamente por el confesionario, sino que lo conozco bien de otras fuentes, y puedo hablar libremente de esto, sin quebrantar el secreto sello del confesionario. Ahora, lo que les inquieta a ustedes es que, probablemente, cuando un gran número de aquellas mujeres les han confesado lo que han hecho con su confesor, ustedes no les preguntaron hace cuanto tiempo habían pecado con él; y a pesar de ustedes mismos, creen que yo soy el hombre culpable. Esto, naturalmente, les avergüenza, cuando están en mi presencia, y en mi mesa. Pero por favor pregúntenles, cuando ellas vengan nuevamente a confesarse, cuantos meses o años han transcurrido desde su último amorío con un confesor; y verán que pueden suponer que están en la casa de un hombre honesto. Pueden mirarme al rostro, y no temer dirigirse a mí como si todavía fuera digno de su estima; porque, gracias a Dios, yo no soy el culpable sacerdote que arruinó y destruyó tantas almas aquí."
Apenas el cura había pronunciado la última palabra, cuando un generalizado: "Le agradecemos, porque nos ha quitado una montaña de nuestros hombros", salió de casi cada labio.
"Es un hecho que, no obstante la buena opinión que teníamos de usted", dijeron varios, "temíamos que se hubiera apartado de la senda recta, y caído con sus bellas penitentes, en la zanja."
Yo me sentí muy aliviado, porque era uno de aquellos que, a pesar de mí mismo, tenía mis secretos temores sobre la honestidad de nuestro hospedador. Cuando, muy temprano la mañana siguiente, había comenzado a oír las confesiones, una de aquellas desafortunadas víctimas de la depravación del confesor vino a mí, y en medio de muchas lágrimas y sollozos, me dijo, con grandes detalles, lo que repito aquí en pocas líneas:
"Era de sólo nueve años cuando mi primer confesor comenzó a hacer cosas muy criminales conmigo, cada vez que estaba a sus pies confesando mis pecados. Al principio, estaba avergonzada y muy disgustada; pero poco después, llegué a ser tan depravada que estaba buscando ansiosamente cada oportunidad de encontrarlo, ya fuera en su propia casa, o en la iglesia, en la sacristía, y muchas veces, en su propio jardín, cuando estaba oscuro de noche. Ese sacerdote no permaneció mucho tiempo; fue trasladado, para mi gran pesar, a otro lugar, donde murió. Fue reemplazado por otro, que al principio parecía ser un hombre muy santo. Le hice una confesión general con, me parece, un sincero deseo de abandonar para siempre, esa vida pecaminosa; pero me temo que mis confesiones llegaron a ser un motivo de pecado para ese buen sacerdote; porque, no mucho después de que finalizó mi confesión, me declaró, en el confesionario, su amor, con palabras tan apasionadas, que pronto me sumergió de nuevo en mis antiguos hábitos criminales junto a él. Esto duró seis años, cuando mis padres se mudaron a este lugar. Yo estaba muy contenta por ello, porque esperaba que, estando alejada de él, no le sería una causa de pecado, y que podría comenzar una vida mejor. Pero la cuarta vez que fui a confesarme a mi nuevo confesor, él me invitó a ir a su habitación, donde hicimos juntos cosas tan repulsivas, que no sé como confesarlas. Esto fue dos días antes de mi casamiento, y la única criatura que tuve es el fruto de esa hora pecaminosa. Después de mi casamiento, continué la misma vida criminal con mi confesor. Él era amigo de mi marido; teníamos muchas oportunidades para reunirnos, no sólo cuando iba a confesarme, sino cuando mi marido estaba ausente y mi hija en la escuela. Era evidente para mí que varias otras mujeres eran tan miserables y criminales como yo misma. Este pecaminoso contacto con mi confesor continuó, hasta que el Dios Todopoderoso lo detuvo con un verdadero rayo. Mi querida única hija había ido a confesarse, y a recibir la santa comunión. Cuando volvió de la iglesia mucho más tarde de lo que yo esperaba, le pregunté las razones que la habían retenido tanto tiempo. Entonces se arrojó en mis brazos, y, con gritos convulsivos dijo: 'Querida madre, no me pidas que vaya a confesarme otra vez—¡Oh, si pudieras saber lo que me pidió mi confesor cuando estuve a sus pies, y si pudieras saber lo que me ha hecho, y lo que me ha obligado a hacer con él, cuando me tuvo sola en su sala!'
"Mi pobre niña no pudo hablar más; ella se desmayó en mis brazos.
"Tan pronto como se recuperó, sin perder un minuto, me vestí, y llena de una furia inexpresable, dirigí mis pasos hacia la casa del cura. Pero antes de dejar mi casa, había escondido bajo mi chal un filoso cuchillo grande, para apuñalar y matar al villano que había destruido a mi amada niña. Afortunadamente para ese sacerdote, Dios cambió mi mente antes de que entrara en su habitación; mis palabras a él fueron pocas y punzantes.
"'¡Tú eres un monstruo!' le dije. '¡No satisfecho con haberme destruido, quieres destruir a mi propia querida hija, que también es tuya! ¡Qué vergüenza para ti! ¡Yo había venido con este cuchillo, para poner un fin a tus infamias; pero éste sería un castigo tan pequeño, tan suave para semejante monstruo! Quiero que vivas, que puedas llevar sobre tu cabeza la maldición de los muy ingenuos y desprevenidos amigos que has engañado y traicionado tan cruelmente. Quiero que vivas con la conciencia de que eres conocido por mí y por muchos otros, como uno de los más infames monstruos que alguna vez hayan profanado este mundo. Pero conoce que si no estás lejos de este lugar antes del fin de esta semana, le revelaré todo a mi marido, y puedes estar seguro que no te dejará vivir veinticuatro horas más; porque él cree sinceramente que la niña es suya; él será el vengador del honor de ella! Iré a denunciarte, este mismo día, al obispo, para que pueda echarte de esta parroquia, que has corrompido tan vergonzosamente.'
"El sacerdote se arrojó a mis pies, y, con lágrimas me pidió perdón, implorándome que no lo denunciara ante el obispo, y prometiéndome que cambiaría su vida y comenzaría a vivir como un buen sacerdote. Pero permanecí inconmovible. Acudí al obispo, y advertí a su señoría de las lamentables consecuencias que seguirían, si él mantenía a ese cura por más tiempo en este lugar, como parecía inclinado a hacer. Pero antes que los ocho días hubieran acabado, fue puesto al frente de otra parroquia, no muy lejos de aquí."
El lector, quizás, querrá saber que pasó con este sacerdote.
¡Él permaneció al frente de aquella la más hermosa parroquia de Beaumont, como cura, donde, conozco por un hecho, continuó destruyendo a sus penitentes, hasta unos pocos años antes de morir, con la reputación de un buen sacerdote, un hombre amable, y un santo confesor!
Porque ya está obrando el misterio de iniquidad: . . . .
Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;
A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos,
Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira;
Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. (2 Tesalonicenses ii. 7-12).
CAPÍTULO VII
¿DEBERÍA SER TOLERADA LA CONFESIÓN AURICULAR ENTRE LAS NACIONES CIVILIZADAS?
QUE mis lectores que entienden Latín, lean cuidadosamente los extractos que doy, [al final de este libro], del Obispo Kenrick, Debreyne, Burchard, Dens, o Liguori, y los más incrédulos aprenderán por ellos mismos que el mundo, incluso en las épocas más negras del antiguo paganismo, nunca ha visto algo más infame y degradante que la confesión auricular.
Decir que la confesión auricular purifica el alma, no es menos ridículo y necio que decir que la blanca manta de una virgen, o que el lirio del valle, se volverán más blancos por ser sumergidos en un frasco de tinta negra.
El célibe papista, por estudiar sus libros antes de ir a la casilla del confesionario, ¿no ha corrompido su propio corazón, y zambullido su mente, memoria, y alma en una atmósfera de impureza que habría sido intolerable aún para el pueblo de Sodoma?
Preguntamos esto no solamente en el nombre de la religión, sino también del sentido común. ¿Cómo puede ese hombre, cuyo corazón y memoria son hechos precisamente el depósito de todas las más groseras impurezas que el mundo alguna vez ha conocido, ayudar a otros a ser castos y puros?
Los idólatras de India creen que serán purificados de sus pecados por tomar el agua con la que han acabado de lavar los pies de sus sacerdotes.
¡Qué monstruosa doctrina! ¡Las almas de los hombres purificadas por el agua que ha lavado los pies de un miserable y pecador hombre! ¿Hay alguna religión más monstruosa y diabólica que la religión Brahmán?
Sí, hay una más monstruosa, engañosa y contaminante que aquella. Es la religión que enseña que el alma del hombre es purificada por unas pocas palabras mágicas (llamadas absolución) que salen de los labios de un miserable pecador, cuyo corazón e inteligencia han precisamente sido llenados con las innombrables contaminaciones de Dens, Liguori, Debreyne, Kenrick, etc., etc. Porque si el alma del pobre hindú no es purificada por beber la santa (?) agua que ha tocado los pies de su sacerdote, al menos esa alma no puede ser contaminada por ella. ¿Pero quién no ve claramente que tomar de las viles preguntas del confesor contaminan, corrompen y arruinan el alma?
¿Quién no ha sido lleno con profunda compasión y lástima por aquellos pobres idólatras del Indostán, que creen que asegurarán para ellos mismos un feliz pasaje a la próxima vida, si tienen la buena suerte de morir sosteniendo la cola de una vaca? Pero hay un pueblo entre nosotros que no es menos digno de nuestra suprema compasión y piedad; porque ellos esperan que serán purificados de sus pecados y que serán felices para siempre, si unas pocas palabras mágicas (llamadas absolución) caen sobre su alma saliendo de los labios impuros de un miserable pecador, enviado por el Papa de Roma. La sucia cola de una vaca, y las palabras mágicas de un confesor, para purificar las almas y lavar los pecados del mundo, son igualmente invenciones del maligno. Ambas religiones vienen de Satán, porque ellas sustituyen igualmente con el poder mágico de viles criaturas a la sangre de Cristo, para salvar a los culpables hijos de Adán. Ambas ignoran que solamente la sangre del cordero nos limpia de todo pecado.
¡Sí! la confesión auricular es un acto público de idolatría. Es pedir de un hombre lo que sólo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, puede otorgar: el perdón de los pecados. ¿El Salvador del mundo ha dicho a los pecadores: "Id a este o aquel hombre para arrepentimiento, perdón y paz"? No; pero él ha dicho a todos los pecadores: "Venid a mí". Y desde ese día hasta el fin del mundo, todos los ecos del cielo y de la tierra repetirán estas palabras del compasivo Salvador para todos los perdidos hijos de Adán—"Venid a mí".
Cuando Cristo dio a sus discípulos el poder de las llaves en estas palabras, "todo lo que ligareis en la tierra, será ligado en el cielo; y todo lo que desatareis en la tierra, será desatado en el cielo" (Mateo xviii. 18), Él explicó exactamente su pensamiento al decir: "Si tu hermano pecare contra ti" (v. 15). El mismo Hijo de Dios, en esa solemne hora, protestó contra la asombrosa impostura de Roma, diciéndonos positivamente que el poder de ligar y desatar, perdonar y retener pecados, era solamente en referencia a pecados cometidos de uno contra otro. Pedro había entendido correctamente las palabras de su Maestro, cuando preguntó: "¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí?"
Y para que sus verdaderos discípulos no pudieran ser perturbados por los sofismas de Roma, o por los relucientes disparates de esa banda de necios medio papistas Episcopales, llamados Tractarianos, Ritualistas, o Puseyitas, el misericordioso Salvador dio la admirable parábola del siervo pobre, que Él concluyó con lo que tan frecuentemente repetía, "Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas." (Mateo. xviii. 35.)
No mucho antes, Él nos había dado misericordiosamente su pensamiento completo acerca de la obligación y poder que cada uno de sus discípulos tenía de perdonar: "Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas." (Mateo vi. 14, 15.)
"Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso; perdonad, y seréis perdonados." (Lucas vi. 36, 37.)
La confesión auricular, como el Rev. Dr. Wainwright ha puesto tan elocuentemente en su "Confesión no Auricular", es una caricatura diabólica del perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo, así como el impío dogma de la Transubstanciación es una monstruosa caricatura de la salvación del mundo por medio de su muerte.
Los Romanistas, y su horrible apéndice, la parte Ritualista en la Iglesia Episcopal, hacen un gran alboroto por las palabras de nuestro Salvador, en Juan: "A los que remitiereis los pecados, les son remitidos: a quienes los retuviereis, serán retenidos." (Juan xx. 23.)
Pero, nuevamente, nuestro Salvador había Él mismo, de una vez por todas, explicado lo que Él quiso decir por perdonar y retener pecados—Mateo xviii. 35; Mateo vi. 14, 15; Lucas vi. 36, 37.
Nadie excepto hombres voluntariamente cegados podrían malinterpretarlo. Además de eso, el mismo Espíritu Santo ha cuidado para que no fuésemos engañados por las falsas tradiciones de los hombres, sobre ese importante asunto, cuando en Lucas Él nos dio la explicación del significado de Juan xx. 23, diciéndonos: "Así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalem." (Lucas xxiv. 46, 47).
A fin de que podamos entender mejor las palabras de nuestro Salvador en Juan xx. 23, pongámoslas frente a sus propias explicaciones (Lucas xxiv. 46, 47).
LUCAS XXIV.
33 Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalem, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos.
34 Que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón.
36 Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros.
JUAN XX.
18 Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas.
19 Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los Judíos, vino Jesús, y púsose en medio, y díjoles: Paz a vosotros.
37 Entonces ellos espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu.
38 Mas Él les dice: ¿Por qué estáis turbados, y suben pensamientos a vuestros corazones?
39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy: palpad, y ved; que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
40 Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
41 Y no creyéndolo aún ellos de gozo, y maravillados, díjoles: ¿Tenéis aquí algo de comer?
42 Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado, y un panal de miel.
43 Y Él tomó, y comió delante de ellos.
44 Y Él les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos.
45 Entonces les abrió el sentido, para que entendiesen las Escrituras;
46 Y díjoles: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día;
20 Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor.
21 Entonces les dijo Jesús otra vez: Paz a vosotros: como me envió el Padre, así también yo os envío.
22 Y como hubo dicho esto, sopló, y díjoles: Tomad el Espíritu Santo:
47 Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalem.
23 A los que remitiereis los pecados, les son remitidos: a quienes los retuviereis, serán retenidos.
Tres cosas son evidentes al comparar el reporte de Juan y el de Lucas:
1. Ellos hablan del mismo acontecimiento, aunque uno da ciertos detalles omitidos por el otro, como encontramos en el resto de los evangelios.
2. Las palabras de San Juan: "A los que remitiereis los pecados, les son remitidos: a quienes los retuviereis, serán retenidos", son explicadas por el Espíritu Santo mismo, en San Lucas, como significando que los apóstoles deberán predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados por medio de Cristo. Es lo que nuestro Salvador ha dicho Él mismo en Mateo ix. 13: "Andad pues, y aprended qué cosa es: Misericordia quiero, y no sacrificio: porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento."
Esta es exactamente la misma doctrina enseñada por Pedro (Hechos ii. 38): "Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo."
Exactamente la misma doctrina del perdón de pecados, no por medio de la confesión auricular o la absolución, sino por medio de la predicación de la Palabra: "Séaos pues notorio, varones hermanos, que por éste os es anunciada remisión de pecados" (Hechos xiii. 38).
3. La tercer cosa que es evidente es que los apóstoles no estaban solos cuando Cristo apareció y habló, sino que varios de sus otros discípulos, incluso algunas mujeres, estaban allí.
Si los Romanistas, entonces, pudieran probar que Cristo estableció la confesión auricular, y dio el poder de absolución, por lo que Él dijo en esa hora solemne, mujeres tanto como hombres —de hecho, cada creyente en Cristo— estaría autorizado a oír confesiones y a dar absolución. El Espíritu Santo no fue prometido o dado solamente a los Apóstoles, sino a cada creyente, como vemos en Hechos i. 15, y ii. 1, 2, 3.
Pero el Evangelio de Cristo, así como la historia de los primeros diez siglos del Cristianismo, es el testigo de que la confesión auricular y la absolución no son otra cosa que un sacrílego y un muy sorprendente fraude.
Qué tremendos esfuerzos han hecho los sacerdotes de Roma, estos últimos cinco siglos, y están todavía haciendo, para persuadir a sus engañados que el Hijo de Dios estaba haciendo de ellos una casta privilegiada, una casta dotada con el Divino y exclusivo poder de abrir y cerrar las puertas del cielo, cuando Él dijo, "Todo lo que ligareis en la tierra, será ligado en el cielo; y todo lo que desatareis en la tierra, será desatado en el cielo."
Pero nuestro adorable Salvador, quien perfectamente vio de antemano aquellos diabólicos esfuerzos por parte de los sacerdotes de Roma, trastornó enteramente todo vestigio de su fundamento al decir inmediatamente, "Otra vez os digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos." (Mateo xviii. 19, 20).
¿Intentarían los sacerdotes de Roma hacernos creer que estas palabras de los versículos 19 y 20 están dirigidas a ellos exclusivamente? Ellos no han osado decir eso todavía. Ellos reconocen que estas palabras están dirigidas a todos sus discípulos. Pero nuestro Salvador positivamente dice que las otras palabras que implican el así llamado poder de los sacerdotes para oír la confesión y dar la absolución son dirigidas a las mismísimas personas—"os digo", etc., etc. El vosotros de los versículos 19 y 20 es el mismo vosotros del 18. El poder de desatar y atar es, entonces, dado a todos aquellos que fueran ofendidos y perdonaran. Así pues, nuestro Salvador no tenía en mente formar una casta de hombres con algún poder maravilloso sobre el resto de sus discípulos. Los sacerdotes de Roma, entonces, son impostores, y no otra cosa, cuando dicen que el poder de desatar y atar pecados les fue otorgado exclusivamente a ellos.
En lugar de ir al confesor, dejen que los cristianos vayan a su misericordioso Dios, por medio de Cristo, y digan "perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores". Esta es la Verdad, no como viene del Vaticano, sino como viene del Calvario, donde nuestras deudas fueron pagadas, con la única condición de que creyéramos, nos arrepintiéramos y amáramos.
¿No han los Papas pública y repetidamente anatematizado, [declarado anatema o maldito], al sagrado principio de la Libertad de Conciencia? ¿No han dicho abiertamente, en la cara de las naciones de Europa, que la Libertad de Conciencia debe ser destruida—aniquilada a cualquier costo? ¿No ha oído el mundo entero la sentencia de muerte a la libertad saliendo de los labios del anciano hombre del Vaticano? ¿Pero dónde está el patíbulo en el cual la condenada Libertad debe perecer? Ese patíbulo es la casilla del confesionario. ¡Sí, en el confesionario, el Papa tiene sus 100.000 prominentes verdugos! Ellos están allí, día y noche, con afiladas dagas en la mano, apuñalando a la Libertad en el corazón.
¡En vano la noble Francia expulsará a sus antiguos tiranos para ser libre; en vano se derramará la más pura sangre de su corazón para proteger y salvar la libertad! La verdadera libertad no puede vivir allí un día mientras los verdugos del Papa sean libres para apuñalarla en sus 100.000 cadalsos.
En vano la hidalga España llamará a la Libertad para dar una nueva vida a su pueblo. La Libertad no puede poner sus pies allí, excepto para morir, mientras le sea permitido al Papa golpearla en sus 50.000 confesionarios.
Y la libre Norteamérica, también, verá todas sus tan costosamente adquiridas libertades destruidas, el día que el confesionario esté universalmente encumbrado en medio de ella.
La Confesión Auricular y la Libertad no pueden permanecer juntas en el mismo suelo; una u otra debe caer.
La Libertad debe arrasar al confesionario, como ha arrasado al demonio de la esclavitud, o será condenada a perecer.
¿Puede un hombre ser libre en su propia casa, mientras hay otro que tiene el derecho legal a espiar todas sus acciones, y dirigir no sólo cada paso, sino cada pensamiento de su esposa e hijos? ¿Puede ese hombre jactarse de un hogar cuya esposa e hijos están bajo el control de otro? ¿No es ese desdichado hombre realmente el esclavo del soberano y amo de su familia? Y cuando una nación entera está compuesta de tales maridos y padres, ¿no es esa una nación de despreciables y humillados esclavos?
¡Para un hombre que piensa, uno de los más extraños fenómenos es que nuestras naciones modernas permitan que sus más sagrados derechos sean pisoteados, y destruidos por el Papado, el enemigo juramentado de la Libertad, por medio de un equivocado respeto y amor por esa misma Libertad!
Ningún pueblo tiene más respeto por la Libertad de Consciencia que el norteamericano; ¿pero ha permitido el noble Estado de Illinois a Joe Smith y Brigham Young degradar y esclavizar a las mujeres Norteamericanas bajo el pretexto de la Libertad de Conciencia, a la cual recurren los así llamados "Santos de los Últimos Días"? ¡No! El terreno pronto se hizo muy caliente para la tierna conciencia de los profetas modernos. Joe Smith pereció cuando intentó mantener a sus esposas cautivas en sus cadenas, y Brigham Young tuvo que escapar a las soledades del Lejano Oeste, para disfrutar lo que él llamaba su libertad de conciencia con las treinta mujeres que él había degradado, y encadenado bajo su yugo. Pero aún en esa remota soledad el falso profeta ha oído los distantes estruendos del rugiente trueno. La voz amenazante de la gran República ha molestado su descanso, y antes de su muerte él habló sabiamente de ir tanto como fuera posible más allá del alcance de la civilización cristiana, antes que las oscuras y amenazantes nubes que veía en el horizonte arrojaran sobre él sus irresistibles tormentas.
¿Culpará alguno al pueblo norteamericano por ir así al rescate de las mujeres? No, seguramente no.
¿Pero qué es la casilla del confesionario? No otra cosa que una ciudadela y una fortaleza de Mormonismo.
¿Qué es el Padre Confesor, con pocas excepciones, sino un afortunado Brigham Young?
Yo no quiero ser creído en mi ipse dixit [por lo que él mismo dice]. Lo que pido a los pensadores responsables es, que lean las encíclicas de los Píos, los Gregorios, los Benitos, y muchos otros Papas, "De Sollicitantibus". Allí ellos verán, con sus propios ojos, que, como una cosa general, los confesores tienen más mujeres para servirles que las que los profetas Mormones jamás tuvieron. Lean ellos las memorias de uno de los más venerables hombres de la Iglesia de Roma, el Obispo Scipio de Ricci, y verán, con sus propios ojos, que los confesores son más libres con sus penitentes, incluso monjas, que lo que los maridos son con sus esposas. Oigan ellos el testimonio de una de las más nobles princesas de Italia, Henrietta Carracciolo, quien todavía vive, y conocerán que los Mormones tienen más respeto por las mujeres que el que tiene la mayoría de los confesores. Que ellos lean la experiencia de la señorita O'Gorman, cinco años una monja en los Estados Unidos, y entenderán que los sacerdotes y sus penitentes femeninas, incluso monjas, están ultrajando todas las leyes de Dios y el hombre, por medio de los oscuros misterios de la confesión auricular. Esa señorita O'Gorman, al igual que la señorita Henrietta Carracciolo, todavía viven. ¿Por qué no son consultadas por aquellos que gustan conocer la verdad, y que temen que nosotros exageramos las iniquidades que vienen de la "confesión auricular" como su infalible fuente? Que ellos oigan las lamentaciones del Cardenal Baronius, San Bernardo, Savonarola, Pío, Gregorio, Santa Teresa, San Liguori, sobre la inenarrable e irreparable ruina extendida por todos los caminos y por todos los países fascinados por los confesores del Papa, y conocerán que el confesionario es el testigo diario de abominaciones que difícilmente hubieran sido toleradas en las tierras de Sodoma y Gomorra. Que los legisladores, los padres y los maridos de toda nación y lengua, interroguen al Padre Gavazzi, Grassi, y miles de sacerdotes quienes viven que, como yo mismo, han sido milagrosamente sacados de esa servidumbre egipcia a la tierra prometida, y ellos les dirán a ustedes la misma muy antigua historia—de que el confesionario es para la mayor parte de los confesores y las penitentes, un real pozo de perdición, en el cual ellos promiscuamente caen y perecen.
Sí; ellos le dirán a usted que el alma y el corazón de su esposa y de su hija son purificados por las mágicas palabras del confesionario, tanto como las almas de los pobres idólatras del Indostán son purificadas por la cola de la vaca que ellos sostienen en sus manos, cuando mueren. Estudie las páginas de la pasada historia de Inglaterra, Francia, Italia, España, etc., etc., y usted verá como los más serios y confiables historiadores, por todas partes, han encontrado misterios de iniquidad en la casilla del confesionario que sus plumas rehusaban trazar.
En la presencia de tales públicos, innegables, y lamentables hechos, ¿no tienen las naciones civilizadas un deber que ejecutar? ¿No es tiempo de que los hijos de luz, los verdaderos discípulos del Evangelio, por todo el mundo, deban reunirse alrededor de las banderas de Cristo, e ir, hombro con hombro, al rescate de las mujeres?
La mujer es a la sociedad lo que las raíces son a los más preciosos árboles de vuestro huerto. Si usted supiera que mil gusanos están carcomiendo las raíces de estos nobles árboles, que sus hojas ya se están marchitando, sus ricos frutos, aunque todavía verdes, están cayendo al suelo, ¿no desenterraría las raíces y acabaría con los gusanos?
El confesor es el gusano que está carcomiendo, corrompiendo, y destruyendo las propias raíces de la sociedad civil y religiosa, al contaminar, envilecer, y esclavizar a la mujer.
Antes de que las naciones puedan ver el reino de paz, felicidad, y libertad, que Cristo ha prometido, ellas deben, como los Israelitas, derribar los muros de Jericó. ¡El confesionario es la moderna Jericó, que provocadoramente desafía a los hijos de Dios!
Que, entonces, el pueblo del Señor, los verdaderos soldados de Cristo, se levanten y se reúnan alrededor de sus banderas; y que marchen intrépidamente, hombro con hombro, sobre la ciudad condenada; que todas las trompetas de Israel suenen alrededor de sus muros; que las fervientes oraciones vayan al trono de Misericordia, desde el corazón de cada uno por los que el Cordero ha sido matado; que se oiga tal unánime grito de indignación, a través de lo largo y lo ancho de la tierra, contra esa la más grande y la más monstruosa impostura de los tiempos modernos, para que la tierra tiemble bajo los pies del confesor, tanto que sus mismas rodillas temblarán, y pronto los muros de Jericó, caerán, el confesionario desaparecerá, y sus inenarrables corrupciones no pondrán más en peligro la misma existencia de la sociedad.
Entonces las multitudes que estuvieron cautivas vendrán al Cordero, quien las hará puras con su sangre y libres con su palabra.
Entonces las naciones redimidas cantarán un canto de alegría: "¡Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, ¡caída es! ¡caída es!"
CAPÍTULO VIII
¿LA CONFESIÓN AURICULAR TRAE PAZ AL ALMA?
LA conexión entre la Paz con la Confesión Auricular es seguramente el más cruel sarcasmo alguna vez expresado en lenguaje humano.
Sería menos ridículo y falso admirar la tranquilidad del mar, y la quietud de la atmósfera, cuando una furiosa tormenta levanta las espumosas olas hacia el cielo, que hablar de la Paz del alma durante o después de la confesión.
Yo sé esto; los confesores y sus engañados coros todos armonizan al gritar "¡Paz, paz!" Pero el Dios de verdad y santidad responde: "¡No hay paz para el impío!"
El hecho es, que palabras humanas no pueden expresar adecuadamente las ansiedades del alma antes de la confesión, su inexpresable confusión en el acto de confesar, o sus mortales terrores después de la confesión.
Que aquellos que nunca han bebido de las amargas aguas que fluyen del confesionario, lean el siguiente relato simple y preciso de mis propias primeras experiencias con la confesión auricular. Ellas no son más que la historia de lo que nueve décimos de los penitentes* de Roma, ancianos y jóvenes están sometidos; y ellos sabrán que pensar de esa maravillosa Paz sobre la que los Romanistas, y sus insensatos copistas, los Ritualistas, han escrito tan elocuentes mentiras.
* Por la palabra penitentes, Roma no se refiere a los que se arrepienten, sino a quienes confiesan al sacerdote.
En el año 1819, mis padres me habían enviado desde Murray Bay (La Mal Baie), donde ellos vivían, a una excelente escuela en St. Thomas. Yo era entonces de aproximadamente nueve años. Me hospedé en lo de un tío, quien, aunque de nombre un Católico Romano, no creía una palabra de lo que sus sacerdotes predicaban. Pero mi tía tenía la reputación de ser una mujer muy devota. Nuestro maestro, el Sr. John Jones, era un bien educado inglés, y un firme PROTESTANTE. Esta última circunstancia había despertado la ira del sacerdote Católico Romano contra el maestro y sus numerosos alumnos a tal grado, que ellos fueron frecuentemente denunciados desde el púlpito con palabras muy duras. Pero si él no nos caía bien, yo debo reconocer que le estábamos pagando con su misma moneda.
Pero volvamos a mi primer lección sobre la Confesión Auricular. ¡No! No hay palabras que puedan expresar a aquellos que nunca tuvieron alguna experiencia en el asunto, la consternación, la ansiedad y la vergüenza de un pobre niño Católico, cuando oye a su sacerdote diciendo desde el púlpito, en un tono grave y solemne: "Esta semana ustedes enviarán a sus niños para la confesión. Háganles entender que esta acción es una de las más importantes de sus vidas, que para cada uno de ellos decidirá su eterna felicidad o ruina. Padres, madres y guardianes de esos niños, si, por culpa de ustedes o de ellos, sus niños son culpables de una falsa confesión; si ellos no confiesan todo al sacerdote que ocupa el lugar de Dios mismo, este pecado frecuentemente es irreparable: el demonio tomará posesión de sus corazones, ellos mentirán a su padre confesor, o mejor dicho a Jesucristo, de quien él es el representante; sus vidas serán una sucesión de sacrilegios, su muerte y eternidad serán las de los reprobados. Enséñenles, por lo tanto, a examinar completamente todas sus acciones, palabras, pensamientos y deseos, a fin de confesar todo exactamente como ocurrió, sin ninguna ocultación.
Yo estaba en la Iglesia de St. Thomas, cuando estas palabras cayeron sobre mí como un rayo. Yo había oído frecuentemente a mi madre decir, cuando estaba en casa, y a mi tía, desde que había llegado a St. Thomas, que de la primer confesión dependía mi eterna felicidad o miseria.
¡Esa semana estaba, por lo tanto, por decidir la cuestión vital de mi eternidad!
Pálido y desanimado, salí de la Iglesia después del servicio, y volví a la casa de mis parientes. Tomé mi lugar en la mesa, pero no podía comer, estaba tan preocupado. ¡Fui a mi habitación con el propósito de comenzar mi examen de conciencia, y de tratar de recordar cada uno de mis pecaminosos actos, pensamientos y palabras!
Aunque apenas por sobre los nueve años de edad, esta tarea fue realmente abrumadora para mí. Me postré ante la Virgen María por ayuda, pero estaba demasiado atrapado por el temor de olvidar algo o de hacer una mala confesión, que murmuré mis oraciones sin la menor atención a lo que decía. Esto se puso aún peor, cuando comencé a contar mis pecados; mi memoria, aunque muy buena, se volvió confusa; mi cabeza estaba mareada; mi corazón latía con una rapidez que me agotaba, mi frente estaba cubierta con transpiración. Después de pasar un tiempo considerable en estos penosos esfuerzos, me sentí al borde de la desesperación por el temor de que me era imposible recordar exactamente todo, y confesar cada pecado como éste ocurrió. La noche siguiente estuve casi desvelado; y cuando me vino sueño, eso apenas podría llamarse sueño, más bien era un sofocante delirio. En un aterrador sueño, me sentía como si hubiese sido arrojado al infierno, por no haber confesado todos mis pecados al sacerdote. En la mañana me desperté fatigado y abatido por los espectros y emociones de esa terrible noche. En similares aflicciones mentales pasaron los tres días que precedieron a mi primer confesión.
Yo tenía constantemente delante mío el rostro de ese severo sacerdote que nunca me había sonreído. Él estaba presente en mis pensamientos durante los días, y en mis sueños durante las noches, como el ministro de un Dios airado, justamente irritado contra mí por causa de mis pecados. Ciertamente se me había prometido el perdón, con la condición de una buena confesión; pero también se me había presentado mi parte en el infierno, si mi confesión no era tan cercana a la perfección como fuera posible.
Ahora, mi atormentada conciencia me decía que había noventa posibilidades contra una de que mi confesión fuera mala, tanto si por mi propia falta, olvidaba algunos pecados, o si me encontraba sin ese pesar del cual había oído tanto, pero la naturaleza y los efectos de lo cual fueron un perfecto caos en mi mente.
Finalmente llegó el día de mi confesión, o mejor dicho el de juicio y condenación. Me presenté al sacerdote, el Reverendo Sr. Beaubien.
Él tenía, en ese tiempo, los defectos de trabársele la lengua o tartamudear, lo cual frecuentemente ridiculizábamos. Y, como desafortunadamente la naturaleza me había dotado con admirables facultades de mimo, [el que hace mímicas e imitaciones], las contrariedades de este pobre sacerdote ofrecían simplemente una muy buena oportunidad para el ejercicio de mi talento. No sólo era uno de mis entretenimientos favoritos imitarle delante de los alumnos en medio de estruendos de risa, sino que también, predicaba porciones de sus sermones ante sus feligreses con resultados similares. Verdaderamente, muchos de ellos venían desde considerables distancias para disfrutar la oportunidad de oírme, y ellos, más de una vez, me premiaban con pasteles de azúcar de arce, por mis actuaciones.
Estos actos de imitación estaban, por supuesto, entre mis pecados; y llegó a ser necesario para mí examinarme sobre el número de veces que me había burlado de los sacerdotes. Esta circunstancia no estaba calculada para hacer más fácil o más grata mi confesión.
Finalmente, llegó el terrible momento, me arrodillé por primera vez al lado de mi confesor, pero mi estructura entera temblaba; repetí la oración preparatoria para la confesión, apenas sabiendo lo que decía, al estar tan atormentado por temores.
Por las instrucciones que se nos habían dado antes de la confesión, se nos había hecho creer que el sacerdote era el verdadero representante, sí, casi la personificación de Jesucristo. La consecuencia fue que yo creía que mi mayor pecado fue el de burlarme del sacerdote, y, como se me había dicho que lo correcto era confesar primero los pecados mayores, comencé así: "¡Padre, me acuso a mí mismo de haberme burlado de un sacerdote!"
Apenas hube expresado estas palabras, "burlado de un sacerdote", cuando este pretendido representante del humilde Jesús, volviéndose hacia mí, y mirando mi rostro, a fin de conocerme mejor, me preguntó abruptamente: "¿De qué sacerdote te burlaste, mi muchacho?"
Hubiera preferido más bien cortar mi lengua que decirle, en su rostro, quien era éste. Por lo tanto, me mantuve en silencio por un tiempo; pero mi silencio lo puso muy nervioso, y casi enfurecido. Con un tono de voz arrogante, dijo: "¿De qué sacerdote te tomaste la libertad de burlarte, mi muchacho?" Vi que tenía que contestar. Afortunadamente, su arrogancia me había hecho más osado y firme; yo dije: "¡Señor, usted es el sacerdote de quien me burlé!"
"¿Pero cuantas veces te dedicaste a burlarte de mí, mi muchacho?" preguntó, furiosamente.
Traté de establecer el número de veces, pero nunca pude.
"Debes decirme cuantas veces; porque burlarse del propio sacerdote de uno, es un gran pecado."
"Es imposible para mí darle el número de veces", le contesté.
"Bien, mi niño, ayudaré tu memoria haciéndote preguntas. Dime la verdad. ¿Piensas que te burlaste de mí diez veces?"
"Una gran cantidad de veces más", contesté.
"¿Te has burlado de mí cincuenta veces?"
"¡Oh! Mucho más todavía"
"¿Unas cien veces?"
"Digamos quinientas, y quizás más", respondí.
"Bien, mi muchacho, ¿gastas todo tu tiempo, en burlarte de mí?"
"No todo mi tiempo; pero, desafortunadamente, he hecho esto muy frecuentemente."
"¡Sí, bien puedes decir 'desafortunadamente'! porque mofarte de tu sacerdote, quien ocupa el lugar de nuestro Señor Jesucristo, es un gran pecado y una gran desgracia para ti. Pero dime, mi pequeño muchacho, ¿qué razón tienes para burlarte así de mí?
En mi examen de conciencia, no había previsto que estaría obligado a dar las razones por las que me burlé del sacerdote, y estaba desconcertado por sus preguntas. No osaba responder, y permanecí callado por un largo tiempo, por la vergüenza que me dominaba. Pero, con una acosadora perseverancia, el sacerdote insistía para que le dijera por qué me había burlado de él; asegurándome que sería condenado si no hablaba la verdad entera. Entonces decidí hablar, y dije: "Yo me burlé de usted por varias cosas".
"¿Qué fue lo primero que hizo que te burlaras de mí?" preguntó el sacerdote.
"Me reí de usted porque tartamudea; entre los alumnos de la escuela, y otras personas, sucede frecuentemente que imitamos su predicación para reírnos de usted", respondí.
"¿Por qué otra razón te ríes de mí, mi pequeño muchacho?"
Por un largo tiempo estuve en silencio. Cada vez que abría mi boca para hablar, mi coraje me fallaba. Pero el sacerdote continuó apremiándome; finalmente dije: "Se rumorea en el pueblo que usted ama las chicas: que usted visita a las señoritas Richards casi todas las noches; y esto frecuentemente nos hace reír".
El pobre sacerdote fue evidentemente abrumado por mi respuesta, y cesó de cuestionarme sobre ese asunto. Cambiando la conversación, dijo: "¿Cuáles son tus otros pecados?"
Yo comencé a confesarlos de acuerdo al orden en que venían a mi memoria. Pero el sentimiento de vergüenza que me dominaba, al repetir todos mis pecados a ese hombre, fue mil veces mayor que el de haber ofendido a Dios. En realidad, estos sentimientos de vergüenza humana, que invadieron mis pensamientos, más aún, mi ser entero, no dejaron lugar para absolutamente ningún sentimiento religioso, y estoy seguro que este es el caso con la gran mayoría de quienes confiesan sus pecados al sacerdote.
Cuando había confesado todos los pecados que pude recordar, el sacerdote comenzó a hacerme las más extrañas preguntas sobre asuntos que mi pluma debe callar. . . . . Le respondí, "Padre, no entiendo lo que usted me pregunta".
"Te pregunto", replicó él, "sobre los pecados del sexto mandamiento de Dios", (el séptimo en la Biblia). "Confiesa todo, mi pequeño muchacho, porque irás al infierno, si, por tu error, omites algo".
Inmediatamente arrastró mis pensamientos a regiones de iniquidad que, gracias a Dios, habían sido hasta ese momento completamente desconocidas para mí.
Le respondí de nuevo, "No le entiendo", o "nunca hice esas cosas perversas".
Entonces, cambiando hábilmente a algunas cuestiones secundarias, él pronto volvería de forma astuta y artera a su asunto favorito, a saber, los pecados de impudicia.
Sus preguntas eran tan sucias que me sonrojé y me sentí asqueado con disgusto y vergüenza. Más de una vez, había estado, con gran pesar, en la compañía de malos muchachos, pero ninguno de ellos había ofendido mi naturaleza moral tanto como lo había hecho este sacerdote. Ninguno se había jamás aproximado a la sombra de las cosas de las cuales ese hombre rasgó el velo, y que puso delante de los ojos de mi alma. En vano le dije que yo no era culpable de aquellas cosas; que ni siquiera entendía lo que me preguntaba; pero él no me liberaría.
Como un buitre inclinado sobre el pobre pájaro indefenso que cae entre sus garras y es desguazado, ese cruel sacerdote parecía determinado a arruinar y corromper mi corazón.
Finalmente me hizo una pregunta en una forma de expresarse tan mala, que fui realmente afligido y puesto fuera de mí. Me sentí como si hubiese recibido el sacudón de una batería eléctrica, un sentimiento de horror me hizo estremecer. Fui llenado con tal indignación que, hablando lo bastante fuerte como para ser oído por muchos, le dije: "Señor, soy muy malo, pero nunca fui culpable de lo que usted menciona; por favor no me haga más esas preguntas, que me enseñan más maldad de la que jamás conocí".
El resto de mi confesión fue breve. La severa reprensión que le había dado hizo que ese sacerdote se ruborizara evidentemente, si es que no le atemorizó. Se detuvo brevemente, y me dio algunos muy buenos consejos, que podrían haberme hecho bien, si las profundas heridas que sus preguntas habían infligido sobre mi alma, no hubieran absorbido mis pensamientos como para impedirme prestar atención a lo que decía. Me dio una pequeña penitencia y me despidió.
Dejé el confesionario irritado y confundido. Por la vergüenza de lo que había acabado de oír, no me animaba a levantar mis ojos del suelo. Fui a una esquina de la iglesia para hacer mi penitencia, es decir, para recitar las oraciones que me había indicado. Permanecí por un largo tiempo en la iglesia. Tenía necesidad de calma, después del terrible juicio por el que había acabado de pasar. Pero en vano busqué reposo. Las avergonzantes preguntas que me había hecho recientemente; el nuevo mundo de iniquidad en el que había sido introducido; los impuros fantasmas por los cuales fue profanada mi mente infantil, confundieron y afligieron tanto a mi alma, que comencé a llorar amargamente.
Dejé la iglesia solamente cuando fui obligado a hacerlo por las sombras de la noche, y regresé a la casa de mi tío con un sentimiento de vergüenza e inquietud, como si hubiese hecho una mala acción y temiera ser descubierto. Mi aflicción se acrecentó mucho cuando mi tío dijo bromeando: "Ahora que has ido a confesarte, serás un buen muchacho. Pero si no eres un mejor muchacho, serás uno más informado, si tu confesor te enseñó lo que me enseñó el mío cuando me confesé por primera vez".
Me ruboricé y permanecí en silencio. Mi tía dijo: "Debes sentirte feliz, ahora que has hecho tu confesión: ¿No?"
Le di una respuesta evasiva, pero no pude disimular enteramente la confusión que me embargaba. Me fui a la cama temprano; pero difícilmente podía dormir.
Pensaba que era el único muchacho a quien el sacerdote había hecho esas contaminantes preguntas; pero grande fue mi confusión, cuando, al ir a la escuela el día siguiente, me enteré que mis compañeros no habían sido más felices que lo que yo había sido. La única diferencia fue que, en vez de estar apenados como lo estaba yo, ellos se reían de esto.
"¿El sacerdote les dijo esto y aquello?", preguntarían, riendo de manera ruidosa; me rehusé responder, y dije: "¿No están avergonzados de hablar de estas cosas?"
"¡Ah! ¡Ah! qué escrupuloso eres", continuaron, "si no es un pecado para el sacerdote hablarnos de estos asuntos, cómo puede ser para nosotros un pecado el reírnos de esto". Me sentí confundido, no sabiendo que contestar. Pero mi confusión aumentó no poco cuando, algo después, percibí que las chicas jóvenes de la escuela no habían sido menos contaminadas o escandalizadas que los muchachos. Aunque manteniéndose a suficiente distancia de nosotros para impedir que nos enterásemos de todo lo que tenían que decir sobre su experiencia en el confesionario, aquellas chicas estaban suficientemente cerca como para que oyéramos muchas cosas que habría sido mejor para nosotros no conocer. Algunas de ellas parecían meditabundas, tristes, y avergonzadas, pero algunas de ellas reían vehementemente por lo que habían aprendido en la casilla del confesionario.
Yo estaba muy indignado contra el sacerdote; y pensaba para mí mismo que él era un hombre muy malvado por habernos hecho preguntas tan repugnantes. Pero estaba equivocado. Ese sacerdote fue honesto; él solamente estaba cumpliendo su deber, como supe después, cuando estudié a los teólogos de Roma. El Reverendo Sr. Beaubien era un verdadero caballero; y si él hubiera sido libre de seguir los dictados de su honesta conciencia, es mi firme convicción, que nunca habría manchado nuestros jóvenes corazones con ideas tan impuras. Pero qué puede hacer la honesta conciencia de un sacerdote en el confesionario, excepto ser silencioso y mudo; el sacerdote de Roma es un autómata, atado a los pies del Papa por una cadena de hierro. Él puede moverse, ir hacia la izquierda o la derecha, arriba o abajo, puede pensar y actuar, pero sólo por la orden del infalible dios de Roma. El sacerdote conoce la voluntad de su moderna divinidad solamente por medio de sus aprobados emisarios, embajadores y teólogos. Con vergüenza sobre mi frente, y con amargas lágrimas de pesar fluyendo justo ahora, sobre mis mejillas, confieso que yo mismo he debido aprender de memoria aquellas destructivas preguntas, y hacerlas a los jóvenes y viejos, que como yo, fueron alimentados con las doctrinas diabólicas de la Iglesia de Roma, en referencia a la confesión auricular.
Cierto tiempo después, algunas personas tendieron una emboscada y castigaron a ese mismo sacerdote, cuando, durante una muy oscura noche él estaba volviendo de visitar a sus bellas jóvenes penitentes, las señoritas Richards. Y el día siguiente, los conspiradores se encontraron en la casa del Dr. Stephen Tache, para dar un informe de lo que habían hecho ante la sociedad semisecreta a la que pertenecían, yo fui invitado por mi joven amigo Louis Casault* para esconderme con él, en una habitación contigua, donde podíamos oír todo sin ser vistos. Encuentro en los viejos manuscritos de "memorias de mis años de juventud" la siguiente exposición del Sr. Dubord, uno de los comerciantes principales de St. Thomas.
* Él murió muchos años después cuando estaba al frente de la Universidad Laval.
"Sr. Presidente, yo no estuve entre aquellos que dieron al sacerdote la expresión de los sentimientos públicos con la elocuente voz del látigo; pero desearía haber estado; de buena gana habría cooperado en dar aquella tan merecida lección a los padres confesores de Canadá; y permítanme darles mis razones para eso".
"Mi hija, que es de apenas doce años, fue a confesarse, como hicieron las otras niñas del pueblo, hace algún tiempo. Eso fue contra mi voluntad. Yo sé por mi propia experiencia, que de todas las acciones, la confesión es la más degradante de la vida de una persona. No puedo imaginar nada tan bien calculado para destruir para siempre el autorespeto de alguno, como la moderna invención del confesionario. Ahora, ¿qué es una persona sin autorespeto? ¿Especialmente una mujer? ¿No está todo perdido para siempre sin esto?
"En el confesionario, todo es corrupción del peor grado. Allí, los pensamientos, labios, corazones y almas de las niñas son contaminados para siempre. ¿Necesito probar esto? ¡No! Porque aunque ustedes han abandonado la confesión auricular, como algo degradante de la dignidad humana, no han olvidado las lecciones de corrupción que recibieron de ella. Aquellas lecciones han permanecido en sus almas como las cicatrices dejadas por el hierro al rojo vivo sobre la frente del esclavo, para ser un testigo perpetuo de su esclavitud, para ser un testigo perpetuo de su vergüenza y sumisión.
"¡El confesionario es el lugar donde nuestras esposas e hijas aprenden cosas que harían sonrojar a la más degradada mujer de nuestras ciudades!
"¿Por qué todas las naciones Católico-romanas son inferiores a las naciones pertenecientes al Protestantismo? Solamente puede encontrarse la solución a esa cuestión en el confesionario. ¿Y por qué son todas las naciones Católico-romanas degradadas en la medida que se someten a sus sacerdotes? Porque cuando más frecuentemente los individuos que componen esas naciones van a confesarse, más rápidamente se hunden en los terrenos de la inteligencia y la moralidad. Un terrible ejemplo de la depravación de la confesión auricular ha ocurrido recientemente en mi propia familia.
"Como he dicho hace un momento, yo estaba en contra de que mi propia hija fuera a confesarse, pero su pobre madre, que está bajo el control del sacerdote, fervientemente quería que ella fuera. Para no tener una escena desagradable en mi casa, tuve que ceder ante las lágrimas de mi esposa.
"El día posterior a la confesión, ellas creyeron que yo estaba ausente, pero estaba en mi oficina, con la puerta lo suficientemente abierta como para oír todo lo que podía ser dicho por mi esposa y la niña. Y la siguiente conversación tomó lugar:
"'¿Qué te hace tan pensativa y triste, mi querida Lucy, desde que fuiste a confesarte? Me parece que deberías sentirte más feliz desde que tuviste el privilegio de confesar tus pecados.'
"Mi hija no respondió una palabra; ella permaneció absolutamente en silencio.
"Después de dos o tres minutos de silencio, oí a la madre diciendo: '¿Por qué lloras, mi querida Lucy? ¿Estás enferma?'
"¡Pero todavía no hubo respuesta de la niña!"
Ustedes bien pueden suponer que yo estaba con toda la atención; tenía mis sospechas particulares acerca del terrible misterio que había tomado lugar. Mi corazón latía con inquietud y enojo.
"Después de un breve silencio, mi esposa hablo de nuevo a su hija, pero con la suficiente firmeza como para que se decidiera finalmente a contestar. En una voz temblorosa, ella dijo:
"'¡Oh! querida mamá, si supieras lo que el sacerdote me preguntó, y lo que me dijo cuando me confesaba, quizás estarías tan triste como yo.'
"'¿Pero qué puede haberte dicho? Él es un hombre santo, debes haberle entendido mal, si piensas que él ha dicho algo impropio.'
"Mi niña se echó en los brazos de su madre, y contestó con una voz, medio sofocada con sus sollozos: 'No me pidas que te diga lo que dijo el sacerdote—eso es tan vergonzoso que no puedo repetirlo—sus palabras se han adherido a mi corazón como la sanguijuela puesta en el brazo de mi pequeño amigo, el otro día.'
"'¿Qué piensa de mí el sacerdote, para haberme hecho tales preguntas?'
"Mi esposa contestó: 'Iré al sacerdote y le enseñaré una lección. Yo misma he notado que él va demasiado lejos cuando interroga a las personas de edad, pero tenía la esperanza de que era más prudente con los niños. Te pido, sin embargo, que nunca hables de esto con nadie, especialmente no dejes que tu pobre padre sepa algo de esto, porque él ya tiene bastante poco de religión, y esto le dejaría sin nada en absoluto'.
"Yo no pude refrenarme más tiempo: abruptamente entré a la sala. Mi hija se arrojó en mis brazos; mi esposa gritó con terror, y casi cayó desmayada. Yo dije a mi niña: 'Si me amas, pon tu mano sobre mi corazón, y prométeme que nunca irás a confesarte nuevamente. Teme a Dios, mi niña, y camina en su presencia. Porque sus ojos te ven en todas partes. Recuerda que Él siempre está presto para perdonarte y bendecirte cada vez que vuelvas tu corazón a Él. Nunca te pongas de nuevo a los pies de un sacerdote, para ser contaminada y degradada'.
"Mi hija me prometió esto.
"Cuando mi esposa se recuperó de su sorpresa, le dije:
"'¡Señora, hace mucho que el sacerdote llegó a ser todo, y tu esposo nada para ti! Hay un poder oculto y terrible que te gobierna; este es el poder del sacerdote; tú has negado esto frecuentemente, pero ya no puede ser negado más; la Providencia de Dios ha decidido hoy que este poder sería destruido para siempre en mi casa; yo quiero ser el único gobernante de mi familia; desde este momento, el poder del sacerdote sobre ti es abolido para siempre. Cuando vayas y lleves tu corazón y tus secretos a los pies del sacerdote, sé tan amable como para no regresar más a mi casa como mi esposa'".
Esta es una de las miles de muestras de la paz de conciencia traída al alma por medio de la confesión auricular. Si fuera mi intención publicar un tratado sobre este asunto, podría dar muchos ejemplos similares, pero como solamente deseo escribir un capítulo breve, citaré como evidencia sólo un hecho más para mostrar el terrible engaño practicado por la Iglesia de Roma, cuando invita a las personas a que vayan a confesarse, bajo el pretexto de que la paz para el alma será el premio de su obediencia. Oigamos el testimonio de otro testigo vivo e irreprochable, acerca de esta paz del alma, antes, durante, y después de la confesión auricular. En su sobresaliente libro, "Experiencia Personal del Catolicismo Romano", la señorita Eliza Richardson escribe (en las páginas 34 y 35): *
* Esta señorita Richardson es una bien conocida dama Protestante, de Inglaterra, que se hizo Romanista llegando a ser una monja, y volvió a su iglesia Protestante, después de cinco años de experiencia personal en el Papismo. Ella todavía vive como un testigo irrefutable de la depravación de la confesión auricular.
"De tal manera silencié mis necias objeciones, y continué para probar el fervor y sinceridad de un converso por la confesión. Y, aquí, estaba sin duda una vigorosa fuente de pena e inquietud, y una no tan fácilmente vencida. ¡La teoría había aparecido, como un todo, justa y racional; pero la realidad, en algunos de sus detalles, era terrible!
"Desnudado, para la mirada del público, de sus más oscuros ingredientes, y engalanado, en sus obras teológicas, con falsas y engañosas pretensiones de verdad y pureza, se exhibió un dogma sólo calculado para imponer una influencia benéfica sobre la humanidad, y para resultar una fuente de moralidad y provecho. Pero oh, como con todos los ideales, ¿cuán diferente era lo real?
"Aquí, sin embargo, puedo observar, de paso, el efecto producido sobre mi mente por el primer examen de las ediciones más antiguas de 'el Jardín del Alma'. Recuerdo la piedra de tropiezo que fue para mí; mi sentido de delicadeza femenina fue conmocionado. Fue una página oscura en mi experiencia cuando por vez primera me arrodillé a los pies de un hombre mortal para confesar lo que debía haber sido dirigido a los oídos de Dios solo. No puedo demorarme sobre esto . . . . . Aunque creo que mi confesor era, en general, cauto en la misma medida que era amable, en algunas cosas fui extrañamente sorprendida, totalmente confundida.
"La pureza de pensamiento y la delicadeza con las que había sido educada, no me habían preparado para semejante experiencia; y mi propia sinceridad, y mi temor de cometer un sacrilegio, tendían a aumentar el dolor de la ocasión. Una circunstancia, especialmente, recordaré, que mi conciencia encadenada me convenció que estaba obligada a nombrar. Mi tribulación y terror, indudablemente, me hizo menos explícita de lo que de otra forma podría haber sido. El interrogatorio, no obstante, la hizo resurgir, y las ideas proporcionadas por éste, provocaron mis sentimientos a tal grado, que olvidando todo respeto por mi confesor, e incluso sin cuidar, en ese momento, si recibiría o no la absolución, impulsivamente exclamé, 'no puedo decir una palabra más', mientras en mi mente entraba el pensamiento, 'es verdad todo lo que sus enemigos dicen de ellos'. Aquí, sin embargo, la prudencia dictó a mi interrogador que no continuara con el asunto más allá; y el tono amable y casi respetuoso que inmediatamente asumió, lograron borrar una impresión tan injuriosa. Al levantarme de mis rodillas, cuando gustosamente habría escapado a cierta distancia antes que haber encontrado su mirada, él me habló de la forma más familiar sobre diferentes temas, y me detuvo algún tiempo hablando. Nunca supe que parte tomé en la conversación, y todo lo que recuerdo, fue el ardor en las mejillas, y la incapacidad para levantar mis ojos del suelo.
"Aquí no debe suponerse que intencionadamente estoy poniendo un estigma sobre un individuo. Ni estoy arrojando culpas inadecuadas sobre el clero. Es el sistema el que está errado, un sistema que enseña que las cosas, incluso ante el recuerdo de las cuales la humanidad degradada debe sonrojarse en la presencia del cielo y sus ángeles, deberían ser reveladas, meditadas, y expuestas en detalle, ante los manchados oídos de un corrupto y caído prójimo mortal, quien, de semejantes pasiones que el penitente a sus pies, está por lo tanto expuesto a las más oscuras y peligrosas tentaciones. ¿Pero qué diremos de la mujer? ¡Corre un velo! ¡Oh pureza, recato! ¡y todo sentimiento femenino! ¡un velo como olvido, sobre la terriblemente peligrosa experiencia a través de la cual eres llamada a pasar!" (Páginas 37 y 38).
"¡Ah! ¡hay cosas que no pueden ser recordadas! Hechos demasiado sorprendentes, y al mismo tiempo muy delicadamente complicados, para admitir una descripción pública, para reunir la mirada pública; pero la mejilla puede sonrojarse en secreto ante las genuinas imágenes que evoca la memoria, y la mente oprimida se sobresalta con horror por las sombras oscuras que la han entristecido y abrumado. Yo apelo a quienes se convirtieron, a las convertidas del sexo más débil, y les pregunto, osadamente les pregunto, ¿cuál fue la primer impresión hecha en sus mentes y sentimientos por el confesionario? No pregunto cuando la posterior familiarización debilitó los efectos; sino cuando fue hecho el primer conocimiento de esto, ¿cómo fueron afectadas por esto? No cómo lo fue la impura, la ya manchada, porque para la tal esto es tristemente susceptible de ser hecho una más oscura fuente de culpa y vergüenza, apelo a la pura de mente y la delicada, la pura de corazón y sentimiento. ¿No fue la primera impresión de ustedes una de inexpresable temor y perplejidad, seguida por un sentimiento de humillación y degradación no fácil de ser definido o soportado?" (Página 39). "El recuerdo de ese tiempo, [la primer confesión auricular], siempre será penoso y aborrecible para mí; aunque la experiencia posterior ha arrojado incluso eso distante, en la lejanía. Eso fue mi lección inicial sobre cuestiones que nunca deberían entrar en la imaginación de la juventud femenina; mi introducción en una región que nunca debería acercarse la inocente y la pura." (Página 61). "Una o dos personas (Católicas Romanas) pronto establecieron una estrecha intimidad conmigo, y hablaban con una libertad y llaneza que yo nunca antes había encontrado. Mis amistades, sin embargo, habían sido criadas en conventos, o estuvieron allegadas a ellos por años, y yo no podía contradecir sus afirmaciones.
Yo era reacia a creer más de lo que había experimentado. La prueba, sin embargo, estaba destinada a venir en una forma no dudosa en un día cercano...... ¡Una oscura y manchada página de experiencia fue rápidamente abierta sobre mí; pero tan poco acostumbrado estaba el ojo que la examinó, que yo apenas podía, repentinamente, creer en su verdad! Y eso fue de una hipocresía tan aborrecible, de un sacrilegio tan terrible, y un abuso tan grosero de todas las cosas puras y santas, y en la persona de uno obligado por sus votos, por su posición, y, por cada ley de su Iglesia, así como las de Dios, a poner un ejemplo elevado, que, por un tiempo, toda confianza en la misma existencia de la sinceridad y la bondad estaba en peligro de ser conmovida; los sacramentos, estimados más sagrados, fueron profanados; votos desdeñados, el alardeado secreto del confesionario solapadamente quebrantado, y su santidad forzada para un propósito impío; mientras incluso la visita privada fue convertida en un canal para la tentación, y fue hecha la ocasión de malvada libertad de palabras y conducta. Así corrió el relato de la maldad, y este fue un terrible relato. Por éste todos los pensamientos serios de religión fueron casi extinguidos. La influencia fue espantosa y contaminante, el torbellino de la conmoción inenarrable; no puedo entrar en pequeños detalles aquí, todo sentido de delicadeza femenina y de sensibilidad como mujer rehuye semejante tarea. Como mucho, no obstante, puedo decir, que junto a otras dos jóvenes amigas, hicimos un viaje hasta un confesor, un residente de una casa religiosa, quien vivía a cierta distancia, para exponer el asunto ante él, pensando que él tomaría algunas medidas correctivas adecuadas a la urgencia del caso. Él oyó nuestras declaraciones unidas, expresó gran indignación, y en seguida nos encomendó a cada una de nosotras que escribiéramos y detalláramos las circunstancias del caso al Obispo del distrito. Hicimos esto, pero por supuesto nunca oímos el resultado. Los recuerdos de estos lúgubres y desgraciados meses parecen ahora como un horrible y repudiable sueño. ¡Esto fue una verdadera familiarización con las cosas más inicuas!" (Página 63).
"La religión de Roma enseña que si usted omite nombrar algo en la confesión, a pesar de ser repugnante o repulsivo a la pureza, algo que incluso usted dude de haber cometido, sus confesiones posteriores son así hechas nulas y sacrílegas; porque se inculca que los pecados de pensamiento deben ser confesados para que el confesor pueda juzgar su carácter mortal o venial. Qué clase de cadena se ata con esto alrededor de los estrictamente concienzudos, yo intentaría describirla si pudiera. ¡Pero se la debe haber llevado para entender su carácter torturante! ¡Es suficiente decir que, en los meses pasados, yo no había hecho de manera alguna una buena confesión! Y ahora, llena con remordimiento por mi pecaminosidad sacrílega pasada, resolví hacer una nueva confesión general al religioso aludido. Pero la escrupulosidad de este confesor excedió todo lo que yo había encontrado hasta ese momento. Él me dijo que algunas cosas eran pecados mortales las cuales yo nunca antes había imaginado que podían serlo, y así arrojó tantas cadenas alrededor de mi conciencia, que fue despertada dentro mío una hueste de ansiedades por mi primer confesión general. No tuve otra salida, entonces, sino rehacerla, y así entré renovada en la amarga senda que había creído que nunca más tendría ocasión de transitar. Pero si mi primer confesión había lacerado mis sentimientos, ¿qué era aquella ante esta? Las palabras no tienen poder, el lenguaje no tiene expresión para caracterizar la emoción que la distinguió.
"La dificultad que sentí para hacer una declaración completa y explícita de todo lo que me angustiaba, habilitó a mi confesor con una excusa para su ayuda en la oficina de interrogación, y de buena gana ocultaría mucho de lo que pasó entonces como una sucia mancha sobre mi memoria. Pronto encontré que él consideraba pecados mortales a los que mi primer confesor había aceptado tratar sólo superficialmente, y no tuvo escrúpulos en decir que yo nunca todavía había hecho un buena confesión en absoluto. Mis ideas, por lo tanto, se volvían más complejas y confusas en la medida que avanzaba, hasta que, finalmente, comencé a sentirme en dudas de alguna vez culminar mi tarea en algún grado satisfactoriamente; y mi mente y memoria estaban absolutamente atormentadas para recordar cada iota de cualquier clase, real o imaginaria, que podría si fuera omitida, ser más adelante ocasión de preocupación. ¡Las cosas, anteriormente consideradas comparativamente leves, fueron vueltas a enumerar, y fueron declaradas pecados condenables; y como, día tras día, me arrodillaba a los pies de ese hombre, respondiendo preguntas y escuchando admoniciones calculadas para abatir mi alma hasta el polvo, me sentía como si difícilmente podría ser capaz de levantar mi cabeza de nuevo!
(Página 63).
¡Esta es la paz que fluye de la confesión auricular! Yo declaro solemnemente que, excepto en unos pocos casos, en los cuales la confianza de los penitentes está al borde de la imbecilidad, o en los casos en que han sido transformados en bestias inmorales, nueve décimos de las multitudes que van a confesarse son obligados a relatar unas historias tan desconsoladoras como aquella de la señorita Richardson, cuando son lo suficientemente honestos para decir la verdad.
Los apóstoles más fanáticos de la confesión auricular no pueden negar que el examen de conciencia que debe preceder a la confesión, es una tarea de lo más dificultosa, una tarea que, en vez de llenar la mente con paz, la llena con ansiedad y severos temores. ¿Es solamente entonces después de la confesión que ellos prometen tal paz? Pero ellos saben muy bien que esta promesa también es un cruel engaño. . . . . porque para hacer una buena confesión el penitente debe relatar no solamente sus malas acciones, sino todos sus malos pensamientos y deseos, sus cantidades y diversas circunstancias agravantes. ¿Pero han ellos encontrado a uno solo de sus penitentes que estuviera seguro de haber recordado todos los pensamientos, los deseos, todas las inclinaciones criminales del pobre corazón pecador? Ellos son bien conscientes que enumerar los pensamientos de la mente de días y semanas pasados, y narrar precisamente esos pensamientos en un período posterior, es exactamente igual de fácil que evaluar y contar las nubes que han pasado sobre el sol durante una tormenta de tres días, un mes después de que esa tormenta ha terminado. ¡Es simplemente imposible—absurdo! Esto nunca fue hecho, esto nunca será hecho. Pero no hay paz posible mientras el penitente no esté seguro de que ha recordado, contado, y confesado cada pasado pecaminoso pensamiento, palabra y obra. Esto es, entonces, imposible, ¡sí! es moralmente y físicamente imposible para un alma encontrar paz por medio de la confesión auricular. Si la ley que dice a todo pecador: "Tú estás obligado, bajo pena de eterna condenación, a recordar todos tus malos pensamientos y a confesarlos con lo mejor de tu memoria", no fuera tan evidentemente una invención satánica, debería ser puesta entre las más infames ideas que han surgido jamás del cerebro del hombre caído. Porque ¿quién puede recordar y contar los pensamientos de una semana, de un día, más aún, de una hora de esta vida pecaminosa?
¿Dónde está el viajero que ha cruzado las selvas pantanosas de Norteamérica, durante los tres meses de clima cálido, que podría decir el número de mosquitos que le han picado y sacado la sangre de las venas? ¿Qué pensaría aquel viajero del hombre que, seriamente, le dijera: "Debes prepararte para morir, si no me dices, con lo mejor de tu memoria, cuantas veces has sido mordido por los mosquitos los últimos tres meses del verano, cuando cruzaste las tierras pantanosas a lo largo de las costas de los ríos Mississippi y Missouri"? ¿No sospecharía él que su inmisericorde interrogador ha escapado de un asilo para lunáticos?
Pero sería mucho más fácil para ese viajero decir cuantas veces ha sufrido las picaduras de los mosquitos, que para el pobre pecador contar los malos pensamientos que han pasado por su pecaminoso corazón, a través de cualquier período de su vida.
Aunque al penitente se le dice que debe confesar sus pensamientos solamente de acuerdo con su mejor recuerdo, él nunca, jamás sabrá si ha hecho su mejor esfuerzo para recordar todo: constantemente temerá que no haya hecho lo mejor para enumerarlos y confesarlos correctamente.
Cualquier sacerdote honesto, si habla la verdad, inmediatamente, admitirá que sus más inteligentes y piadosos penitentes, especialmente entre las mujeres, están torturados constantemente por el temor de haber omitido confesar algunas obras o pensamientos pecaminosos. Muchos de ellos, ya después de haber hecho varias confesiones generales, están constantemente urgidos por el aguijoneo de sus conciencias, a comenzar de nuevo, con el temor de que su primer confesión tuvo algunos serios defectos. Aquellas pasadas confesiones, en vez de ser una fuente de gozo y paz espiritual, son, por el contrario, como muchas espadas de Damocles, suspendidas sobre sus cabezas día y noche, llenando sus almas con los terrores de una muerte eterna. A veces, las conciencias de aquellas mujeres honestas y piadosas angustiadas por el terror les dicen que no estuvieron lo suficientemente contritas; otras veces, ellas se reprochan por no haber hablado de manera suficientemente clara, sobre algunas cosas más apropiadas para hacerlas sonrojar.
En muchas ocasiones, también, ha sucedido que los pecados que un confesor ha declarado ser veniales, y que han dejado de ser confesados por mucho tiempo, otro más escrupuloso que el primero, declararía que son condenables. Todo confesor, entonces sabe bien que lo que ofrece es evidentemente falso, cada vez que él despide a sus penitentes, con la salutación: "Ve en paz, tus pecados te son perdonados".
Pero es un error decir que el alma no encuentra paz en la confesión auricular; en muchos casos, es encontrada paz. Y si el lector desea aprender algo de esa paz, que vaya al cementerio, abra las tumbas, y dé una mirada adentro de los sepulcros. ¡Qué horrendo silencio! ¡Qué profunda quietud! ¡Qué terrible y aterradora paz! Usted ni siquiera oye el movimiento de los gusanos que se arrastran adentro, y de los gusanos que se arrastran afuera, cuando festejan sobre el esqueleto inanimado. ¡Tal es la paz del confesionario! El alma, la inteligencia, el honor, el autorespeto, la conciencia, son, allí, sacrificados. ¡Allí ellos deben morir! Sí, el confesionario es la verdadera tumba de la conciencia humana, un sepulcro de la honestidad, la dignidad, y la libertad humanas; el cementerio del alma humana! Por su causa, el hombre, a quien Dios ha hecho a su propia imagen, es convertido en la semejanza de la bestia que perece; la mujer, creada por Dios para ser la gloria y la compañera del hombre, es transformada en la vil y temblorosa esclava del sacerdote. En el confesionario, el hombre y la mujer alcanzan el más alto grado de perfección papista; ellos llegan a ser como palos secos, como ramas muertas, como silenciosos cadáveres en las manos de sus confesores. Sus espíritus son destruidos, sus conciencias son hechas tiesas, sus almas son arruinadas.
Este es el supremo y perfecto resultado alcanzado, en sus más elevadas victorias, por la Iglesia de Roma.
Verdaderamente, hay paz para ser encontrada en la confesión auricular—¡sí, pero es la paz de la tumba!
CAPÍTULO IX
EL DOGMA DE LA CONFESIÓN AURICULAR UNA SACRÍLEGA FALSÍA.
TANTO Católicos Romanos como Protestantes han caído en errores muy extraños en referencia a las palabras de Cristo: "A los que remitiereis los pecados, les son remitidos: a quienes los retuviereis, serán retenidos." (Juan xx. 23).
Los primeros han visto en este texto los inajenables atributos de Dios para perdonar y retener pecados transferidos a hombres pecadores; los segundos han cedido su posición de la forma más necia, aún cuando intentando refutar sus errores.
Un poco más de atención a la traducción de los versículos 3 y 6 del capítulo xiii de Levítico por la Septuaginta habría prevenido a los primeros de caer en sus sacrílegos errores, y habría salvado a los últimos de perder tanto tiempo en refutar errores que se refutan a sí mismos.
Muchos creen que la Biblia Septuaginta era la Biblia que fue generalmente usada por Jesucristo y el pueblo Hebreo en los días de nuestro Salvador. Su lenguaje fue posiblemente el hablado en los tiempos de Cristo y entendido por sus oyentes. Cuando se dirigía a sus apóstoles y discípulos sobre sus deberes hacia los leprosos espirituales a quienes ellos iban a predicar los caminos de salvación, Cristo constantemente seguía las mismas expresiones de la Septuaginta. Ella fue el fundamento de su doctrina y el testimonio de su misión divina a la cual apeló constantemente: el libro que era el mayor tesoro de la nación.
Desde el principio al fin del Antiguo y el Nuevo Testamento, la lepra corporal, con la que debía tratar el sacerdote Judío, es presentada como la figura de la lepra espiritual, el pecado, la penalidad del cual nuestro Salvador ha tomado sobre sí mismo, para que pudiéramos ser salvados por su muerte. Esa lepra espiritual era la verdadera cosa para cuya limpieza él había venido a este mundo—por la cual vivió, sufrió, y murió. Sí, la lepra corporal con la cual debían tratar los sacerdotes Judíos, era la figura de los pecados que Cristo iba quitar por el derramamiento de su sangre, y con los cuales sus discípulos iban a tratar hasta el fin del mundo.
Cuando hablando de los deberes de los sacerdotes hebreos hacia el leproso, nuestras traducciones modernas dicen: (Lev. xiii. v. 6), "Ellos lo declararán limpio." O (v. 3) "Ellos lo declararán impuro."
Pero esta acción de los sacerdotes fue expresada en una manera muy diferente por la Biblia Septuaginta, usada por Cristo y la gente de su tiempo. En vez de decir: "El sacerdote declarará limpio al leproso", como leemos en nuestra Biblia, la versión Septuaginta dice: "El sacerdote limpiará (katharei), o no limpiará (mianei) al leproso."
Nadie ha sido jamás tan tonto, entre los judíos, como para creer que porque su Biblia decía limpiará1 (katharei), sus sacerdotes tenían el poder milagroso y sobrenatural de quitar y curar la lepra; y en ningún lado vemos que los sacerdotes judíos hayan tenido la audacia para tratar de persuadir al pueblo que ellos habían recibido alguna vez algún poder sobrenatural y divino para "limpiar" la lepra, porque su Dios, por medio de la Biblia, había dicho de ellos: "Ellos limpiarán al leproso". Tanto el sacerdote como el pueblo eran lo suficientemente inteligentes y honestos para entender y reconocer que, por esa expresión, solamente se quería decir que el sacerdote tenía el derecho legal para ver si la lepra se había ido o no, ellos solamente debían mirar ciertas marcas indicadas por Dios mismo, por medio de Moisés, para saber si Dios había curado o no al leproso antes de que se presentara a su sacerdote. El leproso, curado solamente por la misericordia y poder de Dios, antes de que se presentara ante el sacerdote, solamente era declarado por ese sacerdote que estaba limpio. Así se dijo, por la Biblia, que el sacerdote estaba, para "limpiar" al leproso, o la lepra;—y en el caso opuesto para "no limpiar". (Septuaginta, Levítico xiii. v. 3, 6).
Ahora, pongamos lo que Dios ha dicho, por medio de Moisés, a los sacerdotes de la antigua ley, en referencia a la lepra corporal, frente a frente con lo que Dios ha dicho, por medio de su Hijo Jesús, a sus apóstoles y a su iglesia entera, en referencia a la lepra espiritual de la que Cristo nos ha librado en la cruz.
Biblia Septuaginta, Levítico xiii.
"Y el Sacerdote mirará a la llaga, en la piel de la carne, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y si la llaga pareciera ser más profunda que la piel de su carne, ella es una llaga de lepra; y el sacerdote la reconocerá sobre él y NO LO LIMPIARÁ (mianei)
"Y el Sacerdote mirará de nuevo sobre él el día séptimo, y si la llaga está algo oscura y no se extiende sobre la piel, el Sacerdote LO LIMPIARÁ (katharei): y él lavará sus ropas y SERÁ LIMPIO" (katharos).
Nuevo Testamento, Juan xx. 23.
"A los que remitiereis los pecados, les son remitidos: a quienes los retuviereis, serán retenidos."
La analogía de las enfermedades con las cuales los sacerdotes hebreos y los discípulos de Cristo debían tratar, es notable: así la analogía de las expresiones prescribiendo sus respectivo deberes es también notable.
Cuando Dios dijo a los sacerdotes del Antiguo Pacto: "limpiaréis al leproso", y él será "limpiado", o "no limpiaréis al leproso", y él "no será limpiado", Él solamente dio el poder para ver si había algunos signos o indicaciones por los cuales ellos podían decir que Dios había curado al leproso antes de que se presentara al sacerdote. Así, cuando Cristo dijo a sus apóstoles y a toda su iglesia, "A los que remitiereis los pecados, les son remitidos", él solamente les dio la autoridad para decir cuando los leprosos espirituales, los pecadores, se habían reconciliado con Dios, y recibido su perdón de parte de él y sólo de él, previamente a acudir a los apóstoles.
Es verdad que los sacerdotes del Antiguo Pacto tenían regulaciones de Dios, a través de Moisés, que debían seguir, por medio de las cuales podían ver y decir si la lepra se había ido o no.
Si la llaga no se extiende sobre la piel. . . . . el sacerdote lo limpiará. . . . . pero si el sacerdote ve que la costra se extiende sobre la piel, es lepra: "no le limpiará" . (Septuaginta, Levítico. xiii. 3, 6).
Alguno podría estar convencido que Cristo ese día habló en hebreo y no en griego, y usó el Antiguo Testamento en hebreo, solamente debemos decir que el hebreo es exactamente igual al griego—es dicho que el sacerdote estaba para limpiar o no limpiar según fuera el caso, exactamente como en la Septuaginta.
Así Cristo ha dado a sus apóstoles y a su iglesia entera igualmente, reglas y marcas infalibles para determinar si la lepra espiritual se hubo ido, para que ellos pudieran limpiar al leproso y decirle:
yo te limpio, perdono tus pecados,
o:
no te limpio, retengo tus pecados. [N. de t.: no que nosotros todos los verdaderos creyentes, como sacerdotes de Dios (1 Pedro 2:9), debamos decir literalmente estas palabras al pecador que recibió la Salvación POR LA FE EN LA OBRA DE CRISTO, porque así podríamos dar a entender que nosotros tenemos el poder de perdonar, pero el autor quiere decir que nosotros somos encargados de declarar o aseverar a ese pecador arrepentido, que conforme a la Palabra de Dios él está perdonado y definitivamente salvado.]
Tendría, verdaderamente, muchos pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamentos para copiar, si fuera mi intención reproducir todas las marcas dadas por Dios mismo, a través de sus profetas, o por Cristo y los apóstoles, que sus embajadores podrían conocer cuando debieran decir al pecador que fue librado de sus iniquidades. Daré sólo unos pocos.
Primero: "Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura.
"El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. (Marcos xvi. 15, 16).
¡Qué extraña falta de memoria en el Salvador del Mundo! ¡Él ha olvidado enteramente que la "confesión auricular", además de la fe y el bautismo es necesaria para ser salvados! [N. de t.: Es oportuno aclarar que la fe es la causa esencial de la salvación y el bautismo es una consecuencia o evidencia de ella. El bautismo es un TESTIMONIO público de la identificación del bautizado con la muerte y resurrección de Cristo (Romanos 6:3,4). Pero la salvación es consumada con la FE SALVADORA que se apropió de la obra de Cristo (Efesios 1:13). Aquí en Marcos el Señor resalta que la condenación es sólo por no creer. El bautismo es una evidenciación de la fe (Hechos 10:44-48]. Para aquellos que creen y son bautizados, los apóstoles y la iglesia son autorizados por Cristo a decir:
"¡Estás salvado! ¡Tus pecados están perdonados: yo te limpio!"
Segundo: "Y entrando en la casa, saludadla.
"Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros.
"Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.
"De cierto os digo, que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio, que a aquella ciudad." (Mateo x. 12-15).
Aquí, nuevamente, el Gran Médico dice a los discípulos cuando se irá la lepra, los pecados serán perdonados, el pecador purificado. Cuando los leprosos, los pecadores, hayan dado la bienvenida a sus mensajeros, oído y recibido su mensaje. Ninguna palabra acerca de la confesión auricular; esta gran panacea del Papa fue evidentemente ignorada por Cristo.
Tercero: "Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas." (Mateo vi. 14,15).
¿Era posible dar a los apóstoles y a los discípulos una regla más impresionante y simple para que pudieran saber cuando podían decir a un pecador: "¡Tus pecados están perdonados!" o, "tus pecados son retenidos"? ¡Aquí las llaves dobles del cielo son dadas públicamente de la forma más solemne a cada hijo de Adán! ¡Tan seguro como que hay Dios en el cielo y que Jesús murió para salvar a los pecadores, así es seguro que si uno perdona las ofensas de sus prójimos por amor del querido Salvador, al creer en él, sus propios pecados han sido perdonados! Hasta el fin del mundo, entonces, que los discípulos de Cristo digan al pecador: "Tus pecados son perdonados", no porque hayas confesado a mí tus pecados, sino por el amor de Cristo; la evidencia de lo cual es que tú has perdonado a aquellos que te han ofendido.
Cuarto: " Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?
"Y Él dijo: ¿Qué está escrito de la ley? ¿cómo lees?
"Y Él respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento; y a tu prójimo como a ti mismo.
"Y díjole: Bien has respondido: haz esto, y vivirás." (Lucas x. 25-28).
¡Qué buena oportunidad para que el Salvador hablara de la "confesión auricular" como un medio dado por él para ser salvados! Pero aquí nuevamente Cristo olvida esa maravillosa medicina de los Papas. Jesús, hablando absolutamente como los Protestantes, ordena que sus mensajeros proclamen perdón, remisión de pecados, no para aquellos que confiesan sus pecados al hombre, sino para aquellos que aman a Dios y a sus prójimos. ¡Y así harán sus verdaderos discípulos y mensajeros hasta el fin del mundo! [N. de t.: Recordemos que todas estas son evidencias de la salvación, cuya única causa es siempre la FE EN CRISTO ejercida un momento único de nuestra vida, y esa fe va acompañada por el nuevo nacimiento, que es el recibir y ser sellados de una vez y para siempre por el Espíritu Santo, por lo cual el nuevo cristiano está habilitado ahora para hacer obras que evidencian su salvación, (Juan 1:12, Efesios 2:8, 9).]
Quinto: "Y (el hijo pródigo) volviendo en sí, dijo: Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.
"Y levantándose, vino a su padre. Y como aun estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle.
"Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
"Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; habíase perdido, y es hallado." (Lucas xv. 17-24).
Apóstoles, y discípulos de Cristo, dondequiera oyereis, en esta tierra de pecado y miseria, el grito del Hijo Pródigo: "Me levantaré, e iré a mi padre", cada vez que lo vean, no a los pies de ustedes, sino a los pies de su verdadero Padre, gritando: "Padre, he pecado contra ti", unan vuestros himnos de gozo a los felices cánticos de los ángeles de Dios; repitan a los oídos de ese redimido pecador la sentencia recién salida de los labios del Cordero, cuya sangre nos limpia de todos nuestros pecados; díganle: "Tus pecados están perdonados".
Sexto: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga." (Mateo xi. 28-30).
Aunque estas palabras fueron pronunciadas más de 1.800 años atrás, ellas fueron pronunciadas esta misma mañana; ellas llegan a toda hora del día y la noche desde los labios y el corazón de Cristo a cada uno de nosotros los pecadores. Es ahora mismo que Jesús dice a todo pecador: "Venid a mí y yo os haré descansar". Cristo nunca ha dicho y nunca dirá a pecador alguno: "Id a mis sacerdotes y ellos les darán descanso". Pero él ha dicho: "Venid a mí, y yo os haré descansar".
Que los apóstoles y discípulos del Salvador, entonces, proclamen paz, perdón y descanso, no a los pecadores que vienen a confesarles sus pecados, sino a aquellos que van a Cristo, y a él solo, por paz, perdón y descanso. Porque "Venid a mí", desde los labios de Jesús, nunca ha significado—y nunca significará—"Id y confesad a los sacerdotes".
Cristo nunca hubiera dicho: "Mi yugo es fácil, y ligera mi carga" si hubiera instituido la confesión auricular. Porque el mundo jamás ha visto un yugo tan pesado, humillante, y degradante, como la confesión auricular.
Séptimo: "Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado; para que todo aquel que en Él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna." (Juan iii. 14).
¿Requirió el Dios Todopoderoso alguna confesión auricular en el desierto, a los pecadores, cuando ordenó a Moisés que levantara la serpiente? ¡No! Ni tampoco Cristo habló de la confesión auricular como una condición de la salvación a aquellos que miraran a Él cuando murió sobre la Cruz para pagar sus deudas. Un perdón gratuito fue ofrecido a los israelitas que miraron a la serpiente levantada. Un perdón gratuito es ofrecido por Cristo crucificado a aquellos que le miran con fe, arrepentimiento, y amor. A tales pecadores los ministros de Cristo, hasta el fin del mundo, están autorizados a decir: "Vuestros pecados están perdonados, limpiamos vuestra lepra".
Octavo: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
"Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él.
"El que en Él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
"Y esta es la condenación: porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz; porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas.
"Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios." (Juan iii. 16-21).
En la religión de Roma, es solamente a través de la confesión auricular que el pecador puede ser reconciliado con Dios; es sólo después que ha oído la más detallada confesión de todos los pensamientos, deseos, y acciones de un culpable que él puede decirle: "Tus pecados son perdonados". Pero en la religión del Evangelio, la reconciliación del pecador con su Dios es absolutamente y enteramente la obra de Cristo. Ese maravilloso perdón es un don gratuito ofrecido no por algún acto exterior del pecador: nada le es requerido excepto fe, arrepentimiento, y amor. Estas son las marcas por las cuales se conoce que la lepra está curada y los pecados perdonados. A todos aquellos que tienen estas marcas, los embajadores de Cristo son autorizados a decir, "Tus pecados están perdonados, te limpiamos".
Noveno: "El publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propició a mí pecador.
"Os digo que éste descendió a su casa justificado." (Lucas xviii. 13-14). ¡Sí! ¡Justificado! ¡Y sin confesión auricular!
Ministros y discípulos de Cristo, cuando vean al pecador arrepentido golpeando su pecho y gritando: "¡Oh, Dios!, ¡ten misericordia de mí pecador!" cierren sus oídos a las engañosas palabras de Roma, o de su horrible apéndice los Ritualistas, que les hablan de forzar a aquel pecador redimido para que haga ante ustedes una confesión especial de todos sus pecados para obtener perdón. Pero vayan a él y entréguenle el mensaje de amor, paz, y misericordia, que recibieron de Cristo: "¡Tus pecados están perdonados! ¡Yo te 'limpio'!"
Décimo: "Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
"Y respondiendo el otro, reprendióle, diciendo: ¿Ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación?
"Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos; porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos: mas éste ningún mal hizo.
"Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso." (Lucas xxiii. 39-43).
¡Sí, en el Paraíso del Reino de Cristo, sin la confesión auricular! Desde el Calvario, cuando sus manos están clavadas a la cruz, y su sangre es derramada, Cristo protesta contra la gran falsedad de la confesión auricular. Jesús será, hasta el fin del mundo, lo que él fue, allí, en la cruz: el amigo de los pecadores; siempre pronto para oír y perdonar a aquellos que invocan su nombre y confían en él.
Discípulos del evangelio, dondequiera oigan el clamor del pecador arrepentido al Salvador crucificado:
"Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino", vayan y den la seguridad a aquel penitente redimido hijo de Adán, de que "sus pecados están perdonados:" —"limpien al leproso".
Undécimo: "Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos; y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar." (Isaías lv. 7).
"Lavad, limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos; dejad de hacer lo malo: Aprended a hacer bien: buscad juicio, restituid al agraviado, oid en derecho al huérfano, amparad a la viuda.
"Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana." (Isaías i. 16-18).
¡Aquí están los mojones de la misericordia de Dios, puestos por sus propias manos omnipotentes! ¿Quién osará removerlos para poner otros en su lugar? ¿Cristo ha tocado alguna vez estos mojones? ¿Alguna vez insinuó que algo excepto fe, arrepentimiento, y amor, con sus benditos frutos, eran requeridos al pecador para asegurar su perdón? No—nunca.
¿Alguna vez los profetas del Antiguo Testamento o los apóstoles del Nuevo, dijeron una palabra sobre la "confesión auricular", como una condición para el perdón? No—nunca.
¿Qué dice David?: "Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones á Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado." (Salmos xxxii. 5).
¿Qué dice el apóstol Juan?: "Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no hacemos la verdad;
"Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
"Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros.
"Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad." (1 Juan i. 6-9).
Este es el lenguaje de los profetas y los apóstoles. Este es el lenguaje del Antiguo y el Nuevo Testamento. Se requiere que el pecador confiese sus pecados a Dios y a Él solo. Es de Dios y de Él solo que puede esperar su perdón.
El apóstol Pablo escribió catorce epístolas, en las cuales habla de todos los deberes impuestos por las leyes de Dios sobre la conciencia humana y las prescripciones del Evangelio de Cristo. Mil veces habla a los pecadores, y les dice como pueden ser reconciliados con Dios. ¿Pero dice alguna palabra sobre la confesión auricular? ¡No—ninguna!
Los apóstoles Pedro, Juan y Judas, envían seis cartas a las diferentes iglesias, en las cuales dicen, con los mayores detalles, lo que las diferentes clases de pecadores deben hacer para ser salvados. Pero nuevamente, ninguna palabra sale de ellos acerca de la confesión auricular.
Santiago dice: "Confesaos vuestras faltas unos a otros". Pero esto es tan evidentemente la repetición de lo que había dicho el Salvador acerca de la forma de reconciliarse entre aquellos que se habían ofendido unos a otros, y está tan lejos del dogma de una confesión secreta al sacerdote, que los más celosos defensores de la confesión auricular no han osado mencionar ese texto en favor de su moderna invención.
Pero si buscamos en vano en el Antiguo y Nuevo Testamentos una palabra en favor de la confesión auricular como un dogma, ¿será posible encontrar ese dogma en los registros de los primeros mil años del Cristianismo? ¡No! Cuanto más alguno estudia los registros de la Iglesia Cristiana durante aquellos primeros diez siglos, más será convencido de que la confesión auricular es una miserable impostura de los días más oscuros del mundo y la iglesia. Y así sucede con las vidas de los antiguos padres de la iglesia. No se dice ninguna palabra de que ellos confesaran sus pecados a alguien, aunque se dicen mil cosas de ellos, que son de un carácter mucho menos interesante.
Así es con la vida de Santa María, la Egipcia. La minuciosa historia de su vida, sus escándalos públicos, su conversión, sus largas oraciones y ayunos en soledad, la detallada historia de sus últimos días y de su muerte, tenemos todo esto; pero no se dice palabra alguna de su confesión a nadie. Es evidente que ella vivió y murió sin jamás haber pensado ir a confesarse. [N. de t.: El autor usa en estos párrafos las palabras "san" o "santa" puestas junto al nombre de algunos creyentes de la historia, pero se aclara que este título otorgado solamente a ciertas personas por la Iglesia Católica no se corresponde con la calificación que el Nuevo Testamento hace de todos los cristianos como santos y que significa separados por Dios de este mundo perdido y tan pecaminoso, (1 Corintios 1:2; Efesios 1:1, etc.)]
El diácono Pontius escribió también la vida de San Cipriano, quien vivió en el siglo tercero; pero no dice palabra alguna de que San Cipriano hubiera ido alguna vez a confesarse, o hubiera oído la confesión de nadie. Más que eso, aprendemos de este confiable historiador que Cipriano fue excomulgado por el Papa de Roma, llamado Esteban, y que murió sin haber pedido jamás a alguno la absolución de esa excomunión; una cosa que por lo visto no le impidió ir al Cielo, ya que los infalibles Papas de Roma, que sucedieron a Esteban, nos han asegurado que él, [Cipriano], es un santo.
Gregorio de Nicea nos ha dado la vida de San Gregorio, de Neo-Cesarea, del siglo tercero, y de San Basilio, del siglo cuarto. Pero no habla de que hayan ido a confesarse, o de que hayan oído la confesión auricular y secreta de alguno. Es así evidente que aquellos dos grandes y buenos hombres, al igual que todos los cristianos de sus tiempos, vivieron y murieron sin jamás conocer algo sobre el dogma de la confesión auricular.
Tenemos la interesante vida de San Ambrosio, del siglo cuarto, por Paulinus; y por ese libro es evidente, tanto como que dos más dos son cuatro, que San Ambrosio nunca fue a confesarse.
La historia de San Martín, de Tours, del siglo cuarto, por Severus Sulpicius, del siglo quinto, es otro memorial dejado por la antigüedad para probar que no había dogma de la confesión auricular en aquellos días; porque San Martín evidentemente vivió y murió sin jamás ir a confesarse.
Palas y Teodoreto nos han dejado la historia de la vida, sufrimientos, y muerte de San Crisóstomo, Obispo de Constantinopla, quien murió al comienzo del siglo quinto, y ambos son absolutamente mudos acerca de ese dogma. Ningún hecho es más evidente, por lo que ellos dicen, que ese santo y elocuente obispo vivió y murió sin jamás pensar en ir a confesarse.
Ningún hombre ha sido nunca más perfectamente esclarecido en los detalles de la vida cristiana, al escribir sobre ese asunto, que el erudito y elocuente San Jerónimo, del siglo quinto. Muchas de sus admirables cartas están escritas a los pastores de su tiempo, y a varias damas y vírgenes cristianas, quienes le habían pedido que les diera algunos buenos consejos acerca del mejor modo de llevar una vida cristiana. Sus cartas, que forman cinco volúmenes, son los más interesantes memoriales de las costumbres, hábitos, opiniones, moralidad, y fe práctica y dogmática de los primeros cinco siglos de la iglesia; ellas son la evidencia más irrefutable de que la confesión auricular, como dogma, en ese entonces no tenía existencia, y es una invención bastante moderna. ¿Sería posible que Jerónimo hubiera olvidado dar algunas recomendaciones o reglas acerca de la confesión auricular, a los pastores de su tiempo que pedían su consejo acerca del mejor modo de cumplir sus deberes ministeriales, si hubiera sido uno de sus deberes oír la confesión del pueblo? Pero nosotros desafiamos al más devoto sacerdote moderno de Roma a encontrar una sola línea en todas las cartas de San Jerónimo en favor de la confesión auricular. En su admirable carta al Pastor Nepotianus, sobre la vida de los pastores, vol. II., pág. 203, cuando habla de las relaciones de los pastores con las mujeres, él dice: "Solus cum sola, secreto et absque arbitrio, vel teste, non sedeas. Si familiarius est aliquid loquendum, habet nutricem. majorem domus, virginem, viduam, vel mari tatam; non est tam inhumana ut nullum praeter te habeat cui se audeat credere."
"Nunca te sientes en secreto, solo, en un lugar retirado, con una mujer que esté sola contigo. Si ella tiene alguna cosa particular para decirte, que ella tome la acompañante femenina de la casa, una muchacha joven, una viuda, o una mujer casada. Ella no puede ser tan ignorante de las reglas de la vida humana como para esperar tenerte como el único a quien pueda confiar esas cosas".
Sería fácil citar un gran número de otros notorios pasajes donde Jerónimo se mostró como el más decidido e implacable oponente de aquellas secretas entrevistas a solas entre un pastor y una mujer, que, bajo el razonable pretexto de consejo mutuo y consuelo espiritual, son generalmente no otra cosa que insondables pozos de infamia y perdición para ambos. Pero esto es suficiente.
Tenemos también la admirable vida de Santa Paulina, escrita por San Jerónimo. Y, aunque en ésta, él nos da todo detalle imaginable de su vida cuando joven, casada, y viuda; aunque nos dice incluso como su cama estaba compuesta de los materiales más simples y toscos; él no tiene palabra alguna acerca de que ella hubiera ido alguna vez a confesarse. Jerónimo habla de los conocidos de Santa Paulina, y da sus nombres; entra en los más pequeños detalles de sus largos viajes, sus beneficencias, su creación de monasterios para hombres y mujeres*, sus tentaciones, fragilidades humanas, virtudes heroicas, sus autocastigos, y su santa muerte; pero no tiene ninguna palabra para decir acerca de las frecuentes o solemnes confesiones de Santa Paulina; ninguna palabra acerca de su sabiduría en la elección de un prudente y santo (?) confesor. *[N. de t.: Luego de la pretendida conversión del emperador Constantino, la hasta entonces perseguida Iglesia Cristiana se vio favorecida de toda clase de favores, y se vio invadida por personas y costumbres paganas, por ello algunos cristianos tomaron la decisión de aislarse de esto y así surgieron los primeros monjes, que se aislaban de la sociedad, seguramente hubiera sido mejor que hubieran establecido una actitud de separación del pecado por medio de la formación de iglesias locales donde se practicara la separación y la disciplina bíblica y se predicara el verdadero Evangelio, (1 Corintios 5:9-13, Judas 1:23)]
Él nos dice que después de su muerte, su cuerpo fue llevado a su sepultura sobre los hombros de obispos y pastores*, como una muestra de su profundo respeto por la santa. Pero él nunca nos dice que alguno de aquellos pastores se sentara allí, en una esquina oscura con ella, y la forzara a revelar ante sus oídos la historia secreta de todos los pensamientos, deseos, y fragilidades humanas de su larga y azarosa vida. Jerónimo es un incuestionable testigo de que su piadosa y noble amiga, Santa Paulina, vivió y murió sin haber pensado jamás en ir a confesarse. *[N. de t.: en ese tiempo ya empezaba a haber ciertas distinciones, que en tiempos neotestamentarios no existían, siendo la palabra obispo, (vigilante de la iglesia local), un sinónimo de pastor o anciano (hechos 20:17, 28)]
Posidius nos dejó la interesante vida de San Agustín, del siglo quinto; y, nuevamente, es en vano que busquemos el lugar y el tiempo cuando aquel renombrado Obispo de Hipona fue a confesarse, u oyó las confesiones secretas de su pueblo.
Más que eso, San Agustín ha escrito un muy admirable libro llamado: "Confesiones", en el cual nos da la historia de su vida. Con ese maravilloso libro en las manos le seguimos paso a paso, dondequiera va; asistimos con él a aquellas famosas escuelas, donde su fe y moralidad fueron tan lamentablemente destruidas; nos lleva con él al jardín donde, vacilando entre el cielo y el infierno, bañado en lágrimas, se pone bajo la higuera y exclama: "¡Oh Señor! ¡¿Cuanto tiempo permaneceré en mis iniquidades?!" Nuestra alma se estremece con emociones, junto a su alma, cuando oímos con él, la dulce y misteriosa voz: "¡Tolle! ¡lege!" toma y lee, [n. de t.: Las palabras que providencialmente dijo un niño fuera de su vista]. Corremos con él al lugar donde dejó su libro del Nuevo Testamento; con una mano temblorosa, lo abrimos y leemos: "Andemos como de día, honestamente ... vestíos del Señor Jesucristo" (Romanos xiii. 13, 14).
Ese incomparable libro de San Agustín nos hace llorar y exclamar de alegría junto a él; nos inicia en todas sus acciones más secretas, en todas sus penas, ansias, y alegrías; nos revela y expone su vida entera. Nos dice donde va, con quien peca, y con quien alaba a Dios; nos hace orar, cantar, y ensalzar al Señor junto a él. ¿Es posible que Agustín pudiera haberse confesado sin decirnos cuando, donde, y a quien hizo esa confesión auricular? ¿Podría haber recibido la absolución y el perdón de sus pecados por su confesor, sin hacernos partícipes de sus alegrías, y sin requerirnos que bendijéramos a aquel confesor junto a él?
Pero es en vano que busquen en ese libro una sola palabra acerca de la confesión auricular. Ese libro es un testigo irrefutable de que tanto Agustín como su piadosa madre, Mónica; a quien menciona tan frecuentemente, vivieron y murieron sin jamás haberse confesado. Ese libro puede ser llamado la evidencia más aplastante para probar que "el dogma de la confesión auricular" es un engaño moderno.
Desde el principio hasta el final de ese libro, vemos que Agustín creía y decía que sólo Dios podía perdonar los pecados de los hombres, y que era sólo a Él que los hombres debían confesarse para ser perdonados. Si él escribe su confesión, es solamente para que el mundo pudiera conocer cómo Dios había sido misericordioso con él, y para que pudieran ayudarle a alabar y bendecir a su misericordioso padre celestial. En el libro décimo de sus Confesiones, Capítulo III, Agustín protesta contra la idea de que los hombres pudieran hacer algo para curar la lepra espiritual, o perdonar los pecados de sus prójimos; aquí está su elocuente protesta: "Quid mihi ergo est cum hominibus ut audiant confessiones, meas, quasi ipsi sanaturi Sint languores meas? Curiosum genus ad cognescendam vitam alienam; desidiosum ad corrigendam."
"¿Qué tengo que ver con los hombres para que ellos oigan mis confesiones, como si fueran capaces de sanar mis debilidades? La raza humana es muy curiosa para conocer la vida de otra persona, pero muy perezosa para corregirla."
Antes de que Agustín hubiese construido ese sublime e imperecedero monumento contra la confesión auricular, San Juan Crisóstomo había levantado su elocuente voz contra ésta en su sermón sobre el Salmo 50, donde, hablando en el nombre de la iglesia, dijo: "¡No les pedimos que vayan a confesar sus pecados a alguno de sus prójimos, sino sólo a Dios!"
Nestorio, del siglo cuarto, el antecesor de Juan Crisóstomo, había, por una defensa pública, lo cual los mejores historiadores Católico-Romanos han debido reconocer, prohibido solemnemente la práctica de la confesión auricular. Porque, así como siempre han habido ladrones, borrachos, y criminales en el mundo, así también siempre han habido hombres y mujeres que, bajo el pretexto de abrir sus mentes unos a otros para mutuo consuelo y edificación, se entregaron a toda clase de iniquidad y lascivia. El célebre Crisóstomo solamente estaba dando la sanción de su autoridad a lo que su antecesor había hecho, cuando, atronando contra el monstruo recién nacido, dijo a los Cristianos de su tiempo, "¡No les pedimos que vayan a confesar sus iniquidades a un hombre pecador para ser perdonados—sino sólo a Dios." (Sermón sobre el Salmo 50).
La confesión auricular se originó con los antiguos herejes, especialmente con Marción. Bellarmino habla de ella como algo que debe practicarse. Pero oigamos lo que los escritores contemporáneos tienen para decir sobre la cuestión.
"Ciertas mujeres acostumbraban ir con el hereje Marción para confesarle sus pecados. Pero, como él era impactado con su belleza, y ellas también se enamoraban de él, se abandonaban para pecar con él".
Escuchen ahora lo que San Basilio en su comentario sobre Salmos xxxvii, dice de la confesión:
"Yo no tengo que acudir ante el mundo para hacer una confesión con mis labios. Sino que cierro mis ojos, y confieso mis pecados en lo secreto de mi corazón. Ante ti, oh Dios, vierto mis suspiros, y tú solo eres el testigo. Mis quejidos están dentro de mi alma. No hay necesidad de muchas palabras para confesar: el quebranto y el pesar son la mejor confesión. Sí, las lamentaciones del alma, que tú estás complacido en oír, son la mejor confesión".
Crisóstomo, en su sermón, De Paenitentia, vol. IV., col. 901, tiene lo siguiente: "Tú no necesitas testigos de tu confesión. Reconoce secretamente tus pecados, y deja que sólo Dios te sustente".
En su sermón V., De incomprehensibili Dei natura, vol. I., él dice: "¡Por lo tanto, te ruego, siempre confiesa tus pecados a Dios! Te pido que de ninguna manera los confieses a mí. Sólo a Dios deberías exponer las heridas de tu alma, y de Él sólo esperar la cura. Ve a él, entonces, y no serás rechazado, sino sanado. Porque, antes de que pronuncies una sola palabra, Dios conoce tu oración."
En su comentario sobre Hebreos XII, sermón XXXI., vol. XII., pág. 289, él además dice: "No estemos contentos con llamarnos a nosotros mismos pecadores. Sino examinemos y enumeremos nuestros pecados. Y luego no te digo que vayas y los confieses, de acuerdo con el capricho de alguno, sino que te diré, junto con el profeta: 'Confiesa tus pecados ante Dios, reconoce tus iniquidades a los pies de tu Juez, ora con tu corazón y con tu mente, si no con tu lengua, y serás perdonado.'"
En su sermón sobre el Salmo I., vol. V., pág. 589, el mismo Crisóstomo dice: "Confiesa tus pecados en oración todos los días. ¿Por qué dudarías en hacerlo? No te digo que vayas y los confieses a un hombre, pecador como tú, y que podría despreciarte si conociera tus faltas. Sino confiésalos a Dios, quien puede perdonártelos".
En su admirable sermón IV., De Lazaro, vol. I., pág. 757, él exclama: "¿Por qué, dime, deberías avergonzarte de confesar tus pecados? ¿Te imponemos que los reveles a un hombre, que podría, un día, reprochártelos? ¿Eres mandado a confesarlos a uno de tus iguales, que podría publicarlos y arruinarte? Lo que te pedimos es simplemente que muestres las heridas de tu alma a tu Señor y Amo, quien es también tu amigo, tu guardián, y médico".
En una pequeña obra de Crisóstomo, titulada, "Catechesis ad illuminandos", vol. II., pág. 210, leemos estas notables palabras: "Lo que más deberíamos admirar no es que Dios perdone nuestros pecados, sino que Él no los revela a nadie, ni desea que nosotros lo hagamos. Lo que Él demanda de nosotros es confesar nuestras transgresiones sólo a Él para obtener perdón".
San Agustín, en su hermoso sermón sobre el Salmo 31, dice: "Confesaré mis pecados a Dios, y Él perdonará todas mis iniquidades. Y tal confesión no es hecha con los labios, sino sólo con el corazón. Apenas había abierto mi boca para confesar mis pecados cuando ellos fueron perdonados, porque Dios ya había oído la voz de mi corazón".
En la edición de los Padres por Migne, vol. 67, págs. 614, 615, leemos: "Alrededor del año 390, el oficio de penitenciaría fue abolido en la iglesia a consecuencia de un gran escándalo provocado por una mujer quien se acusó a sí misma públicamente de haber cometido un crimen contra la castidad con un diácono".
Yo sé que los defensores de la confesión auricular presentan a sus necios crédulos varios pasajes de los Santos Padres, [n. de t.: los llamados Padres de la Iglesia, los principales teólogos y maestros cristianos en los siglos inmediatos a la era de los Apóstoles], donde se dice que los pecadores estaban acudiendo a tal pastor o a tal obispo para confesar sus pecados: pero este es un modo muy deshonesto de presentar ese hecho—porque es evidente a todos aquellos que están algo familiarizados con la historia de la iglesia de aquellos tiempos, que estos se referían solamente a las confesiones públicas de las transgresiones públicas por medio del oficio de la penitenciaría.
El oficio de la penitenciaría era éste: En cada ciudad grande, un pastor o ministro era designado especialmente para presidir en las reuniones de la iglesia donde los miembros que habían cometido pecados públicos eran obligados a confesarlos públicamente ante la asamblea, para ser reincorporados a los privilegios de su membresía: y ese ministro tenía la responsabilidad de dar lectura o pronunciar la sentencia de perdón otorgada por la iglesia a los culpables antes de que pudieran ser admitidos de nuevo a la comunión. Esto estaba perfectamente de acuerdo con lo que San Pablo había hecho con respecto al incestuoso de Corinto; aquel escandaloso pecador que había traído deshonra sobre el nombre de Cristiano, pero que, después de confesar y llorando por sus pecados ante la iglesia, obtuvo su perdón—no de un sacerdote en cuyos oídos hubiera murmurado todos los detalles de su incestuosa fornicación, sino de toda la iglesia congregada. Pablo gustosamente aprueba a la Iglesia de Corinto por absolver así, y recibir nuevamente en medio de ella, a un hermano descarriado pero arrepentido.
Cuando los Santos Padres de los primeros siglos hablan de "confesión", ellos invariablemente quieren decir "confesiones públicas" y no confesión auricular.
Hay tanta diferencia entre tales confesiones públicas y las confesiones auriculares, como la hay entre el cielo y el infierno, entre Dios y su gran enemigo, Satán.
La confesión pública, entonces, se remonta al tiempo de los apóstoles, y es practicada todavía en iglesias Protestantes de nuestros días. Pero la confesión auricular era desconocida por los primeros discípulos de Cristo; así como es rechazada hoy, con horror, por todos los verdaderos seguidores del Hijo de Dios.
Erasmo, uno de los más eruditos Católicos Romanos que se opuso a la Reforma en el siglo dieciséis, tan admirablemente iniciada por Lutero y Calvino, osada y honestamente hace la siguiente declaración en su tratado, De Paenitentia, Dis. 5: "Esta institución de la penitencia [la confesión auricular] comenzó en lugar de cierta tradición del Antiguo o el Nuevo Testamento. Pero nuestros teólogos, no considerando prudentemente lo que los antiguos doctores ciertamente dicen, están engañados, lo que ellos dicen de la confesión general y abierta, fuerzan, luego, a esta clase de confesión secreta y privada".
Es un hecho público, el cual los Católicos Romanos eruditos jamás han negado, que la confesión auricular llegó a ser un dogma y una práctica obligatoria de la iglesia solamente en el Concilio Lateranense en el año 1215, bajo el Papa Inocencio III. No puede encontrarse antes de ese año indicio alguno de la confesión auricular, como un dogma.
Entonces, ha llevado más de mil doscientos años de esfuerzos de Satanás para presentar esta obra maestra de sus invenciones para conquistar el mundo y destruir las almas de los hombres.
Poco a poco, esa impostura se ha deslizado en el mundo, igual a como se arrastran las sombras de una noche tormentosa sin que nadie sea capaz de notar cuando retrocedieron los primeros rayos de luz ante las oscuras nubes. Sabemos muy bien cuando estaba brillando el sol, sabemos cuando estuvo muy oscuro sobre todo el mundo; pero nadie puede decir de manera absoluta cuando se desvanecieron los primeros rayos de luz. Así dijo el Señor:
"El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo:
"Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.
"Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña.
"Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿de dónde, pues, tiene cizaña?
"Y Él les dijo: Un hombre enemigo ha hecho esto." (Mateo xiii. 24-28).
Sí, el Buen Maestro nos dice que el enemigo sembró esa cizaña en su campo durante la noche cuando los hombres estaban durmiendo.
Pero él no nos dice exactamente la hora de la noche cuando el enemigo arrojó la cizaña entre el trigo.
Sin embargo, si alguien quiere saber cuan terriblemente oscura fue la noche que cubrió el "Reino", y cuan cruel, implacable, y brutal fue el enemigo que sembró la cizaña, que lea el testimonio del más devoto y erudito cardenal que Roma ha tenido alguna vez, Baronio, Anales, Año 900:
"Es evidente que uno apenas puede creer qué cosas indignas, bajas, execrables, y abominables, fue forzada a soportar la santa Sede Apostólica, que es el eje sobre el cual gira la Iglesia Católica entera, cuando los príncipes de la época, aunque Cristianos, se arrogaron la elección de los Pontífices Romanos. ¡Ay, la vergüenza! ¡Ay, la aflicción! ¡Qué monstruos, horribles de contemplar, fueron entonces impuestos sobre la Santa Sede! ¡Qué males sobrevinieron! ¡Qué tragedias cometieron! ¡Con qué contaminaciones fue esta Sede, aunque ella misma sin mancha, entonces ensuciada! ¡Con qué corrupciones infectada! ¡Con qué suciedades profanada! ¡Y por estas cosas denigrada con perpetua infamia! (Baronio, Anales, Año 900).
"Est plane, ut vix aliquis credat, imino, nee vix quidem sit crediturus, nisi suis inspiciat ipse oculis, manibusque contractat, quam indigna, quainque turpia atque deformia, execranda insuper et abominanda sit coacta pati sacrosancta apostolica sedes, in cujus cardine universa Ecclesia catholica vertitur, cum principes saeculi hujus, quantumlibet christiani, hac tamen ex parte dicendi tyrrani saevissini, arrogaverunt sibi, tirannice, electionem Romanorum pontificum. Quot tune ab eis, proh pudor! pro dolor! in eamdem sedem, angelis reverandam, visu horrenda intrusa sunt monstra? Quot ex eis oborta sunt mala, consummatae tragediae! Quibus tunc ipsam sine macula et sine ruga contigit aspergi sordibus, purtoribus infici, in quinati spurcitiis, ex hisque perpetua infamia denigrari!''
CAPÍTULO X.
DIOS URGE A LA IGLESIA DE ROMA A CONFESAR LAS ABOMINACIONES DE LA CONFESIÓN AURICULAR.
LOS sacerdotes de Roma recurren a distintos medios para engañar al pueblo acerca de la inmoralidad resultante de la confesión auricular. Una de sus estratagemas preferidas es citar algunos pasajes desconectados de teólogos, recomendando cautela de parte del sacerdote, al interrogar a sus penitentes sobre asuntos delicados, él debería ver o evitar cualquier peligro de que estos últimos sean escandalizados por sus preguntas. Es cierto, hay tales teólogos prudentes, que parecen comprender más que otros el peligro real del sacerdote en la confesión. Pero aquellos sabios consejeros se parecen demasiado a un padre que permitiría a su hijo poner sus dedos en el fuego, mientras le recomienda que sea cauto por temor a que se quemasen esos dedos. Hay exactamente tanta sabiduría en un caso como en el otro. ¿Qué diría usted de un padre que arrojara a un joven, débil e inexperto muchacho entre bestias salvajes, con la necia y cruel expectativa de que su prudencia podría salvarle de ser herido?
Esos teólogos pueden ser perfectamente honestos al dar tal consejo, aunque solamente es algo sabio o razonable. Pero están lejos de ser honestos o veraces aquellos que sostienen que la Iglesia de Roma, al mandar a cada uno a confesar todos sus pecados a los sacerdotes, ha hecho una excepción en favor de los pecados contra la castidad. Esto es solamente como polvo que se arroja a los ojos de los Protestantes y de gente ignorante, para impedirles ver a través de los aterradores misterios de la confesión.
Cuando el Concilio Lateranense decidió que cada adulto, de cualquier sexo, debía confesar todos sus pecados a un sacerdote, al menos una vez por año, no se hicieron excepciones para ninguna clase de pecados, ni siquiera para aquellos cometidos contra la modestia o la pureza. Y cuando el Concilio de Trento ratificó o renovó las decisiones anteriores, no se hizo excepción, tampoco, de los pecados en cuestión. Se esperaba y ordenaba que ellos fueran confesados, como todo otro pecado.
La ley de ambos Concilios todavía no está revocada y es obligatoria para todos los pecados, sin excepción alguna. Es imperativa, absoluta; y cada buen Católico, hombre o mujer, debe someterse a ella confesando todos sus pecados, al menos una vez al año.
Tengo en mi mano el Catecismo de Butler, aprobado por varios obispos de Quebec. En la página 62, se lee: "que todos los penitentes deberían examinarse con respecto a los pecados capitales, y confesarlos a todos, sin excepción, bajo pena de eterna condenación".
El célebre catecismo controversial del Rd. Stephen Keenan, aprobado por todos los obispos de Irlanda, dice positivamente (página 186): "El penitente debe confesar todos sus pecados".
Por lo tanto, la joven y tímida muchacha, la casta y modesta mujer, deben pensar acerca de acciones vergonzosas y deben llenar sus mentes con ideas impuras, a fin de confesar a un hombre soltero cualquier cosa de la que pudieran ser culpables, sin importar cuan repugnantes pudieran ser a ellas tales confesiones, o peligrosas para el sacerdote que está obligado a oírlas e inclusive a demandarlas. Nadie está exento de la odiosa, y frecuentemente contaminante tarea. Tanto al sacerdote como el penitente se le requiere y obliga a atravesar la feroz experiencia de contaminación y vergüenza. Ellos están forzados, en toda circunstancia, uno a preguntar, y el otro a responder, bajo pena de eterna condenación.
Así es la rigurosa e inflexible ley de la Iglesia de Roma con respecto a la confesión. Esto es enseñado no sólo en obras de teología o desde el púlpito, sino también en devocionarios y varias otras publicaciones religiosas. Esto está tan grabado en las mentes de los Romanistas como para llegar a ser parte de su religión. Tal es la ley que el sacerdote mismo debe obedecer, y que aplica a sus penitentes a su propia discreción.
Pero hay maridos con una predisposición celosa, que poco considerarían la idea de que solteros confiesen a sus esposas, si conocieran exactamente qué preguntas deben responder en la confesión. Hay padres y madres a quienes no les gusta mucho ver a sus hijas solas con un hombre, detrás de una cortina, y que ciertamente temblarían por su honor y virtud si conocieran todos los abominables misterios de la confesión. Es necesario, por lo tanto, mantener a estas personas, tanto como sea posible, en la ignorancia, y evitar que la luz alcance ese imperio de oscuridad, el confesionario. Considerando eso, se aconseja a los confesores a ser cautelosos "en aquellos asuntos", a "plantear estas preguntas hasta cierto punto de forma encubierta, y con la mayor reserva". Porque es muy deseable "no ofender al pudor, ni asustar a la penitente ni apenarla. Los pecados, sin embargo, deben ser confesados".
Tal es el prudente consejo dado a los confesores en ciertas ocasiones. En las manos o bajo el comando de Liguori, el Padre Gury, Scavani, u otros casuistas, [n. de t.: autores que exponen casos prácticos de teología moral], el sacerdote es una especie de general, enviado durante la noche, para asaltar una ciudadela o una posición fuerte, teniendo la orden de operar cautelosamente, y antes de la luz del día. Su misión es una de tinieblas y violencia, y crueldad; sobre todo, es una misión de suprema astucia, porque cuando el Papa manda, el sacerdote, como su leal soldado, debe estar listo a obedecer; pero siempre con una máscara o mampara delante suyo, para disimular su objetivo. Sin embargo, muchas veces, después que el lugar ha sido capturado a fuerza de estrategia y sigilo, el pobre soldado es dejado, malherido y completamente inválido, sobre el campo de batalla. Él ha pagado caro por su victoria; pero la ciudadela conquistada también ha recibido una herida de la que podría no recuperarse. El astuto sacerdote ha obtenido su objetivo: ha triunfado en persuadir a su penitente dama en que no había incorrección, que incluso era necesario para ellos tener una conversación sobre las cosas que le hicieron sonrojar unos pocos momentos atrás. Ella es prontamente tan bien convencida, que juraría que no hay nada incorrecto con la confesión. Verdaderamente esto es un cumplimiento de las palabras: "Abyssus abyssum invocat", un abismo llama a otro abismo.
¿Han sido los teólogos Romanistas—Gury, Scavani, Liguori, etc.—alguna vez lo suficientemente honestos, en sus obras sobre la confesión, para decir que el Dios Santísimo jamás podría mandar o requerir a la mujer a degradar y corromper a sí misma y al sacerdote al verter en los oídos de un frágil y pecador mortal, palabras impropias incluso para un ángel? No; ellos fueron muy cuidadosos para no decir así; porque, desde ese mismo momento, sus descaradas mentiras habrían sido descubiertas; la estupenda, pero débil estructura de la confesión auricular, hubiera caído al suelo, con lamentable perjuicio y ruina para sus defensores. Los hombres y mujeres abrirían sus ojos, y verían su debilidad y falacia. "Si Dios", ellos podrían decir, "puede perdonar nuestros más fieros pecados contra el pudor, sin confesarlos, Él ciertamente hará lo mismo con aquellos de menor gravedad; por lo tanto no hay necesidad o causa para que lo confesemos a un sacerdote".
Pero aquellos sagaces casuistas sabían muy bien que, por tan franca declaración, pronto perderían su predominio sobre las poblaciones Católicas, especialmente sobre las mujeres, por las cuales, a través de la confesión, ellos gobiernan al mundo. Prefieren más tener aferradas las mentes en ignorancia, las conciencias atemorizadas, y las almas vacilantes. No es sorprendente, entonces, que ellos apoyen y confirmen completamente las decisiones de los concilios Lateranense y de Trento, que ordenan "que todos los pecados deben ser confesados así como Dios los conoce". No es sorprendente que intenten lo mejor o lo peor de ellos para doblegar la repugnancia natural de las mujeres para hacer tales confesiones, y para disimular los terribles peligros para el sacerdote al oír las mismas.
Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, y por amor a la verdad, ha urgido a la Iglesia de Roma a reconocer los peligros morales y las tendencias corruptoras de la confesión auricular. En su eterna sabiduría, Él sabía que los Católicos Romanos cerrarían sus oídos a cualquier cosa que pudiera ser dicha por los discípulos de la verdad evangélica, sobre la influencia inmoral de esa institución; que incluso responderían con el insulto y la falacia a las palabras de verdad amablemente dirigidas a ellos, exactamente como los antiguos judíos devolvieron con odio e insulto al buen Salvador que les estaba trayendo las felices noticias de una salvación gratuita. Él sabía que los devotos Romanistas, extraviados por sus sacerdotes, llamarían a los apóstoles de la verdad, mentirosos, burladores, poseídos del diablo, como Cristo fue constantemente llamado endemoniado, impostor, y finalmente matado por sus falsos acusadores.
Aquel gran Dios, tan compasivo ahora como era entonces, por las pobres almas ignorantes y engañadas, ha producido un verdadero milagro para abrir los ojos de los Católicos Romanos, y para urgirles, por así decirlo, a creernos, cuando decimos, con la autoridad de Él, que la confesión auricular fue inventada por Satanás para arruinar eternamente tanto al sacerdote como a sus penitentes femeninas. Porque, lo que nunca hubiéramos osado decir por nosotros mismos a los Católicos Romanos con respecto a lo que sucede frecuentemente entre sus sacerdotes y sus esposas e hijas, ya sea durante o después de la confesión, Dios ha forzado a la Iglesia de Roma para que ella misma admita, dar a conocer cosas que habrían parecido increíbles, si hubieran salido solamente de nuestra boca o nuestra pluma. En esta como en otras oportunidades, esa Iglesia apóstata ha sido inconscientemente la vocera de Dios para el cumplimiento de sus grandes y misericordiosos propósitos.
Oigan las preguntas que la Iglesia de Roma, por medio de sus teólogos, hace a cada sacerdote después que ha oído la confesión de sus esposas o hijas:
1. "Nonne inter audiendas confessiones quasdam proposui questiones circa sextum decalogi preoeceptum cum intentione libidinosa?" (Miroir du Clerge, pág. 582).
"Mientras oía las confesiones, ¿no he hecho preguntas sobre pecados contra el sexto, (séptimo en el Decálogo), mandamiento, con la intención de satisfacer mis malas pasiones?"
Tal es el hombre, oh madres e hijas, a quien ustedes osan revelar las acciones más secretas, así como las más vergonzosas. Ustedes se arrodillan a sus pies y murmuran en su oído sus más íntimos pensamientos y deseos, y sus acciones más impuras; porque su iglesia, a fuerza de astucia y sofismas, ha logrado convencerles en que no había incorrección o peligro al hacer así; en que el hombre que ustedes eligieron para su guía y confidente espiritual, nunca podría ser tentado por tales impuros relatos. Pero a esa misma Iglesia, por alguna misteriosa providencia, se le ha hecho reconocer, en sus propios libros, sus propias mentiras. A pesar de sí misma, ella admite que hay verdadero peligro en la confesión, tanto para la mujer como para el sacerdote; que a propósito o de otra manera, y a veces estando ambos desprevenidos, se ponen uno a otro peligrosas asechanzas. La Iglesia de Roma como si tuviera una mala conciencia por permitir a su sacerdote mantener tan estrecha y secreta conversación con una mujer, posee, por así decirlo, un ojo vigilante sobre él, mientras la pobre mujer desorientada está derramando en sus oídos la inmunda carga de su alma; y tan pronto como ella se aleja, pregunta al sacerdote sobre la pureza de sus motivos, la honestidad de sus intenciones al hacer las preguntas requeridas. "¿No has tú", le pregunta inmediatamente, "con el pretexto de ayudar a esa mujer en su confesión, hecho ciertas preguntas simplemente para complacer tu impudicia o para satisfacer tus malas inclinaciones?"
2. "Nonne munus audiendi confessiones suscepi, aut veregi ex prava incontinentioe appettentia (Ídem, pág. 582). "¿No he recurrido al confesionario y oído las confesiones con la intención de complacer mis malas pasiones? (Miroir du Clerge, pág. 582).
¡Oh ustedes mujeres! que tiemblan como esclavas a los pies de los sacerdotes, ustedes admiran la paciencia y caridad de aquellos buenos (?) sacerdotes, que están gustosos de pasar tan largas y tediosas horas para oír la confesión de sus secretos pecados; y ustedes apenas saben como expresar su gratitud por tanta amabilidad y caridad. ¡Pero, silencio, escuchen la voz de Dios hablando a la conciencia del sacerdote, por medio de la Iglesia de Roma!
"¿No has tú", le pregunta ella, "oído la confesión de las mujeres simplemente para alimentar o dar gusto a las viles pasiones de tu naturaleza caída y de tu corazón corrupto?"
Por favor noten, no soy yo, o los enemigos de la religión de ustedes, los que hacemos a sus sacerdotes las preguntas anteriores, es Dios mismo, quien, en su piedad y compasión por ustedes, apremia a su propia Iglesia a hacer tales preguntas; para que sus ojos puedan ser abiertos, y para que puedan ser rescatadas de todas las peligrosas obscenidades y la humillante y degradante esclavitud de la confesión auricular. Es la voluntad de Dios librarles de tal sujeción y degradación. ¡En su tierna compasión Él ha provisto medios para sacarles de ese albañal, llamado confesión; para romper las cadenas que les sujetan a los pies de un miserable y blasfemo pecador llamado confesor, quien, bajo la pretensión de ser capaz de perdonar sus pecados, usurpa el lugar del Salvador y del Dios de ustedes! Porque mientras murmuran sus pecados en su oído, Dios le dice por medio de su Iglesia, en tonos lo suficientemente fuertes para ser oídos: "¿Al oír la confesión de estas mujeres, no eres movido por la lascivia, incentivado por malas pasiones?
¿No es esto suficiente para advertirles del peligro de la confesión auricular? ¿Pueden ahora, con algún sentimiento de seguridad o decencia, acudir a esos sacerdotes, para quienes las mismas confesiones de ustedes pueden ser una trampa, una causa de caída o de terrible tentación? ¿Pueden ustedes, con una partícula de honor o modestia, exponerse voluntariamente a los impuros deseos de sus confesores? ¿Pueden ustedes, con alguna clase de dignidad femenina, aceptar confiar a ese hombre sus más íntimos pensamientos y deseos, sus acciones más humillantes y secretas, cuando conocen de los labios de su propia Iglesia, que ese hombre puede no tener ningún objetivo más elevado al escuchar la confesión de ustedes que una curiosidad lasciva, o un pecaminoso deseo de despertar sus malas pasiones?
3. "Nonne ex auditis in confessione occasionem sumpsi poenitentes utriusque sexus ad peccandum sollicitandi?" (Idem, pág. 582).
"¿No me he aprovechado de lo que oí en la confesión para inducir a mis penitentes de uno u otro sexo a cometer pecado?"
Yo correría un gran riesgo de ser tratado con el mayor desprecio, si osara hacer a los sacerdotes de ustedes semejante pregunta. Probablemente me llamarían un sinvergüenza, por atreverme a cuestionar la honestidad y pureza de esos santos hombres. Ustedes, quizás, llegarían al extremo de sostener que es totalmente imposible para ellos ser culpables de los pecados que son expresados en la pregunta citada; que nunca han sido cometidas obras tan deshonrosas por medio de la confesión. Y, quizás, negarían enérgicamente que su confesor alguna vez hubiera dicho o hecho algo que pudiera llevarles a ustedes a pecar o siquiera a cometer alguna infracción contra el decoro o la decencia. Ustedes se sienten perfectamente seguras en cuanto a eso, y no ven peligro que deban temer.
Permítanme decirles, buenas damas, que ustedes son demasiado confiadas, y así continúan en el más fatal engaño. Su propia Iglesia, por medio de la voz misericordiosa y de advertencia de Dios hablando a la conciencia de sus propios teólogos, les dice a ustedes que hay peligro real e inminente, donde suponen que están en perfecta seguridad. Podrían no haber sospechado nunca del peligro, pero está allí, en las paredes del confesionario; y aún, es más, está acechando en sus propios corazones, y en el de su confesor. Él puede haberse refrenado hasta ahora de tentarles; puede, al menos, haberse mantenido dentro de los límites apropiados de la moralidad o la decencia exteriores. Pero nada les garantiza que él no pueda ser tentado; y nada podría protegerles de sus atentados contra la virtud de ustedes, si se entregara a la tentación, como no escasean los casos para probar la verdad de mi afirmación. Ustedes están tristemente erradas con una falsa y peligrosa seguridad. Están, aunque sin saberlo, al borde mismo de un precipicio, donde tantos han caído por su ciega confianza en su propia fuerza, o en la prudencia y santidad de su confesor. La misma Iglesia de ustedes está muy inquieta por su seguridad; ella tiembla por la inocencia y pureza de ustedes. En su temor, advierte al sacerdote para que esté alerta sobre sus perversas pasiones y fragilidades humanas. ¿Cómo osan pretender que su confesor sea más fuerte y más santo de lo que es para la misma Iglesia de ustedes? ¿Por qué habrían de poner en peligro su castidad o pudor? ¿Por qué se exponen al peligro, cuando éste podría ser evitado tan fácilmente? ¿Cómo pueden ser tan incautas, tan carentes de la prudencia y el pudor normales como para ponerse ustedes mismas desvergonzadamente en una situación para tentar y ser tentadas, y así atraerse la perdición presente y eterna? [N. de t.: Aunque todo hijo de Adán está bajo la condenación hasta que cree en Cristo, (Juan 3:18), es cierto que la persistencia rebelde en el pecado va insensibilizando la conciencia del pecador incrédulo para impedirle buscar a Cristo, (2 Timoteo 3:6, 7; Hebreos 6:7, 8)].
4. "Nonne extra tribunal, vel, in ipso confess ionis actu, aliuqia dixi aut egi cum Intenticne diabolica has personas seducendi?" (Ídem, ídem).
"¿No he, durante o después de la confesión, hecho o dicho ciertas cosas con una intención diabólica de seducir a mis pacientes femeninas?"
"¿Qué archienemigo de nuestra santa religión es tan atrevido e impío como para hacer a nuestros santos sacerdotes una pregunta tan insolente e insultante?", puede preguntar alguno de nuestros lectores Católicos Romanos. Es fácil responder. Este gran enemigo de su religión es nada menos que un Dios justamente ofendido, amonestando y desaprobando a sus sacerdotes por exponer tanto a usted como a ellos mismos a peligrosos encantos y seducciones. Es su voz hablando a las conciencias, y advirtiéndoles del peligro y corrupción de la confesión auricular. Ella les dice: ¡Cuidado! porque podrían ser tentados, como seguramente lo serán, a hacer o decir algo contra el honor y la pureza.
¡Maridos y padres! que justamente valoran el honor de sus esposas e hijas más que a todos los tesoros, que consideran esto un bien demasiado preciado para ser expuesto a los peligros de profanación, y que preferirían perder sus vidas mil veces, antes que ver a aquellas que ustedes más aman sobre la tierra caer en las trampas del seductor, lean una vez más y mediten lo que su Iglesia pregunta al sacerdote, después de haber oído a su esposa e hija en confesión: "¿No has, durante o después de la confesión, hecho o dicho ciertas cosas con una intención diabólica de seducir a tus pacientes femeninas?"
Si su sacerdote permanece sordo a estas palabras dirigidas a su conciencia, ustedes no pueden ayudar prestando atención a ellas y entendiendo su significado pleno. Ustedes no pueden estar tranquilos y sin temer nada de aquel sacerdote en esas estrechas entrevistas con sus esposas e hijas, cuando los superiores de él y la misma Iglesia de ustedes tiemblan por él, y cuestionan su pureza y honestidad. Ellos ven un gran peligro para ambos, el confesor y su penitente; porque saben que la confesión ha sido, muchas veces, el pretexto para causar las más vergonzosas seducciones.
Si no hubiera verdadero peligro para la castidad de las mujeres, al confesar a un hombre sus pecados más secretos, ¿creen ustedes que sus papas y teólogos serían tan necios para admitirlo, y para hacer preguntas a los confesores que serían las más insultantes y fuera de lugar, si no hubiera razón para ellas?
¿No es arrogancia e insensatez, de parte de ustedes, creer que no hay peligro, cuando la Iglesia de Roma les dice, positivamente, que hay peligro, y usa los más fuertes términos al expresar su inquietud y temor?
¡¿Por qué su Iglesia ve las razones más acuciantes para temer por el honor de sus esposas e hijas, así como por la castidad de sus sacerdotes; y ustedes aún permanecen despreocupados, indiferentes al horrendo peligro al que están expuestos?! ¿Son ustedes como el pueblo judío en el pasado, al que le fue dicho: "Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis"? (Isaías vi. 9).
Pero si ustedes ven o sospechan el peligro del que son advertidos; si los ojos de su inteligencia pueden sondear el espantoso abismo en donde las personas más amadas de su corazón están en peligro de caer, entonces es necesario que las guarden de los caminos que llevan al temible despeñadero. No esperen hasta que sea demasiado tarde, cuando ellas estén muy cerca del precipicio para ser recatadas. Ustedes pueden creer que el peligro está distante, cuando está inminente. Aprovechen la triste experiencia de tantas víctimas de la confesión que han sido irremediablemente perdidas, irrecuperablemente arruinadas por la eternidad. La voz de la conciencia, del honor y de Dios mismo, les dicen que pronto puede ser muy tarde para salvarlas de la destrucción, por la negligencia y demora de ustedes. Mientras agradecen a Dios por haberlas resguardado de las tentaciones que han resultado fatales a tantas mujeres casadas o solteras, no pierdan un solo momento en tomar las medidas necesarias para librarlas de tentación y caídas.
En lugar de permitirles ir y arrodillarse a los pies de un hombre para obtener la remisión de sus pecados, guíenlas a los pies del agonizante Salvador, el único lugar en donde ellas pueden asegurarse el perdón y la paz eternos. ¿Y por qué, después de tantos intentos infructuosos, intentarían más tiempo lavarse en un lodazal, cuando las aguas puras de la vida eterna son ofrecidas tan libremente a través de Jesucristo, su único Salvador y Mediador?
En vez de buscar su perdón de un pobre y miserable pecador, débil y tentado como ellos, que vayan a Cristo, el único hombre poderoso y perfecto, la única esperanza y salvación del mundo.
¡Oh pobres engañadas mujeres Católicas! ¡No escuchen más las engañosas palabras de la Iglesia de Roma, que no tiene perdón, ni paz para usted, sino sólo trampas; que les ofrece esclavitud y vergüenza en pago por la confesión de sus pecados! Pero escuchen más bien las invitaciones de su Salvador, quien ha muerto en la cruz, para que ustedes pudieran ser salvadas; y quien, Él sólo, puede dar descanso a sus almas cansadas.
Oigan sus palabras, cuando Él les dice: "Venid a mí, oh vosotros pesadamente cargados, aplastados, por así decirlo, bajo la carga de vuestros pecados, y yo les daré descanso. . . Yo soy el médico de vuestras almas. . . Aquellos que están sanos no necesitan de un médico, sino aquellos que están enfermos. . . . Venid, entonces a mí, y seréis sanados. . . . Yo no he rechazado ni perdido a nadie que haya venido a mí. . . . invocad mi nombre. . . . creed en mí. . . . arrepentíos. . . . amad a Dios, y a vuestro prójimo como a vosotros mismos, y seréis salvados. . . Porque todo el que cree en mí e invoca mi nombre, será salvado. . . . Cuando sea levantado entre el cielo y la tierra, atraeré a todos hacia mí. . . ."
¡Oh, madres e hijas, en vez de acudir al sacerdote por perdón y salvación, acudan a Jesús, quien está invitándoles tan insistentemente! y más cuanto más necesidad tienen de ayuda y gracia divina. Aún, si son tan grandes pecadoras como María Magdalena, pueden, como ella, lavar los pies del Salvador con las fluentes lágrimas de su arrepentimiento y de su amor, y como ella, pueden recibir el perdón de sus pecados.
¡A Jesús, entonces, y a Él sólo, acudan para la confesión y el perdón de sus pecados; porque allí, solamente, pueden encontrar paz, luz, y vida para toda la eternidad!
CAPÍTULO XI.
LA CONFESIÓN AURICULAR EN AUSTRALIA, NORTEAMÉRICA Y FRANCIA
Esperamos que este capítulo será leído con interés y provecho en todas partes; será especialmente interesante para la gente de Australia, Norteamérica y Francia. Que todos consideren con atención sus solemnes enseñanzas; verán como la confesión auricular está esparciendo, por doquier, las semillas de una inenarrable corrupción en cada lugar, en todo el mundo. Que todos vean cómo el enemigo está exitosamente ocupado, en destruir todo vestigio de honestidad y pureza en los corazones y las mentes de las bellas hijas de sus países.
Aunque he estado en Australia solamente unos pocos meses, tengo una colección de hechos auténticos e innegables acerca de la destrucción de la virtud femenina, por medio del confesionario, que llenaría varios grandes volúmenes, e impresionarían al país con horror, si fuera posible publicarlos todos. Pero para mantenerme dentro de los límites de un breve capítulo, daré sólo unos pocos de los más públicos.
No hace mucho, una joven dama Irlandesa, perteneciente a una de las más respetables familias de Irlanda, fue a confesarse con un sacerdote de Parramatta. Pero las preguntas que le hicieron en el confesionario, fueron de un carácter tan bestial; los esfuerzos hechos por este sacerdote para convencer a su joven penitente temerosa de Dios y honesta, para que aceptara satisfacer los infames deseos de su corrupto corazón, causaron que la joven mujer renunciara inmediatamente a la Iglesia de Roma, y quebrara las cadenas, con las cuales había estado largo tiempo atada a los pies de sus pretendidos seductores. Que el lector lea cuidadosamente su carta, que he copiado de la Sydney (Australia) Gazette, del 28 de julio de 1839, y verá cuan valientemente, y bajo su propia firma, ella no sólo acusa a sus confesores de haberla escandalizado de manera muy infame con sus preguntas, y de haber tratado de destruir en ella el último vestigio de pudor femenino, sino que también declara que muchas de sus amigas habían reconocido en su presencia, que habían sido tratadas de una forma muy similar, por sus padres confesores.
Como esa joven dama era la sobrina de un muy conocido Obispo Católico Romano, y la pariente cercana de dos sacerdotes, su declaración pública hizo una profunda impresión en la mente de la gente, y la jerarquía Católica Romana sintió profundamente el golpe. Los hechos fueron dados por esa irreprochable testigo en forma muy llana y valiente como para ser negados. La única cosa a la que aquellos enemigos implacables de todo lo que es verdadero, santo y puro, en el mundo, recurrieron, para defender su tambaleante poder, y mantener su máscara de honestidad, fue a lo que han hecho en todos los tiempos—"asesinar a la honesta joven muchacha que no habían sido capaces de silenciar". Unos pocos días después, fue encontrada bañada en su sangre, y cruelmente herida, a una corta distancia de Parramatta; pero por la bondadosa providencia de Dios, los pretendidos asesinos, enviados por los sacerdotes, habían fallado en matar a su víctima. Ella se recuperó de sus heridas, y vivió muchos años más para proclamar ante el público, cómo los sacerdotes de Australia, así como los sacerdotes del resto del mundo, hacen uso de la confesión auricular para corromper los corazones, y maldecir las almas de sus penitentes.
Aquí está la carta de esa joven, honesta, y valiente dama:
EL CONFESIONARIO
(A los Editores de la Sydney Gazette).
Mientras leía rápidamente, el otro día, en la Sydney Gazette, un relato del juicio, que se llevó a cabo en la Corte Suprema, el martes 9, al instante, fui impactada con inexpresable asombro ante el testimonio del Dr. Polding, Obispo Católico Romano en esta colonia, y comencé a buscar información, en su periódico, si es que existe alguna diferencia entre los sacerdotes Católicos Romanos ingleses y los irlandeses. Si no la hay, y si lo que el Dr. Polding dice es realmente así, yo debo haber sido tratada ciertamente de forma muy injusta, por la mayoría de los sacerdotes con quienes me he confesado.
Yo sé muy bien que un sacerdote Católico Romano nunca dirá: "Págueme tanto, y le daré la absolución", porque eso sería dejar al descubierto la maniobra; pero los hechos hablan más fuerte que los preceptos, y yo puedo decir por mi parte, (y conozco de cientos, que podrían decir lo mismo, si se atrevieran); que he pagado al sacerdote, innumerables veces, antes de levantarme de mis rodillas en la confesión, bajo la excusa, como mostraré, de obtener misas y oraciones dichas para la liberación del purgatorio de las almas de mis parientes fallecidos.
Yo fui enseñada para creer que las misas no eran válidas, a menos que no estuviera en un estado de pecado, o en otras palabras, que estuviera en un estado de gracia. Por lo tanto debo ser absuelta, para hacer eficaces a las misas, y todos los Católicos Romanos saben muy bien, que todas las misas deben pagarse, antes de ser dichas. Me dijo un sacerdote, un hombre de buena educación, que cuanto más diera, sería mejor para mi propia alma, y las almas de amigos detenidas en el purgatorio. Fui enseñada a creer que la Iglesia de Roma siendo infalible, e incapaz de errar, su doctrina y sus prácticas eran las mismas en todo el mundo; por supuesto yo quedé muy perpleja al leer el testimonio del Dr. Polding. Creo que él debe estar trabajando bajo un gran error, cuando dice, que está estrictamente prohibido para un sacerdote recibir dinero bajo ninguna circunstancia, o que incluso si algo fuera dado para fines de caridad, es usual darlo en otro momento, "pero no habitualmente", o de otra manera los sacerdotes de Irlanda serían escandalosamente simoníacos. Quizás el Dr. Polding me informará, por qué yo debía, por muchos años, y no sólo yo, sino muchos miembros de mi pobre engañada familia, pagar a los sacerdotes por reliquias—tales como "la palabra de la cruz", "huesos santos", "cera santa", "fuego santo", "partes de ropas de santos", de Roma y otros lugares: "arcilla santa", de las tumbas de los santos; "el Agnus Dei", [n. de t.: una lámina de cera con la imagen de un cordero bendecida por el Papa], "evangelios", "escapularios", "velas benditas", "sal bendita", "manteca de San Francisco", etc.
Pero me faltaría el tiempo para repetir los abominables engaños por los que he pagado, y ninguno de ellos podría, de ninguna manera, contarse entre los gastos para viajar de los sacerdotes, ya que los sacerdotes residían en el lugar; pero, quizás, no son estos algunos de los actos que llevarían a un sacerdote a envilecerse con su propia comunidad, como reconoce el Dr. Polding: "hay ciertos hechos a los cuales, intrínsecamente y esencialmente, hay asociadas degradaciones y aborrecimiento", pero yo humildemente y de corazón agradezco a Dios que no tengo, como el Dr. Polding, que esperar hasta haber "sido Protestante", para conocer cómo tales actos deben afectar a todos los que llegan dentro del alcance de su contagio, como yo muy solemnemente protesto, ante Dios y los hombres, contra los refugios de mentira y de adoración idólatra de la Iglesia Papista, por lo cual es mi más fervorosa y constante oración, que no sólo mis propios parientes, sino también todos los que están dentro de sus límites, puedan, por las riquezas de la gracia de Dios, "salir de en medio de ellos, y apartarse", como yo, conforme al camino que ellos llaman herejía—"para que puedan no obstante ser traídos a adorar al Dios de sus padres".
Pero hay una cosa afirmada por el Dr. Polding, en su testimonio, que necesita explicaciones detalladas, ya que o se arroja una muy blasfema consideración de las Santas Escrituras, o el Dr. Polding debe, si él dirige la atención de los Protestantes a las Santas Escrituras, en defensa de la regla de confesión, en la Iglesia Católica Romana, ser totalmente ignorante de lo que el estudiante común en la Academia Maynooth, [un seminario de Irlanda], es maestro; y si no fuera porque estimo a la gloria de Dios mucho más allá de mis propios sentimientos de delicadeza femenina, me rehusaría a reconocer esto que reconozco ahora públicamente, y con vergüenza, que he estudiado cuidadosamente las traducciones de los extractos de la "Teología de Dens", donde es encontrada completamente la verdadera práctica del confesionario Católico Romano, y autorizada públicamente por el Dr. Murray, el Arzobispo Católico Romano de Dublín, y en presencia de mi Hacedor, declaro solemnemente, que como es de horrible e inenarrablemente vil ese libro, se me han hecho preguntas en el confesionario cien veces más repulsivas, las cuales fui obligada a contestar, habiéndome dicho mi confesor: "que siendo avergonzada de responderle, yo estaba en un estado de pecado mortal". Frecuentemente fui obligada a realizar severa penitencia, por repetir a mis compañeras, una parte de estas horribles cosas, fuera de la confesión, y comparando las preguntas que les hacían, (tanto como lo permitía la decencia), con aquellas hechas a mí. Qué pensará entonces el público Protestante, cuando declare una vez más, y en la misma solemne manera, que la experiencia de ellas, y especialmente la experiencia de una de ellas, fue peor que la mía, siguiendo hechos a las preguntas, lo cual creo prestamente, por las muestras ofrecidas a mí, un día, en el confesionario.
Entonces, si el Dr. Polding solamente me probara, simplemente con las Santas Escrituras, alguna autoridad por lo que he dicho, sobre la Confesión Católica Romana, y que puede ser leído por cualquiera que lo desee, en la Teología de Dens,—prometo volver al seno de la Iglesia Católica Romana. Pero debo dejar por ahora este asunto, sobre el que podría relatar lo que llenaría un volumen de tamaño moderado, y hablar sólo unas pocas palabras sobre la venta de indulgencias, de lo cual el Dr. Polding ha leído solamente "en libros Protestantes". Esto también me asombra, que un obispo en la Iglesia Católica Romana, no conociera nada de estas cosas, y yo haya comprado una, durante el cólera de 1832. En aquel tiempo oí de los sacerdotes de la parroquia publicar desde el altar, que el Papa había concedido una indulgencia; y, como el cólera estaba desenfrenado en Dublín, todos estaban con temor de que se diseminara sobre todo el país, y todo Católico Romano que podía por lo menos arrastrarse hasta la capilla, en la parroquia donde yo vivía, no perdía tiempo en venir. Entre ellos recordaré al sacerdote que me mostró a una mujer anciana, quien, dijo él, no había ido a confesarse por cincuenta años, y quien estaba en el acto de poner su dinero sobre la bandeja, cuando él la señalaba. La indulgencia debía ser obtenida, como lo había publicado el sacerdote, y vi a la mujer anciana poner su dinero sobre la bandeja, donde puse el mío—ella obtuvo su sello de indulgencia, y yo obtuve el mío. ¿Tendrá el Dr. Polding la amabilidad de decirme para qué era el dinero? En obediencia a la indulgencia, era necesario también, decir muchas oraciones, como el "Salterio de Jesús", etc., pero aquellos que no podían debían llevar su rosario a sus sacerdotes, quienes seleccionaban una apropiada cantidad de oraciones para ser dichas por ellos. Las personas daban según su elección, el dinero que querían, pero no fue tomado nada de menor valor que plata. He visto bandejas sobre la mesa de la sacristía de la capilla, en ese tiempo, llenas de plata, dinero y oro, también vi bandejas para el mismo fin, en la Capilla de la calle Marlborough, en Dublín, sobre la pileta de agua bendita.
Cuantas pobres criaturas he conocido, que estaban muy cerca de morir de hambre, suplicando o pidiendo prestado seis centavos, para estar en la capilla en aquel tiempo; pero habría sido casi imposible para mí, a menos que fuera tan insensible como las imágenes que fui enseñada a adorar, especialmente a mi propio ángel guardián, a Santa Inés, a quien, junto a la Virgen María, se me enseñó a rendir mayor adoración que a Dios mismo, que hubiera permanecido sin enterarme de estos ardides, y otros mucho más perversos y abominables, bajo el ropaje de la religión de la mayor autonegación, teniendo tantos sacerdotes relacionados conmigo, siendo obispo un tío mío, y criada entre sacerdotes, frailes, y monjas de casi todas las órdenes, desde mi nacimiento, siendo además yo misma una sumamente celosa Católica Romana, durante mi ignorancia de "la verdad, como está en Jesús". Pero estoy contenta por dejar todos los bienes temporales como ya lo he hecho, al dejar adinerados parientes y antiguos amigos, solamente deseando desde mi corazón, que, como sufrí la pérdida de todas las cosas, pueda "ser más capacitada para tenerlas por estiércol, para ganar a Cristo, y ser hallada en Él, no teniendo mi justicia, (que fui enseñada a apreciar en la Iglesia Católica Romana, y que es por la ley), sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe". Yo sé, señor, que he ocupado mucho de su diario, pero, debería complacer a Dios, que las verdades, las solemnes verdades, que he dicho, sean tan bendecidas como para despertar aunque sea uno de mis semejantes pecadores haciéndoles recapacitar, y salir de ese cautiverio de esclavitud, en el cual sé muy bien, ellos se mantienen, y comiencen a pensar por ellos o ellas mismas, estoy segura de que usted se sentirá doblemente recompensado por el espacio que ha dado a esta carta.
Yo, señor, soy, etc., etc.
AGNES CATHERINE BYRNE.
25 de julio de 1839.
Como algunas personas, con un erróneo sentido de la caridad, pueden ser tentadas a creer que los sacerdotes de Roma, en Australia, se han reformado, y no son tan corruptos actualmente como lo fueron en 1839, que éstas lean el siguiente documento que tomé del Sydney Evening News, del 19 de noviembre de 1878:
"Uno de los más grandes conjuntos que alguna vez fueron vistos dentro del Salón Protestante en la calle Castlereagh, asistió la última noche en respuesta a un anuncio publicando que una dama brindaría una conferencia sobre el asunto: 'La señora Constable mal, y el ex-sacerdote Chiniquy bien, en relación con la confesión auricular; probado por la experiencia personal de la dama en Sydney'. El edificio estaba densamente lleno en todos sus espacios, y no había lugar para estar de pie. Sobre la plataforma, alrededor de ella, y en las galerías había gran número de damas. El pastor Allen entonces abrió el acto presentando el himno 'Roca de la eternidad abierta para mí'. El Sr. W. Neill, (el banquero), fue votado para la presidencia. La dama conferenciante, la señora Margaret Ann Dillon, una dama de edad intermedia, pulcramente vestida, fue entonces presentada a la audiencia. Al principio se mostraba algo temblorosa y confusa, lo cual explicó que era debido principalmente a la cruel y despiadada carta que había recibido esa noche, anunciando la muerte de su marido. Ella dijo que no había sido criada en la fe Católica Romana, pero después de mucha reflexión se había unido a esa Iglesia, porque había sido llevada a creer que ésta era la única Iglesia verdadera. Durante años luego de unirse a la Iglesia, asistió fielmente a sus deberes, incluso la confesión auricular. No era su intención insultar a los Católicos Romanos al presentarse públicamente, sino refutar los argumentos de la Sra. Constable, y mostrar que las afirmaciones del ex-sacerdote Chiniquy eran verdaderas. Nada más que su deber para con Dios le habría motivado a acudir ante ellos de esta manera pública. Esta era su primer aparición pública; por lo tanto, ellos deben tolerar sus imperfecciones; pero ella hablaría con verdad y arrojo. Su disertación se referiría enteramente a su propia experiencia personal con la confesión auricular. Después de algunos comentarios adicionales, se requirió al Sr. Neill que leyera la siguiente carta, enviada por la dama conferenciante al Arzobispo Vaughan: 'No. 259 Kent Street, Sydney. 12 de abril de 1878. A su Gracia el Arzobispo Vaughan. Pueda esto complacer a su Gracia: He estado durante bastante tiempo muy deseosa de traer un asunto sumamente doloroso ante su atención, y que me ha causado considerable pena. Varias razones me impidieron hacerlo hasta ahora, y solamente es cuando percibo el objeto de mi queja aparentemente no castigado por su conducta, como escuché que fue el caso, que decidí apelar a usted, sintiéndome segura de obtener la corrección. Alrededor del año 1876, residía en la calle Clarence, en esta ciudad, y mientras sufría una aguda enfermedad fui visitada por el Padre Sheridan, de Santa María, como también por el Padre Maher. Del primero recibí los ritos finales de la Iglesia, porque se suponía que yo estaba en mi lecho de muerte. Media hora después que el Padre Sheridan me había dejado, el Padre Maher llegó, e insistió en realizar el servicio para mí, lo cual rechacé. Había sobre la mesa una botella con coñac, y al lado un vaso que contenía una pequeña cantidad de aceite de ricino para mi uso. El Padre Maher deseaba algo del licor, y mi esposo, que estaba en la habitación, le pidió que se sirviera. Él hizo así, usando el vaso que contenía la medicina, y descubriendo el error, vació algo más de licor en un vaso limpio, y lo tomó. Entonces quiso que mi marido dejara la habitación. Entonces se acercó al lado de mi cama con la apariencia de querer administrarme los ritos de la Iglesia, y yo le reprendí, cuando puso sus manos violentamente sobre mí, y me hizo las más indecorosas propuestas. En mi lucha al resistirme, mi bata quedó muy desgarrada. Él me aseguró que no se me dañaría si accedía a sus terribles planes, (exclamaciones de ¡Oh! ¡Oh!), diciendo que él estaba bajo las santas órdenes, y eso no sería juzgado como un pecado por la Iglesia, o palabras con ese sentido. (Conmoción). Finalmente, encontré la fuerza para llamar a mi esposo; y, cuando se hizo presente, el Padre Maher fue obligado a dejar la habitación. Yo estaba temerosa de decirle a mi marido lo que sucedió, porque estaba segura de que usaría la violencia con el Padre Maher. Después del hecho, me enteré que había sido suspendido por alguna otra causa, y que era inútil que hiciera algo sobre la cuestión. Pero como, en el mes presente, lo he visto pasando por mi puerta vestido con un atuendo normal de sacerdote, y siendo evidente para mí que él todavía está bajo cierto control, me decidí a hacer el reclamo que tan abundantemente se merece. Agrego que cuando mi esposo lo condujo fuera de la casa, él (el Padre Maher) estaba bastante intoxicado con el licor que había tomado.—Yo soy, con mucho respeto, la humilde servidora de su Gracia, MARGARET ANN DILLON'. La señora Dillon procedió luego, muy extensamente, a relatar en forma minuciosa los hechos del incidente mencionado en la carta, y cómo el Vicario General (el Deán Sheridan) fue donde ella estaba para silenciar el asunto. En un largo diálogo con el reverendo Deán, ella afirmó que él aseguró que el Arzobispo Vaughan había derramado lágrimas sobre su carta, y que él, (el Deán), había sabido siempre que ella era una buena mujer. En respuesta a una pregunta, el Deán le dijo que 'una vez sacerdote siempre sacerdote'; pero ella replicó, 'una vez en infamia, siempre en infamia'. Posteriormente, un sacerdote la visitó, y le preguntó por qué no iba a la iglesia. Ella le explicó que, teniendo tres niños que cuidar, no podía ir. Una vez, un sacerdote vio la Biblia Protestante junto a algunos otros libros sobre la mesa, y él le dijo: 'Veo que tiene algunos libros heréticos aquí; debe tomarlos y quemarlos'. Ella le dijo que no lo haría; y él dijo: 'Si no me da esos libros, no le daré la absolución'. Ella dijo que no le importaba, y él dejo el lugar. La dama leyó luego de la Teología de Dens, Vol. VI., página 305, acerca de las doctrinas del confesionario. Ella sostuvo que los sacerdotes en la casilla del confesionario se comparaban con Dios, pero afuera de ésta sólo eran hombres. Ella no expresaría el sucio lenguaje que había sido forzada a oír y a responder en la casilla del confesionario. No sólo ella, sino también su hija podía testificar las abominaciones del confesionario. Ella se había casado dos veces, y al poco tiempo de la muerte de su primer marido, envió a su hija a confesarse. El sacerdote dijo a la hija que su padre muerto, que había sido un Protestante, era un hereje, y estaba en el infierno. Ella urgió a las mujeres Católicas que no debían enviar sus hijos para ser insultados y degradados por el confesionario. Ella esperaba que ellas mantendrían a sus hijos alejados de éste, porque los sacerdotes les hacen preguntas sugiriendo perversidades de la clase más grosera, y llenando sus mentes con pensamientos carnales por primera vez en sus vidas. (Ovación). Ella recomendaría firmemente a todos los hombres Católicos Romanos que no permitieran que los sacerdotes permanecieran solos con sus esposas, [n. de t.: o sería mejor aún que abandonaran definitivamente toda asociación con esa falsa iglesia]. Napoleón adoptó un plan por el cual él mismo idearía las preguntas que debían hacerse a su hijo en el confesionario. Si Napoleón era tan cuidadoso de su hijo, cuanto más deben serlo aquellos que están en una nivel de vida más humilde. La señora Dillon, entonces, leyó extractos de la Teología de Dens y otros libros de textos, que ella afirmaba eran las obras estándar de la Iglesia Católica Romana, para refutar los argumentos de la señora Constable. Su experiencia, así como la de muchas otras, claramente probaban que la causa de la mayoría del gran número de chicas en las calles se origina en las abominables preguntas que deben contestar en la casilla del confesionario. (Ovación). No solamente la mayoría de estas chicas eran Católicas, sino que nuestros hospitales e instituciones benéficas están llenas con aquellas cuyas tempranas vidas fueron degradadas en el confesionario. (Oigan, oigan). Finalmente, la señora Dillon trató brevemente sobre la cuestión del sacramento, afirmando que los sacerdotes tienen mucho cuidado de beber el vino—la sangre de Cristo—, y el pueblo tiene la pastilla,—el cuerpo de Cristo. (Risas). La señora Dillon volvió a su asiento en medio de tumultuoso aliento. Frecuentemente sus comentarios crearon gran sensación y estallidos de aplausos. El Reverendo Pastor Allen leyó una carta enviada esa noche a la dama conferenciante, conteniendo un extracto del S. M. Herald, publicado hace cuatro años, acerca del castigo de un Abate por conducta indigna como sacerdote con cuatro jóvenes damas en el confesionario. Se aprobó un vigoroso voto de agradecimiento a la dama conferenciante, y un honor similar fue otorgado al Sr. Neill, por presidir. La bendición y el canto del Himno Nacional cerró el acto alrededor de las nueve y media.
¿Ha visto el mundo alguna vez un hecho más repugnantemente corrupto que el de ese sacerdote? ¿Quién no será conmovido con horror ante la vista de ese confesor, que lucha contra su moribunda penitente, y desgarra su bata, cuando ella está en su lecho de muerte, para satisfacer sus viles inclinaciones?
¡Qué horrible espectáculo es presentado aquí, por las manos de la Providencia, ante los ojos de un pueblo Cristiano! ¡Una mujer moribunda obligada a forcejear y luchar contra su confesor, para mantener su pureza y honor intactos! ¡Su bata desgarrada por el bestial sacerdote de Roma!
Que los norteamericanos que quieren conocer más precisamente lo que está sucediendo entre los padres confesores y sus penitentes femeninas en los Estados Unidos, vayan al hermoso pueblo de Malone, en el Estado de Nueva York. Allí verán, por los registros públicos de la corte, como el Padre McNully sedujo a su bella penitente, la señorita McFarlane, quien estaba alojada con él, y de quien él era el profesor. Verán que los enfurecidos padres de la joven dama le acusaron y obtuvieron un veredicto de $2.129 por daño, que él se rehusó a pagar. ¡Fue apresado—quebrantó su encarcelamiento, fue a Canadá, donde los obispos lo recibieron y lo emplearon entre los confesores de las jóvenes irlandesas del territorio!
¿No se repiten todavía en todo el mundo los ecos de los horrores del convento de monjas en Cracow Austria? A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de la prensa Católica Romana para suprimir o negar la verdad, ¿no ha sido probado por la evidencia que la desdichada monja Barbary Ubryk fue encontrada absolutamente desnuda en un sumamente horrible, oscuro, húmedo y sucio calabozo, donde era retenida por las monjas porque se había rehusado a vivir la vida de infamia de ellas con su Padre confesor Pankiewiez? ¿Y no ha corroborado ese miserable sacerdote todo lo que se le acusaba, al poner un fin, como Judas, a su propia infame vida?
Yo encontré, en Montreal, un sobrino de la monja Barbara Ubryk, que estuvo en Cracow cuando su tía fue encontrada en su horrible peligro. Él no sólo corroboró todo lo que la prensa había dicho acerca de las torturas de su pariente cercana y la causa de ellas, sino que también renunció públicamente a la Iglesia de Roma, cuyo confesionario él sabía personalmente, son escuelas de perdición.
Yo visité Chicago por primera vez en 1851, ante el insistente pedido del Obispo Vandevelde. Esto era para abarcar Illinois, tanto como pudiéramos, con Católicos Romanos de Canadá, Francia, y Bélgica, para que pudiéramos poner ese espléndido Estado, que era entonces una especie de desierto, bajo el control de la Iglesia de Roma. Entonces interrogué a un sacerdote sobre las circunstancias de la muerte del fallecido Obispo. Ese sacerdote no tenía ninguna clase de razones para engañarme y no admitir la verdad, y con una mente evidentemente angustiada me dio los siguientes detalles, que aseguró, eran la exacta aunque muy triste verdad:
"El Gran Vicario, M. . ., se había enamorado de su hermosa penitente, la dotada Monja, . . . , Superiora del Convento de Lorette. La consecuencia fue que para encubrir su caída, ella fue, con el pretexto de renovar su salud, a una ciudad del oeste, donde pronto murió al dar a luz a un niño nacido muerto".
Aunque estos misterios de iniquidad habían sido mantenidos en secreto, tanto como fue posible, bastante de ellos había llegado a los oídos del Obispo para llevarle a decir al confesor que estaba obligado a averiguar sobre su conducta, y que, si era encontrado culpable, sería inhabilitado. Ese sacerdote de forma atrevida e indignada negó su culpa; y dijo que estaba contento por esa investigación. Porque se jactaba de que estaba seguro de probar su inocencia. Pero después de una reflexión más madura, cambió de opinión. ¡¡¡Para salvar a su obispo de los problemas de esa investigación, le suministró una dosis de veneno que le alivió de las miserias de la vida, después de cinco o seis días de sufrimiento, que los doctores tomaron como una enfermedad común!!!
¡Confesión auricular! ¡Estos son algunos de tus misterios!
La gente de Detroit, Michigan, todavía no se ha olvidado de aquel amable sacerdote que era el confesor, "de moda", de las damas Católicas Romanas jóvenes y viejas. Todos ellos recuerdan todavía, la oscura noche durante la cual partió a Bélgica, con una de sus más bellas penitentes, y $4.000 que había tomado del dinero de su Obispo Lefebvre, para pagar sus gastos de viajes. ¿Y, quién, en esa misma ciudad de Detroit no simpatiza todavía con ese joven doctor cuya hermosa esposa huyó con su padre confesor, para, debemos suponer caritativamente, ser más beneficiada con la constante compañía de su espiritual y santo (?) médico?
Que mis lectores vengan conmigo a Bourbonnais Grove, y allí todos les mostrarán al hijo que el Sacerdote Courjeault tuvo de una de sus bellas penitentes.
¡Protestantes de rodillas! Que están hablando constantemente de paz, paz, con Roma, y que están humildemente postrados a sus pies, para venderles sus mercancías, u obtener sus votos, ¿no entienden su suprema degradación?
No nos respondan que estos son casos excepcionales, porque estoy listo para probar que esta inenarrable degradación e inmoralidad son el estado normal de la mayor parte de los sacerdotes de Roma. El Padre Hyacinthe ha declarado públicamente, que el noventa y nueve por ciento de ellos, viven en pecado con las mujeres que ellos han destruido. Y no solamente los sacerdotes comunes están, en su mayoría, hundidos en ese profundo abismo de infamia secreta o pública, sino también los obispos y papas, con los cardenales, no son mejores.
¡Quién no conoce la historia de aquella interesante joven muchacha de Armidale, Australia, quien, últimamente, confesó a sus distraídos padres, que su seductor había sido nada menos que un obispo! ¡Y cuando el padre enfurecido persiguió al obispo por los daños, ¿no es un hecho público que él consiguió £350 del obispo del Papa, con la condición de que emigraría con su familia, a San Francisco, donde esta gran iniquidad podría ser encubierta?! Pero, desafortunadamente para el criminal confesor, la muchacha había dado a luz a un pequeño obispo, antes de irse, y puedo dar el nombre del sacerdote que bautizó al hijo de su propio santo (?) y venerable (?) obispo.
¿Olvidará el pueblo de Australia alguna vez la historia del Padre Nihills, que fue condenado a tres años de cárcel, por un crimen inmencionable con una de sus penitentes?
Esto trae a mi mente el deplorable fin del Padre Cahill, quien cortó su propia garganta hace no mucho, en Nueva Inglaterra, para escapar de la persecución de la hermosa muchacha que había seducido. ¿Quién no oyó del gran Vicario de Boston, que aproximadamente hace tres años, se envenenó para escapar de la sentencia que iba a ser arrojada contra él al día siguiente, por la Corte Suprema, por haber seducido a una de sus bellas penitentes?
¿No ha sido toda Francia conmocionada con horror y confusión por las declaraciones hechas por la noble Catherine Cadiere y sus numerosas jóvenes amigas, contra el padre confesor, el Jesuita, John B. Girard? Los detalles de las villanías practicadas por ese santo (?) padre confesor y sus cómplices, con sus bellas penitentes, son tales, que una pluma Cristiana no puede volver a escribirlas, y ningún lector Cristiano aceptaría tenerlas ante sus ojos.
Si este capítulo no fue lo suficientemente largo, yo diría como el Padre Achazius, superior de un convento de monjas en Duren, Francia, acostumbraba a consagrar a las damas jóvenes y mayores que se confesaban con él. El número de sus víctimas fue tan grande, y sus rangos sociales tan altos, que Napoleón pensó que era su deber llevar ese escandaloso asunto delante suyo.
La forma en que este santo (?) padre confesor acostumbraba conducir a muchachas nobles, mujeres casadas, y monjas del territorio de Aix-la-Chapelle, fue revelado por una joven monja que había escapado de las asechanzas del sacerdote, y se casó con un oficial superior del ejército del Emperador de Francia. Su marido pensaba que era su deber dirigir la atención de Napoleón a las acciones de ese sacerdote, por medio del confesionario. Pero las investigaciones que fueron dirigidas por el Consejero del Estado, Le Clerq, y el profesor Gall, estaban comprometiendo a tantos otros sacerdotes, y a tantas damas de los más elevados niveles de la sociedad, que el Emperador fue totalmente abatido, y atemorizado de que la exposición de esto a toda Francia, causaría que el pueblo renovara las tremendas matanzas de 1792 y 1793, cuando treinta mil sacerdotes, monjes y monjas, habían sido colgados, o disparados sin misericordia, como los más implacables enemigos de la moralidad pública y la libertad. En aquellos días, aquel ambicioso hombre estaba necesitado de los sacerdotes para forjar las cadenas con las cuales el pueblo de Francia sería firmemente atado a las ruedas de su carruaje.
Él ordenó abruptamente a la corte investigadora que cesara la indagación, bajo el pretexto de salvar el honor de muchas familias, cuyas mujeres solteras y casadas habían sido seducidas por sus confesores. Pensó que la prudencia y la vergüenza estaban urgiéndole a no levantar más el oscuro y pesado velo, detrás del cual los confesores ocultan sus prácticas infernales con sus bellas penitentes. Él determinó que era suficiente encarcelar de por vida al Padre Achazius y sus compañeros sacerdotes en un calabozo.
Pero si giramos nuestras miradas desde los humildes sacerdotes confesores hacia los monstruos que la Iglesia de Roma adora como los vicarios de Jesucristo—los sumos Pontífices—los Papas, ¿no encontraremos horrores y abominaciones, escándalos e infamias que superan todo lo hecho por los sacerdotes comunes detrás de las impuras cortinas de la casilla del confesionario?
¿No nos dice el mismo Cardenal Baronio, que el mundo jamás vio algo comparable a las impurezas y los inmencionables vicios de un gran número de papas?
¿No nos dan los archivos de la Iglesia de Roma la historia de esa famosa prostituta de Roma, Marozia, quien vivió en concubinato público con el Papa Sergio III, a quien ella elevó a la así llamada silla de San Pedro? ¿No tuvo ella también, un hijo de ese Papa, a quien ella también hizo un papa después de la muerte de su santo (?) padre, el Papa Sergio?
¿No pusieron la misma Marozia y su hermana, Teodora, sobre el trono pontificio uno de sus amantes, bajo el nombre de Anastasius III, que fue seguido pronto por Juan X? ¿Y no es un hecho público, que el papa habiendo perdido la confianza de su concubina Marozia, fue estrangulado por orden suya? ¿No es también un hecho de pública notoriedad, que su seguidor, León VI, fue asesinado por ella, por haber dado su corazón a otra mujer, todavía más degradada?
¡El hijo que Marozia tuvo del Papa Sergio, fue elegido papa, por la influencia de su madre, bajo el nombre de Juan XI, cuando no era todavía de dieciséis años! Pero habiendo reñido con algunos de los enemigos de su madre, fue golpeado y enviado a la cárcel, donde fue envenenado y murió.
En el año 936, el nieto de la prostituta Marozia, después de varios encarnizados encuentros con sus oponentes, triunfó en tomar posesión del trono pontificio bajo el nombre de Juan XII. Pero sus vicios y escándalos llegaron a ser tan intolerables, que el erudito y célebre Obispo Católico Romano de Cremorne, Luitprand, dice de él: "Ninguna dama honesta osaba mostrarse en público, porque el Papa Juan no tenía respeto por muchachas solteras, ni por mujeres casadas, o viudas—era seguro que serían corrompidas por él, incluso sobre las tumbas de los santos apóstoles, Pedro y Pablo.
Ese mismo Juan XII fue matado de inmediato por un caballero, que lo encontró cometiendo el acto de adulterio con su esposa.
Es un hecho bien conocido que el Papa Bonifacio VII había causado que Juan XIV fuera aprisionado y envenenado, y poco después de morir, el pueblo de Roma arrastró su cuerpo desnudo por las calles, y lo dejó, horriblemente mutilado, para ser comido por perros, si unos pocos sacerdotes no lo hubieran enterrado secretamente.
Que los lectores estudien la historia del famoso Concilio de Constanza, convocado para poner un fin al gran cisma, durante el cual tres papas, y a veces cuatro, estuvieron todas las mañanas maldiciéndose unos a otros y llamando a sus oponentes Anticristos, demonios, adúlteros, sodomitas, asesinos, enemigos de Dios y el hombre.
Como cada uno de ellos fue un infalible papa, de acuerdo al último Concilio del Vaticano, estamos obligados a creer que estuvieron acertados en los cumplidos que se tributaron unos a otros.
A uno de estos santos (?) papas, Juan XXIII, [n. de t.: no el del siglo XX sino del siglo XV], habiéndose presentado ante el Concilio para dar una explicación de su conducta, se le comprobó por medio de treinta y siete testigos, la mayor parte de los cuales eran obispos y sacerdotes, haber sido culpable de fornicación, adulterio, incesto, sodomía, simonía, robo, y asesinato. También fue probado por una legión de testigos, que él había seducido y violado a 300 monjas. Su propio secretario, Niem, dijo que había mantenido en Boulogne, un harén, donde no menos de 200 muchachas habían sido las víctimas de su lascivia.
¿Y qué podríamos no decir de Alejandro VI? Ese monstruo que vivió en incesto público con sus dos hermanas y su propia hija Lucrecia, de quien tuvo un hijo.
Pero me detengo—me sonrojo por ser forzado a repetir tales cosas. Nunca las hubiera mencionado si no fuera necesario no solamente para poner un fin a la insolencia y a las pretensiones de los sacerdotes de Roma, sino también para hacer que los Protestantes recuerden por qué sus heroicos padres han hecho sacrificios tan grandes y luchado tantas batallas, derramado su sangre más pura e incluso muerto, para quebrantar las cadenas con las que estaban atados a los pies de los sacerdotes y los papas de Roma.
Que mis lectores no sean engañados por la idea de que los papas de Roma en nuestros días, son mucho mejores que aquellos de los siglos noveno, décimo, undécimo y duodécimo. Ellos son absolutamente lo mismo—la única diferencia es que, hoy, ellos tienen un poco más de cuidado para esconder sus secretas orgías. Porque ellos saben bien que las naciones modernas, iluminadas como están, por la luz de la Biblia, no tolerarían las infamias de sus antecesores; muy pronto los arrojarían al Tíber, si osaran repetir en pleno día, las escenas de las que los Alejandro, Esteban, Juan, etc. etc., fueron los protagonistas.
Vayan a Italia, y allí los mismos Católicos Romanos les mostrarán las dos hermosas hijas que el último Papa, Pío IX, tuvo de dos de sus amantes. Ellos les dirán, también, los nombres de otras cinco amantes—tres de ellas monjas—que tuvo cuando era un sacerdote y un obispo, algunas de ellas todavía viven.
¡Pregunten a aquellos que conocieron personalmente al Papa Gregorio XVI, el antecesor de Pío IX, y después que les hayan dado la historia de sus amantes, una de las cuales era la esposa de su peluquero, les dirán que él era uno de los más grandes ebrios en Italia!
¿Quién no ha oído del bastardo, que el Cardenal Antonelli tuvo de la Condesa Lambertini? ¿No ha llenado Italia y el mundo entero con vergüenza y disgusto el pleito legal de aquel hijo ilegítimo del gran cardenal secretario?
Sin embargo, nadie puede estar sorprendido de que los sacerdotes, los obispos, y los papas de Roma estén hundidos en un abismo de infamia tan profundo, cuando recordamos que ellos son nada más que los sucesores de los sacerdotes de Baco y Júpiter. Porque no sólo han heredado sus poderes, sino que también han conservado sus mismas ropas y mantos sobre sus hombros, y sus gorros sobre sus cabezas. Como los sacerdotes de Baco, los sacerdotes del Papa están obligados a nunca casarse, por las impías y perversas leyes del celibato. Porque todos saben que los sacerdotes de Baco eran, como los sacerdotes de Roma, célibes. Pero, como los sacerdotes del Papa, los sacerdotes de Baco, para consolarse de las restricciones del celibato, habían inventado la confesión auricular. Por medio de las secretas confidencias del confesionario, los sacerdotes de los antiguos ídolos, tanto como aquellos de los recién inventados dioses hostia, sabían quienes eran fuertes y débiles entre sus bellas penitentes, y bajo el velo "de los misterios sagrados", durante la celebración nocturna de sus misterios diabólicos, ellos sabían a quien dirigirse, y hacer sus votos de celibato un yugo fácil.
Que aquellos que quieren más información sobre ese asunto lean los poemas de Juvenal, Propertius, y Tibellus. Que estudien a todos los historiadores de la antigua Roma, y verán la perfecta semejanza que existe entre los sacerdotes del Papa y aquellos de Baco, en referencia a los votos del celibato, los secretos de la confesión auricular, la celebración de los así llamados "misterios sagrados", y la inmencionable corrupción moral de los dos sistemas de religión. De hecho, cuando uno lee los poemas de Juvenal, piensa que tiene delante suyo los libros de Dens, Liguori, Lebreyne y Kenrick.
Esperemos y oremos que pronto pueda llegar el día cuando Dios mirará en su misericordia sobre este mundo maldecido; y entonces, los sacerdotes de los dioses hostias, con su celibato fingido, su confesión auricular destructora del alma y sus ídolos serán barridos.
En ese día Babilonia—la gran Babilonia caerá, y el cielo y la tierra se regocijarán.
Porque las naciones no irán más ni apagarán su sed en las impuras cisternas cavadas para ellas por el hombre de pecado. Sino que irán y lavarán sus vestiduras en la sangre del Cordero; y el Cordero las hará puras por su sangre, y libres por su palabra. Amén.
CAPÍTULO XII.
UN CAPÍTULO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS LEGISLADORES, ESPOSOS, Y PADRES.—ALGUNAS DE LAS CUESTIONES SOBRE LAS QUE EL SACERDOTE DE ROMA DEBE PREGUNTAR A SUS PENITENTES
DENS quiere que los confesores interroguen sobre los siguientes asuntos:
1 "Peccant uxores, quae susceptum viri semen ejiciunt, vel ejicere conantur." (Dens, tom. vii., pág. 147.)
2. "Peccant conjuges mortaliter, Si, copula ancesta, cohibeant seminationem."
3. "Si vir jam seminaverit, dubium. fit an femina lethaliter peccat, Si se retrahat a seminando ; aut peccat lethaliter vir non expectando seminationem. uxoris." (pág. 153.)
4. "Peccant conjuges inter se circa actum conjugalein. Debet servari modus, sive situs ; imo ut non servetur debitum vas, sed copula habeatur in vase praepostero, aliquoque non naturali. Si fiat accedendo a postero, a latere, stando, sedendo, vel Si vir sit succumbus." (pág. 166.)
5. "Impotentia est incapacitas perficiendi, copulum carnalem perfectam cum. seminatione viri in vase debito seu, de se, aptam generationi. Vel, ut Si mulier sit nimis arcta respectu unius viri, non respectu alterius. " (Vol. vii., pág. 273.)
6. " Notatur quod pollutio in mulieribus possit perfici, ita ut semen earum nou effluat extra membrum. genitale.
"Indicium. istius allegat Billuart, Si scilicet mulier sensiat serninis resolutionem. cum magno voluptatis sensu, qua completa, passio satiatur." (Vol. iv., pág. 168.)
7. "Uxor se accusans, in confessione, quod negaverit debitum, interrogetur an ex pleno rigore juris sui id petiverit." (Vol. vii., pág. 168.)
8. "Confessor poenitentem, qui confitetur se pecasse cum Sacerdote, vel sollicitatam. ab eo ad turpia, potest interrogare utrum ille sacerdos sit ejus confessarius, an in confessione sollitaverit." (Vol. vi., pág. 294.)
Hay un gran número de otras cosas inmencionables sobre las cuales Dens, en sus volúmenes cuarto, quinto y séptimo, pide que los confesores pregunten a sus penitentes, lo cual yo omito.
Vayamos ahora a Liguori. Aquel así llamado Santo, Liguori, no es menos diabólicamente impuro que Dens, en sus preguntas a las mujeres. Pero citaré sólo dos de las cosas sobre las cuales el médico espiritual del Papa no debe fallar en examinar a su paciente espiritual:
1. "Quaerat an sit semper mortale, Si vir immitat pudenda in os uxoris?
"Verius affirmo quia, in hoc actu ob calorem Cris, adest proximum periculum pollutionis, et videtur nova species luxuriae contra naturam, dicta irruminatio."
2. "Eodem modo, Sanchez damnat virum de mortali, qui, in actu copulae, immiteret dignitum in vas praeposterum nxoris; quia, ut ait, in hoc actu adest affectus ad Sodomiam. " (Liguori, tom. vi. pág. 935.)
El famoso Burchard, Obispo de Worms, ha hecho un libro con las preguntas que deben hacer los confesores a sus penitentes de ambos sexos. Durante varios siglos este fue el libro estándar de los sacerdotes de Roma. Aunque esa obra es hoy muy escasa, Dens, Liguori, Debreyne, etc., etc., han examinado totalmente sus contaminantes páginas, y las dieron para que estudien los confesores modernos, para que pregunten a sus penitentes. Seleccionaré solamente unas pocas preguntas del Obispo Católico Romano a los hombres jóvenes.
1. "Fecisti solus tecum fornicationem ut quidam facere solent; ita dico ut ipse tuum membrum. virile in manum taum acciperes, et sic duceres praeputium tuum, et manu propria commoveres, ut sic, per illam delectationem semen projiceres?"
2. "Fornicationem fecisti cum masculo intra coxes; ita dicto ut tuum virile membrum intra coxas alterius mitteres, et sic agitando semen funderes?"
3. "Fecisti fornicationem, ut quidem facere Solent, ut tuum virile membrum in lignum perforatum, aut in aliquod hujus modi mitteres, et, sic, per illam commotionem et delectationem semen projiceres?"
4. "Fecisti fornicationem contra naturam, id est, cum masculis vel animalibus coire, id est cum equo, cum vacca, vel asina, vel aliquo, animali? (Vol. i., pág. 136.)
Entre las preguntas que encontramos en el compendio del Justo Reverendo Burchard, Obispo de Worms, que deben ser hechas a las mujeres, están las siguientes (pág. 115):
1. "Fecisti quod quaedam mulieres Solent, quoddam molimem, aut machinamentum in modum virilis membri ad mensbram Woe voluptatis, et illud lodo verendorurn tuorum aut alterius cum aliquibus ligaturis, ut fornacationem facereres cum aliis mulieribus, vel alia eodem instrumento, sive alio tecum?"
2. "Fecisti quod quaedem mulieres facere Solent ut jam supra dicto molimine, vel alio aliquo machinamento, tu ipsa. in te solam faceres fornicationem?
3. "Fecisti quod quaseam mulieres facere Solent, quando libidinem se vexantem exinguere volunt, quae se conjungunt quasi coire debeant ut possint, et conjungunt invicem puerperia sua, et sic, fricando pruritum illarum extinguere, desiderant? "
4. "Fecisti quod quaedam mulieres facere solent, ut succumberes aliquo jumento et illiud jumentum ad coitum quolicumque, posses ingenio, ut sic coiret tecum?"
El célebre Debreyne ha escrito un libro entero, compuesto con los más increíbles detalles de impurezas, para instruir a los jóvenes confesores en el arte de interrogar a sus penitentes. El nombre de su libro es "Moechiología", o "Tratado sobre todos los pecados contra el sexto (séptimo) y el noveno mandamientos, así como sobre todas las preguntas de la vida matrimonial que se relacionan con ellos".
Esa obra es muy reconocida y estudiada en la Iglesia de Roma. No conozco que el mundo haya visto jamás algo comparable a los sucios e infames detalles de ese libro. Citaré solamente dos de las preguntas que Debreyne quiere que el confesor haga a sus penitentes:
A los hombres jóvenes (página 95) el confesor preguntará:
"Ad cognoscendum an usque ad pollutionem se tetigerent, quando tempore et quo fine se teti gerint an tune quosdam motus in corpore experti fuerint, et per quantum temporis spatium; an cessantibus tactibus, nihil insolitum et turpe accideret; an nou longe majorem in compore voluptatem perceperint in fine tactuum quam in eorum principio; an tum in fine quando magnam delectationem carnalem sensuerunt, omnes motus corporis cessaverint; an non madefacti fuerint?" etc., etc.
A las muchachas el confesor preguntará:
"Quae sese tetegisse fatentur, an non aliquem puritum extinguere entaverint, et utrum pruritus ille cessaverit cam magnum senserint voluptatem; an tune, ipsimet tactus cessaverint?" etc., etc.
El Justo Rev. Kenrick, fallecido Obispo de Boston, Estados Unidos, en su libro para la enseñanza de los confesores sobre cuales asuntos deben preguntar a sus penitentes, tiene lo siguiente, que selecciono entre miles tan impuros y condenables para el alma y el cuerpo:
"Uxor quae, in usu matrimonii, se vertit, ut lion recipiat Semen, vel statim post illud acceptum surgit 'it expellatur, lethalitur peccat; sed opus non est ut din. resupina jaceat, quum matrix, brevi, semen attrahat, et mox, arctissime claudatur. (Vol. iii., pág. 317.)
"Pollae patienti licet se vertere, et conari ut nou recipiat semen, quod injuria ei iminittitur; sed, exceptum, non licet expellere, quia jam possessionein pacificam habet et baud absque injuria natura, ejiceretur." (Tom. iii., pág. 317.)
"Conjuges senes plerumque coeunt absque culpa, licet contingat semen extra vas effundi; id enim per accidens fit ex imfirmitate naturae. Quod Si veres adeo sint fractae 'Lit nullo sit seminandi intra vas spes, jam nequeunt jure conjugii uti." (Tom. iii., pág. 317.)


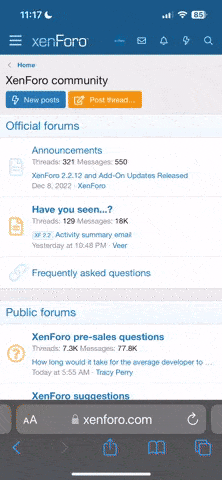


 Soy un poco la " abuelita " de todos
Soy un poco la " abuelita " de todos 




