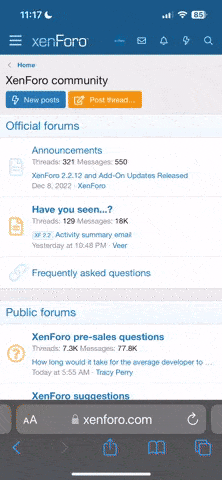Hola a tod*s, aquí les comparto un mensaje que he leído hoy, con la esperanza de que os sea de tanta bendición cómo lo ha sido para mí. 
LAS LEYES DEL REINO
El Sermón del Monte, tal como aparece en Mateo, capítulos 5, 6 y 7 constituye el más excelso cuerpo de leyes de reino alguno, es la Carta Magna nada menos que del reino de los cielos. Estas leyes fueron dadas a los discípulos, no al mundo. Su cumplimiento no es posible para personas normales. Se requiere poseer una naturaleza especial: la naturaleza de Cristo mismo: el Rey.
El Sermón del Monte, tal como aparece en Mateo, capítulos 5, 6 y 7 constituye el más excelso cuerpo de leyes de reino alguno.
Se trata, nada menos, que el del reino de los cielos.
Moisés dio leyes al pueblo de Israel en Sinaí y en Moab, las que encontramos en el Pentateuco. Sus preceptos son santos, justos y buenos, pero, con todo, eran leyes para un reino terrenal.
En el Sermón del Monte encontramos, en cambio, las leyes del reino de los cielos, que son de la más alta calidad, para que por ellas se rijan los súbditos de él. Estas leyes fueron dadas a los discípulos, no al mundo. A los hijos del reino, no a los que están afuera. Los de afuera tienen su propio rey, su propio reino y sus propias leyes.
El Sermón del Monte tiene una división natural claramente identificable.
En primer lugar, aparece la clase de personas que son llamadas a formar parte del reino (5:1-12). En segundo lugar, está el papel que juegan estas personas en el mundo como hijos del reino (5:13-16). Luego, está la clave que permite a los súbditos cumplir las leyes del reino (5:17-19), y las leyes propiamente tales (5:20-7:12). Finalmente, hay un llamado (7:13-14), unas solemnes advertencias (7:15-27), y está la rúbrica del Rey (7:28-29).
De acuerdo a esta división desarrollaremos nuestro estudio.
Los llamados a reinar
Los llamados a reinar son la gente más afortunada de la tierra. Son afortunados porque a ellos les es dado el más alto honor concedido jamás a los mortales. Ellos van a reinar con Cristo sobre la tierra. Y esto significa, exactamente, que van a co-reinar, es decir, van a participar activamente en su reino. Estos se sentarán en su trono y regirán las naciones con vara de hierro. Por eso son “bienaventurados”, es decir, “felices”, “dichosos”.
Esta clase de gente no es, sin embargo, lo que el mundo podría haber elegido –si es que se le hubiese pedido hacerlo– para reinar.
Porque son gentes de lo más comunes, podríamos decir, a-típicas para un reino.
Son gentes que perfectamente pueden ser menospreciados en el mundo. Ellos no tienen las cualidades que sirven para triunfar.
Ellos no tienen la ambición y la fuerza necesaria para abrirse paso en el mundo. No conocen la astucia ni los mil subterfugios necesarios para alcanzar el éxito.
¿Qué gentes son estas?
Estos son, en primer lugar, los pobres en espíritu.
Los pobres en espíritu no tienen riqueza alguna que exhibir frente a Dios. Ellos son como aquel publicano menospreciado por el fariseo. Son la antítesis de Laodicea, que piensa que es rica y que de nada tiene necesidad. Ellos, en cambio, pueden ver que delante de Dios no tienen mérito que valga, y por eso están conscientes de su pobreza.
Laodicea es, en realidad, desventurada y pobre. Pero los pobres en espíritu, sin haberlo pretendido jamás, llegan a ser verdaderamente ricos, porque poseen el reino de los cielos.
Luego están los que lloran.
Estos están conscientes de la degradación del mundo, de cómo éste se ha olvidado de Dios, de cómo ha rechazado a su Cristo.
Ellos no se complacen en la injusticia, y les duele el dolor ajeno.
Estos son también los que sufren calladamente, los que se inclinan ante su suerte y se doblegan ante el dolor. Son los que lloran, no ante un juez injusto para que las haga justicia, sino ante Dios, supremo y justo Juez.
Como Ana, la madre de Samuel, estos son verdaderamente consolados.
En seguida están los mansos.
Los mansos son los de carácter suave y apacible. Ellos tienen la índole del cordero. Precisamente, en los rebaños suele ponerse al animal más manso para que guíe a los demás. Los mansos serán los herederos de la tierra.
Luego están los que tienen hambre y sed de justicia.
Estos no se conforman con un mundo injusto, ni con su propia injusticia, de la que son muy conscientes. Estos son los que suspiran por la santidad y la perfección que no hallan en la tierra. Estos han llegado a tener un anhelo tan fuerte por estas cosas, que las han buscado de igual manera como el hambriento y el sediento buscan, desesperados, el pan y el agua.
A éstos, Dios se les ha revelado como el Pan vivo y como el Agua de vida, y les ha dado de comer y beber, para nunca más estar insatisfechos. Ellos han sido saciados.
Luego están los misericordiosos.
Un misericordioso es uno compasivo, que se duele del dolor ajeno y que sufre con el otro. Es uno que puede ponerse en el lugar de otro en el sufrimiento. Los misericordiosos han alcanzado misericordia, por tanto son misericordiosos. Sus propias miserias han despertado la piedad del Dios bueno y han sido cubiertas. Ser misericordioso es más que ser justo.
Luego están los de limpio corazón.
Estos no se han permitido el odio ni el rencor en su corazón, porque han pensado que el corazón debe ser destinado a algo más noble. Estos han albergado la paz, y Dios ha consentido en rebajarse (¡Oh, bendita gracia!) para ser visto de ellos.
Los pacificadores también están en el reino.
Estos son los que ponen la paz entre dos hermanos en discordia. Los que ayudan a zanjar las diferencias entre los hombres. En medio de la violencia que impera en el mundo, éstos han erradicado toda forma de violencia. Y porque Dios es Dios de paz, los pacificadores han venido a ser los favoritos de Dios. Han compartido el deseo de su corazón, por lo cual han sido llamados hijos de Dios.
Están también los que padecen persecución por causa de la justicia.
Estos son perseguidos por los malos, es decir, por aquellos que no soportan la luz. A éstos les molesta que un justo viva tan lleno de paz, cuando ellos no conocen la paz. Les molesta que su rostro brille y que su andar sea tan confiado. Entonces levantan persecución contra él, y lo acusan falsamente.
A estos que padecen persecución por causa de la justicia, Dios les ha concedido el reino de los cielos.
Luego está la bienaventuranza general para los ocho tipos de personas anteriormente mencionadas. A todos les reitera la bienaventuranza. Lo son porque sufren el vituperio y la persecución injustamente, no ya por causa de la justicia, sino por causa de Cristo.
¡Oh, en verdad, no son sólo tratados duramente los que padecen persecución por causa de la justicia, sino todos los aquí llamados a formar parte del reino! Es este el entrenamiento. Es la cruz antes de la corona. “Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en grande en los cielos”.
Esta clase de gente así descrita es, en realidad, la descripción de un solo y mismo carácter: el carácter de Jesucristo, el Hombre perfecto. Esa diversidad de caracteres aprobados por Dios, han llegado a serlo, en realidad, por participar de Aquél bendito carácter, único digno de ser mirado por Dios y vivido por los hombres.
Estos pequeños de la tierra, estos menospreciados e indefensos, son los amados de Dios, a quienes Jesús, el hijo del carpintero, ahora Rey y Señor sobre todas las cosas, vino a levantar para su trono.
Los hijos del reino, en el mundo
“Vosotros sois la sal de la tierra” dijo el Señor. Y sabemos que la sal es para salar, para dar sabor. La comida desabrida es casi tan mala como la comida tibia, que se arroja de la boca.
Pero no es sólo para eso: la sal es, sobre todo, para preservar.
Si el mundo no se corrompe aún hasta el extremo, es porque hay sal en la tierra.
Si el mal aún no impera sin contrapeso, es porque hay sal en la tierra.
Si aún tiene oposición el padre de la mentira y de toda corrupción, es porque hay sal en la tierra.
La sal resiste la descomposición y detiene el deterioro. ¡Qué favor más grande le hacen los cristianos al mundo y éste ni siquiera toma nota de ello! El día que sean quitados de la tierra todo el mundo lo sabrá, porque muchas cosas aquí abajo comenzarán a heder. No sólo lo que es intrínsecamente malo, sino aún aquello que parece bueno. Porque las cosas tomarán el color de la maldad, y ofrecerán, al fin, su verdadero aspecto de muerte.
“Ustedes son la sal de la tierra”, dijo el Señor. Y es este, también, un llamado a no desvanecerse. Los cristianos pierden su sabor cuando se asimilan al mundo al cual debieran salar. Cuando se acomodan a los estereotipos y modelos mundanos y dejan de marcar en el mundo las señales de Cristo.
Entonces los cristianos, que no son hábiles acomodándose al mundo, son echados fuera y pisoteados por los hombres. Este rechazo no es el mismo que se recibe por causa de la justicia, este es indeciblemente peor: es el menosprecio del mundo hacia los cristianos que se han desnaturalizado. Es el menosprecio a los que, siendo y predicando una cosa, viven como si fueran otra.
También dijo el Señor: “Vosotros sois la luz del mundo”. Al decirles eso a los súbditos del reino, el Señor les está confiriendo un inmerecido honor. Porque Él mismo, cuando estaba en la tierra, era la verdadera luz del mundo. Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”
De Juan, el profeta, se dice en el evangelio que no era él la luz, sino que era uno que había venido a dar testimonio de la luz. Sin embargo, a los cristianos se les dio un mayor honor que el que se dio a Juan, porque ellos son lo que Juan nunca fue: la luz del mundo.
La luz en las tinieblas resplandece. Cuando la luz ilumina, las tinieblas huyen. Las tinieblas pueden resistir una luz pequeña, pero si la luz es potente, entonces, las tinieblas, por muy densas que sean, no pueden contra ella. La Biblia dice que las tinieblas no prevalecieron contra la Luz, que es Cristo.
Esta afirmación respecto de Cristo es para los discípulos motivo de gozo y bienaventuranza, porque si las tinieblas no pudieron contra Él, entonces tampoco pueden prevalecer contra ellos, porque llevan aquella misma luz adentro.
Sin embargo, esta palabra es también desafío y alerta, porque si la luz se pone debajo de un almud, entonces no alumbra a nadie y es como si las tinieblas prevalecieran. Su efecto se anula, sus ondas no alcanzan a quienes debieran, y las tinieblas actúan libremente.
La luz ha venido a este mundo para ahuyentar la maldad y poner al descubierto la gracia de Dios y la fuerza del bien. Sin embargo, hay muchos que aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. El que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Cristo, la Luz, vino al mundo para quitar las tinieblas de los hombres, y para que éstos puedan comparecer limpios y aprobados ante el Dios de santidad, que habita en la más poderosa e inaccesible luz.
La luz que alumbra en el mundo es la vida de los cristianos. “En Él (Cristo) estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres”. Las tinieblas (la maldad) de los hombres son puestas en evidencia por la luz (la vida); porque la luz (la vida) es lo que manifiesta todo.
Esta luz (la vida) ha de alumbrar delante de los hombres, para que los demás vean las buenas obras de los hijos de Dios y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La luz es visible; la vida también lo es.
La clave para el cumplimiento de las leyes del reino
Las leyes del reino de los cielos, que a continuación se plantean, no pueden ser cumplidas por ningún mortal en la tierra.
Tratándose del reino “de los cielos”, sus leyes están destinadas para ser cumplidas por gente también “de los cielos”. Estos son los que han nacido de Dios y que son ciudadanos del cielo.
Si las leyes dadas por Moisés hallaron sólo súbditos impotentes, éstas, siendo mucho más altas y nobles, no han de hallar, de ningún modo, una mejor suerte.
Por eso, antes de plantearlas, el Señor se presenta a sí mismo como quien cumple las leyes. Él es el único capaz de cumplir las demandas de ambos reinos: las del reino de Israel sobre la tierra, y las del reino de los cielos. Así como cumplió las altas demandas de Moisés, está dispuesto a cumplir, también, las más altas demandas que plantean sus propias leyes.
¿Cómo puede ser hecho esto?
En este pasaje, el Señor no aclara cómo puede ser hecho esto. El Señor se menciona a Sí mismo como el que cumple la ley y como Quien posee una justicia mayor que la de los escribas y fariseos.
La explicación de cómo podía ser hecho esto, formaba parte de lo mucho que el Señor habría querido decirles en ese momento a sus discípulos, pero que no podían sobrellevar (Jn. 16:12-14). El Espíritu Santo sería el encargado de aclarárselo más tarde al apóstol Pablo.
La ley de Moisés había perseguido a los israelitas por muchos siglos, estableciéndole demandas que ellos nunca pudieron cumplir, y que ningún hombre podría, ni siquiera hoy, cumplir.
Pablo dijo que esa ley había tenido el propósito de demostrarnos cuán pecaminosos somos, para que clamáramos a Dios por ayuda. Sin embargo, muchos a través de la historia, judíos y no judíos, han pensado que la ley es para cumplirla. A ellos, Dios no puede mostrarles su justicia. Si un hombre cree que puede, Dios no lo puede ayudar. Dios sólo puede ayudar a los que claman a Él, desesperados por el pesado yugo que no pueden llevar. Dios justifica a los publicanos, no a los fariseos.
Dios espera que los hombres que tienen ley lleguen a tal grado de fracaso que le pidan socorro, pero muchos todavía insisten, y se esfuerzan por cumplirla. Si no ocurre algo insólito, ellos de seguro morirán sin haberlo logrado. Es un esfuerzo inútil, que está basado en un vano buen concepto de sí mismos. Pablo dijo: “¡Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?” Pero éstos dicen: “Yo puedo; espérenme un poco más, y verán”. Pablo no pudo, pero hay muchos hoy que creen que podrán.
Cristo cumplió la ley y le puso fin en Sí mismo. Satisfizo sus demandas a cabalidad. ¿Quién podría añadir algo a su justicia perfecta? Pero, aparte de eso, Cristo nos favorece en otras dos cosas: nos libró de las demandas de la ley de Moisés, y nos proveyó la solución para cumplir sus propias leyes.
Veamos cómo Cristo nos libró de las demandas de la ley de Moisés, por un lado, y cómo hoy cumple, además, las demandas de sus propias leyes en lugar de nosotros.
Ambas cosas fueron hechas posibles por la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió, nosotros mismos morimos con Él.
Cuando Cristo murió, nosotros morimos con él en cuanto a la ley (Rom.7:4). La ley puede demandarnos cuanto quiera y por el tiempo que quiera (ya que es eterna), pero no puede afectarnos, porque hemos muerto. La ley tiene potestad sobre el hombre sólo mientras éste vive (Rom.7:2), pero, por cuanto hemos muerto, ahora estamos libres de la ley (Rom.7:6).
Hay muchos cristianos que, sin embargo, no han visto la provisión de Dios para librarlos de la ley. Ellos siguen estando bajo la ley.
Y sabemos que los que están bajo la ley, al quebrantar uno solo de sus mandamientos, quebrantan toda la ley. Por eso, ellos están bajo maldición (Gál.3:10). Ellos no pueden tener paz, porque la ley los persigue todo el día y toda la noche, exigiéndoles lo que no pueden cumplir. Pero los que están libres de la ley, por el contrario, tienen paz perpetua. Ellos han entrado en el reposo.
Ellos tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por haber muerto para aquella (la ley) a que estaban sujetos (Rom.7:6).
Lo segundo, es decir, el cumplimiento de las leyes de Cristo, es un hecho perfectamente posible, porque Cristo, al incluirnos en su muerte, destruyó nuestro cuerpo de pecado, para que no sirvamos más al pecado. Ahora Él ha venido a habitar por la fe en nuestros corazones, de tal manera que estamos muertos al pecado y vivos a la justicia (Rom.6:18). Nosotros mismos hemos sido quitados de en medio, para que Cristo pueda vivir su vida en nosotros (Gál.2:20).
A estos hombres así socorridos, Cristo puede plantearles las más altas demandas, porque Él mismo las cumplirá en ellos.
Que nadie intente cumplirlas por sí mismo, porque hallará sólo derrota y decepción.
Cristo mismo, viviendo su vida dentro del cristiano, es la clave para el cumplimiento de las leyes del reino.
Las leyes del Reino
Las leyes del reino, siendo más altas que las de Moisés, producen necesariamente una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. La justicia producida por la ley de Moisés no sirve para introducir a nadie en el reino de los cielos, porque es constitutivamente mala. A lo más puede producir una buena reputación, y, lo que es más común, una gran justicia propia. Tales cosas son más bien un obstáculo para la instauración de la verdadera justicia, la justicia de Dios por la fe, que una ayuda.
La justicia de Dios por la fe puede introducir al hombre al reino de los cielos. Y decimos que “puede introducir”, porque la fe es insuficiente por sí sola: es sólo el punto de partida, porque debe ir acompañada de obras de justicia, las cuales, por proceder de la fe, son más altas que las de los escribas y fariseos, y habilitantes, por tanto, para el reino de los cielos.
El enojo
La primera ley tiene que ver con el homicidio y el enojo.
La ley de Moisés condenaba a los homicidas; esta ley, del reino, expone a los iracundos al infierno.
A los antiguos se les dijo: No matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero Cristo dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Para Cristo, un simple enojo es lo mismo que un homicidio.
A los israelitas les bastaba sólo con no matar; a los hijos del reino de los cielos no les basta el no matar: ellos no pueden enojarse contra el hermano, ni decirle “necio” o “fatuo”.
En el mundo ocurren hoy cosas terribles, porque el homicidio no sólo no sorprende a nadie, sino que, aún más, su ejecución ha llegado a ser un arte. Un arte infernal que se enseña en las novelas que leen los niños en el colegio, que se ve en la T.V. para niños, y se lleva a su máxima expresión en las sórdidas películas de Hollywood, que también ven los niños. De vez en cuando, en algún lugar del mundo, algún niño exaltado ha llevado a la práctica, para horror y espanto de todos, lo que allí han aprendido.
Hay muchos cristianos que están llenos de enojo contra su hermano, y aun de odio; y hay muchos que matarían a su prójimo, de no ser por el castigo que imponen las leyes. Evidentemente, ellos no son hijos del reino. Ellos no son cristianos para el reino. Ellos se han asimilado a los sentimientos y prácticas del mundo.
Cuando a los súbditos del reino, se les presenta algún conflicto con el hermano, buscan reconciliarse rápidamente con él, antes de traer una ofrenda delante de Dios. Y cuando el conflicto es con algún adversario, buscan ponerse de acuerdo con él a la brevedad, antes de ser condenado por el justo Juez.
Esto sólo puede ser hecho por los hijos del reino, porque en ellos vive el Rey.
Por eso, el cristianismo de verdad, el único cristianismo que merece llamarse tal, consiste en que Cristo viva su vida en el corazón del hombre.
El adulterio
Moisés dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero Cristo enseñó que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
A los israelitas les bastaba con no cometer el acto de adulterio. A los hijos del reino la codicia de una mujer les es un serio problema.
Para Cristo, la sola mirada impura es tan pecaminosa como el adulterio.
Los israelitas podían caer en esto sin que les afectara su conciencia. Los cristianos tienen serios problemas con su conciencia a causa de esto.
¿Qué vemos en el mundo?
En el mundo no sólo se propicia el adulterio, sino que se provee de todo lo imaginable para alimentar de impureza las miradas.
¿No es acaso la armonía del matrimonio – según los modelos del cine, la T.V., de las revistas y novelas –, considerada un ideal inalcanzable? ¿No es la fidelidad matrimonial una rutina insoportable? ¿No es la promiscuidad sexual, en cambio, una moderna señal de libertad? ¿No es la sensualidad – que destruye matrimonios – propagada a través de todos los medios de comunicación, y especialmente de la publicidad? ¿No es el adulterio “blanqueado” al definírselo meramente como “una excitante aventura extramarital”?
Que esto ocurra en el mundo, no es para sorprenderse, aunque sí es para escapar de ello.
Sin embargo, hay muchos hoy que llamándose cristianos adulteran de hecho habitualmente (y su conciencia ya no les reprende), y hay aún muchos más que adulteran igualmente al mirar a una mujer para codiciarla. Evidentemente, estos no son hijos del reino.
Ellos quedarán excluidos en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes.
Un cristiano de verdad está dispuesto a sacarse un ojo si le es ocasión de caída, y echarlo de sí, antes que ser arrojado al infierno; y está también dispuesto a cortarse una mano y echarla de sí, con tal de no ser arrojado al infierno. Prefiere mil veces la pérdida de un miembro que la pérdida del cuerpo entero.
Un hijo del reino está dispuesto a eso, pero ¡gracias a Dios! que no será necesario. Porque la solución que el Señor ha provisto es mejor que arrojar un miembro pecaminoso u otro. De no haber tal solución, hubiese sido necesario, para algunos de nosotros, amputar todos nuestros miembros, uno por uno, para tener alguna posibilidad de entrar en el reino.
La solución de Dios es arrojar de nosotros, de una sola vez, el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo (Col. 2:11).
En la cruz de Cristo no sólo hemos perdido nuestro ojo o nuestra mano, sino el cuerpo entero. Ahora estamos libres del cuerpo pecaminoso, para obedecer las leyes del reino.
El divorcio
Fue dicho a los antiguos: Cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Pero Cristo dijo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere.
Los israelitas podían tener muchas razones para divorciarse, y despedir a su mujer, pero los cristianos no tienen ninguna.·
En el mundo, claro, no sólo se propicia el repudio, sino que el divorcio (o la nulidad) se legitima con sólo hacer algunos trámites.
El cine y la T.V. lo enseñan cada día. La estabilidad matrimonial, según los modelos que ellos muestran, es un asunto de “nuestros abuelos”. A la menor desavenencia, el marido deja a la mujer o la mujer al marido, y se esgrimen razones tan burdas, que no alcanzan a esconder los motivos de fondo: una sensualidad que no admite restricción. ¿Cuántas parejas conviven (fornican) con uno y otro sin el menor escrúpulo?
Cristo dijo que era necesario nacer de nuevo. El hombre no es capaz, por sí mismo, de erradicar de su corazón los malos deseos, como lo es este de repudiar a su mujer. Muchos cristianos hacen esfuerzos sobrehumanos para evitar una ruptura matrimonial, pero están siendo derrotados.
Sólo Cristo viviendo en el corazón del hombre hace que un marido ame a su esposa cada día más. Sólo Cristo en el corazón del hombre es capaz de transformar el repudio en amor.
Los juramentos
Fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero Cristo dijo: No juréis en ninguna manera. Sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede.
Cristo enseñó que no sólo no se debía jurar, sino que la palabra dada debía ser sin doblez ni engaño.
Los israelitas tenían cuatro tipos de juramentos. Ellos juraban por el cielo, por la tierra, por Jerusalén y aún por su propia cabeza.
Sin embargo, el Señor dijo que no se debía jurar en ninguna manera.
¿Podría la palabra de un hijo del reino no tener valor? ¿Será necesario tener que apoyarla en alguno de esos juramentos?
En nuestros días, en el mundo, no sólo se jura a discreción, sino que la palabra empeñada no se cumple. Aun más, para que la palabra tenga algún valor, debe ir refrendada por documentos que la hagan válida.
La palabra de un hombre no tiene hoy mucho valor, y esto es así, no sólo con respecto a los extraños, sino aun con respecto a los propios amigos.
Hay en el mundo mucha gente que se llama “cristiana”, sin saber lo que eso significa, ignorando a Cristo y su palabra. Por ello, engañan a su prójimo, no cumplen sus compromisos, dan respuestas ambiguas, y usan los artificios del lenguaje para cazar a los demás.
Ser un hijo del reino es haber nacido de nuevo, es ser uno en el cual vive Cristo mismo. Es haber recibido una transformación interior, que hace posible llegar a ser una nueva persona, cuya palabra es confiable.
La venganza
Fue dicho a los antiguos: Ojo por ojo, y diente por diente. Pero Cristo dijo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Cristo enseñó que no sólo la venganza es mala, sino que no hay que resistir al que es malo. Dijo, además, que es preciso servirle y darle todavía más de lo que pide. No sólo la túnica, sino también la capa; no sólo una milla, sino dos. Hay que dar y también hay que prestar.
Esta enseñanza suena hoy, dadas las formas de vida que hay en el mundo, fuera de lugar y hasta ridícula. Hoy no sólo se da lugar a la venganza, sino que nadie está dispuesto a sufrir el agravio, ni a ser defraudado. Más aún, el ofendido contrata abogados y pleitea en juicio contra su prójimo, aunque se trate de su propio hermano. Las ciencias jurídicas están llenas de fórmulas, no siempre para establecer el derecho, sino para que una cierta postura particular, sea justa o injusta, triunfe. Y eso que vivimos en una sociedad que se llama a sí mismo “cristiana”.
El amor propio y la venganza son viejos huéspedes del corazón humano.
Que esto ocurra en sociedades donde son permitidas y aun hasta loables, pase. Pero que ocurra en una sociedad que celebra año a año con fervor la Navidad y otras fechas consideradas cristianas, es inconcebible. ¿Por qué ocurre así?
Esto ocurre porque muchos llevan el nombre de “cristianos”, pero no tienen la realidad de tales. Para que una sociedad sea cristiana ha de estar constituida por hombres que hayan sido transformados por Dios.
Uno verdaderamente cristiano puede poner la otra mejilla, entregar la capa y cargar no sólo lo que está establecido en la ley de los hombres – la primera milla – sino aún una segunda milla.·
Sólo Dios puede producir un verdadero cristiano. Se llega a serlo, no por adoctrinamiento, sino por nuevo nacimiento. Sólo aquél que es nacido de Dios es un cristiano de verdad.
Amar a los enemigos
Fue dicho a los antiguos: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.
Pero Cristo dijo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Cristo enseñó que no sólo hay que amar al prójimo, sino que también hay que amar al enemigo. No sólo no hay que aborrecerlo: hay que amarlo.
Los israelitas podían aborrecer al enemigo, y aún debían hacerlo, y destruirlo. Sin embargo, a los hijos del reino se les ordena amar a los enemigos.
Sin embargo, vemos hoy entre nosotros que no sólo no se ama al enemigo, sino que ni siquiera se ama al prójimo. Siendo así, es impensable llegar a amar al enemigo. Más bien, vemos que se busca la forma cómo matarlo, y cómo hundir al prójimo cuando se pone en nuestro camino.
Esto ocurre porque se suele llevar una careta de cristiano, pero no se vive la realidad de tal. Aunque sea triste decirlo, nuestra sociedad nunca llegará a ser verdaderamente cristiana, pero cada uno de los hombres en particular, sí pueden llegar a serlo.
Amar al enemigo no es algo que pueda hacer un hombre común. Para amar al enemigo se requiere algo sobrenatural: haber nacido de lo alto. Es preciso que Cristo viva su vida dentro del hombre.
Sólo Cristo pudo amar a sus enemigos. Y todavía, dentro del hombre regenerado, Cristo lo sigue haciendo.
Ser cristiano no consiste en que un manzano dé uvas; sino en que la vid dé uvas. Y la Vid es Cristo.
Las obras de justicia
Jesús enseñó que es bueno dar limosnas, y que también es bueno orar y ayunar. Pero también enseñó cómo dar limosnas, cómo orar, y cómo ayunar.
Siendo éstas, sin duda, prácticas piadosas, necesitan de una perfección en la motivación y aun en la forma. Al hacer estas cosas, el punto en cuestión es: ¿Para qué o para quién se realizan esas obras?
Dar limosnas después de anunciarlo públicamente no es una cosa buena, porque ello busca la alabanza de los hombres, y no la alabanza de Dios.
Orar con grandilocuencia delante de los hombres no es una cosa buena, porque trae gloria al que lo hace, pero no a Dios. La repetición y la palabrería no sirven de nada, y menos aún el orar sin haber perdonado previamente a los hombres sus ofensas.
Luego, la oración del reino rompe todos los modelos humanos de oración, porque centra primero las cosas en Dios: su santificación, su reino y su voluntad. Luego aparece el hombre con sus necesidades. La oración del reino, por este sólo hecho, es un acto de fe de quien busca primero el reino de Dios y su justicia, en la espera confiada de que sus necesidades le serán suplidas en gracia.
Ayunar afligiendo el rostro para que los demás se den cuenta, no es una buena cosa, porque ello trae gloria al que lo realiza, pero no a Dios.
Aquello que busca la recompensa pública no es recompensado por Dios; más aún, aquello que se hace para recibir alabanza de los hombres, no agrada a Dios en absoluto. Toda la recompensa de quienes hacen estas cosas para ser vistos de los hombres consiste en ser alabados por ellos.
Hoy se acostumbra mucho hacer pública ostentación. Casi todo lo bueno se hace en mundo para que los demás lo vean, y no para que Dios lo apruebe.
Los cristianos también suelen hacer las cosas así. Y esto ocurre porque las leyes del reino han sido casi olvidadas. Cristo es muy nombrado, pero rara vez es obedecido.
Es hora de saber qué dijo Cristo y obedecer lo que Él dijo. Es hora de obedecer al Rey.
Donde está el tesoro
En el mundo hoy vivimos días de relativa prosperidad económica. La confianza de los hombres está puesta en los recursos económicos. El mayor énfasis en las políticas de los gobiernos está puesto sobre los temas económicos. Los principios tan valorados en otro tiempo, han dejado su lugar a los intereses comerciales. Las ideologías ya no importan como antes: casi nadie se desvive por los ideales. El dinero y la riqueza son dos de las más importantes metas del hombre actual.
Pero Cristo dijo: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.”
Aunque Cristo enseñó que los tesoros de la tierra no son seguros, aun así atrapan el corazón de muchos.
Todos los hombres procuran acumular riquezas, por ver si acaso logran disminuir un poco la inseguridad de su vida y el temor del futuro. Piensan que teniendo riquezas podrán tener tranquilidad. Pero el Señor Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
En nuestros días vemos una verdadera locura por mejorar la situación económica. Como si eso fuera el todo del hombre. Y eso que vivimos en una sociedad cristiana. Y eso que muchos presumen de ser cristianos “observantes”.
Pero Cristo dijo: No podéis servir a Dios y a las riquezas.
La riqueza que uno tiene, sea en el cielo o en la tierra, se transforma en el centro de nuestra vida. Donde uno tiene su tesoro, allí pone su corazón, allí lo inclina. Cada uno se prosterna ante su tesoro. Y cada uno sirve, bien sea al tesoro del cielo, o al de la tierra. Pero no puede servir a los dos al mismo tiempo.
Muchos hay que sirven a las riquezas, porque no conocen a Dios. Esto es comprensible. Pero también hay muchos que dicen conocer a Dios, y sirven también a las riquezas. Lo cual no es tan comprensible.
Sea como fuere, el problema radica en que los que no tienen su tesoro en el cielo, lo intentan hacer aquí abajo. El tesoro de los cristianos es Cristo que está en los cielos, y hacia allá dirigen sus miradas y los más preciados anhelos de su corazón.
Cristo está arriba, en un lugar inaccesible para la polilla, para el orín y para los ladrones. No hay ninguna clave que sea capaz de abrir la caja fuerte que Dios tiene arriba, donde guarda el tesoro de sus amados hijos.
El afán y la ansiedad
Muchos corren y desesperan por lo que han de comer, por lo que han de beber, y por lo que han de vestir. El mundo lo hace, y con razón, porque vive en la inseguridad. Su “seguridad” consiste en tener almacenado mucho para comer, para beber y mucho con que vestirse. O, lo que es equivalente, en tener dinero, porque con él se puede comprar para comer, para beber y para vestirse.
Sin embargo, los hijos del reino tienen una tremenda ventaja con respecto a los que son del mundo. Ellos saben que su Padre no ignora que tienen necesidad de comer, de beber y de vestirse, y les ha asegurado – si es que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia – añadirles todas esas cosas. Por eso, ellos miran al futuro con confianza. Las promesas de Dios, cuando son creídas, generan confianza y paz en el corazón del creyente. Si hasta ahí desesperaba, ahora espera confiadamente. Si antes se afanaba, ahora tiene paz y reposo en su corazón.
Los cristianos que desesperan son aquellos que no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y como no lo hacen, ellos no tienen a su favor esta promesa de Dios.
Y podríamos decir que están en lo correcto en desesperarse (aunque no es, obviamente, lo perfecto), porque esta promesa es condicional. Esta promesa es sólo para los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que, al no tener paz y confianza en su corazón, se llenan de ansiedad, y multiplican sus afanes, por ver si alcanzarán sus fuerzas para proveerse qué comer, qué beber o qué vestir.
¡Oh, qué triste cosa es alterar las prioridades que Dios ha establecido para los suyos! Cuando Dios dice: “primero el reino” es porque debiera ser así para todos los cristianos. Pero son muy pocos los que se detienen a considerarlo. La mayoría se sumerge en la corriente de este mundo, y entonces corren y desesperan igual que ellos.
Los hijos del reino saben que la vida es más que el alimento y que el cuerpo es más que el vestido. Ellos saben que Dios viste más hermosamente a los lirios del campo que como se viste el más grande de los reyes de la tierra. Ellos miran las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros y ven cómo Dios las alimenta. De las aves y de los lirios, ellos sacan ejemplo para vivir sin afanes, en paz.
Sólo los que viven así disfrutan de verdad de la abundancia del reino de los cielos, en plena tierra.
El juicio a los demás
En el reino de los cielos no tiene cabida el juicio a los demás. En cualquier otro lugar sí, pero no en el reino.
Muchos de los juicios que realizamos hacia los demás están basados en la falsa premisa de que nosotros no estamos tan mal.
Entonces, siendo mejores, podemos juzgar a los peores.
Pero la realidad es muy distinta. Normalmente, los mejores no juzgan a los demás, porque han llegado a conocerse a sí mismos, y saben que están sujetos a las mismas debilidades. Cuando comienzan a abstenerse del juicio, entonces, comienzan a ser aprobados por Dios, y el juicio de Dios sobre ellos se suaviza.
Todos tenemos una vara con que medimos a los demás. Pues bien, con ella misma somos medidos por Dios.
Por eso es que los compasivos son llamados bienaventurados: ellos son tratados también con compasión. Sus culpas, sean ligeras o sean grandes, son perdonadas por Dios. Su corazón se parece al corazón de Dios, que es lleno de gracia. En razón de su perfecta santidad, Dios podría destruirnos a todos (y con justa razón), pero nos trata, no conforme a su estricta justicia, sino según sus muchas misericordias, por medio de su Hijo Jesucristo.
Hace bien a los cristianos ver que todos tenemos una viga en el ojo. (Por favor, no piense usted que no la tiene). Unos más grande, otros más pequeña. Pero, al fin y al cabo, todos tenemos una viga. Por muy pequeña que sea, una viga será siempre más grande que una paja. La viga más pequeña siempre es mayor que la paja más grande. Entre una viga pequeña y una paja grande hay todavía una gran diferencia. Yo tengo que ver que la viga en mi ojo no me permite ver la pequeña paja del ojo ajeno; más bien, me induce al engaño de pensar que tal como es la mía, tales son también las de los demás.
Esto es lo que debiéramos saber, para que sea cada vez mayor el número de las personas que son objeto de nuestra compasión, y menor el número de las que son objeto de nuestro juicio.
Algo más sobre la oración
El Señor nos enseña que la oración es, más que una letanía displicente y ritual, una acción que va en constante aumento.
Orar es “pedir”, es “buscar” y es “llamar”. El que busca, va más allá de “pedir”, simplemente. Y el que “llama”, va un poco más lejos que el que “busca” y “pide”. Pedir es, simplemente, “hablar”; “buscar”, en cambio, es realizar las debidas diligencias para encontrar algo. Y “llamar” va aún más lejos, porque es “dar voces”, o bien, “golpear una puerta para que la abran”. La oración es estas tres cosas juntas, y se ha de realizar hasta que la respuesta llegue.
La respuesta no está condicionada aquí. Jesús dijo, simplemente: “Todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.” Lo que uno pide, eso recibe. Lo que uno busca, eso halla. Aquello sobre lo cual uno llama, se le abre.
En estas cosas está comprometida la bondad de nuestro Padre, la cual es muchísimo mayor que la de los padres terrenales. Si éstos dan buenos regalos a sus hijos, el Padre celestial los da mejores.
Lo que impide que los cristianos obtengan lo que piden es la indiferencia con que lo hacen. Es una indiferencia que, en la Escritura, también se llama “incredulidad”. La oración puede llegar a ser, simplemente, un compromiso, un acto realizado por cumplir con una ley autoimpuesta o por causa de la conciencia. Pero el Rey nos manda a orar hasta recibir.
La regla de oro
Uno de los maestros orientales, venerados en el mundo, dijo: “No hagas con los demás lo que no quieras que hagan contigo”. Su enseñanza era fácil de cumplir, porque sólo exigía abstinencia del mal. En cambio, la enseñanza de Cristo es un llamado a hacer el bien. “Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.”
Muchos cristianos se han convertido, sin proponérselo, en discípulos de aquel maestro oriental. Pero el cristianismo no es una religión de abstinencias, sino un camino de amor, de servicio y de entrega. Un hijo del reino se adelanta a hacer con los demás lo que quisiera que hicieran con él. Esto es tomar la iniciativa para el bien.
El llamado
El cristiano es puesto ante dos puertas. Una ancha y otra estrecha. La estrecha – a diferencia de la ancha – está escondida, y pocos son los que la hallan. Los filósofos que rechazaron a Pablo en Atenas no la hallaron, como tampoco los habitantes de Sodoma pudieron hallar la puerta de Lot aquella noche terrible. En ambos casos, sus ojos estaban cegados.
Esta puerta estrecha es difícil de encontrar, porque sólo la hallan los que buscan a Dios de verdad, menospreciando las cosas de esta vida. Una vez hallada la puerta, hay que franquearla. Es un solo paso, pero es decisivo. Implica una toma de decisión, y también implica una crisis, porque franquearla significa renunciar a la puerta ancha. La puerta ancha atrae al alma, porque le ofrece todo lo que ella quiere; en cambio la otra, la estrecha, le pone espanto, porque implica una renuncia y también una pérdida.
Franquear la puerta estrecha es, al mismo tiempo, una renuncia a la gratificación del alma, y una aceptación de la cruz de Cristo.
Para llegar al camino angosto es necesario tomar una decisión radical y franquear la puerta estrecha. Tiene que haber un momento en la vida en que se elige a Cristo y se rechaza toda otra opción. Sólo por la puerta estrecha se puede llegar al camino angosto.
Sólo lo que entra por la puerta estrecha (Cristo) cabe en el camino angosto que lleva a la vida.
A los súbditos del reino se les dice, imperativamente: “Entrad por la puerta estrecha”. Ellos no tienen opción. Si han de reinar, una sola es la puerta y uno solo es el camino que han de tomar.
Tres advertencias solemnes
Primera
Muchos lobos se han vestido de ovejas y han salido por el mundo. Ellos suelen ser, también, profetas, y los profetas – aunque sean falsos – hablan muy bien. Ellos tienen un discurso fácil y atractivo. Pero el Señor advierte a los cristianos respecto de ellos, diciendo que la gente se conoce de verdad, no por su discurso, sino por lo que hace. El anciano y amado apóstol Juan dice que es posible distinguir al lobo de las ovejas, en que las ovejas hacen justicia y aman a las otras ovejas. El lobo, en cambio, entra para hurtar, matar y destruir.
En los días que corren, en que hay mucha confusión acerca de lo que es verdadero y lo que es falso, es importante atender a esta enseñanza, porque nos puede evitar una gran pérdida, y muchos dolores.
Segunda
Llegará un día en Jesús dirá: “Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.” ¿A quiénes les dirá palabras tan severas?
No es a los impíos, no es a los homicidas, no es a los ladrones, ni a los pervertidos (aunque ellos también serán apartados); sino que es a los que le invocaban a menudo diciendo: “Señor, Señor”.
Estos eran los que predicaban en su nombre, los que echaron fuera demonios en su nombre y los que hicieron muchos milagros en su nombre. Ellos tuvieron un gran ejercicio religioso, realizaron portentos en nombre de Jesús, pero después llegaron a ser hacedores de maldad.
¿Cómo cayeron de una condición tan afortunada a otra tan desdichada? Ellos invocaban al Señor pero no estuvieron dispuestos a obedecerle. Ellos disfrutaron de las bendiciones de Dios, pero no estuvieron dispuestos a aceptar sus demandas. Al adoptar tal actitud, ellos se transformaron en cristianos inconsecuentes, que negaron con sus hechos el santo Nombre que profesaban con sus labios. Tal cosa les llevó poco a poco a endurecer el corazón y, consecuentemente, a caer en un cada vez más profundo abismo de degradación.
Muchos que hoy pecan a escondidas, y vocean luego el nombre de Jesús a los cuatro vientos, oirán en aquel día estas palabras del Señor. Entonces será demasiado tarde para arrepentirse.
Tercera
El Señor Jesús termina su discurso con una tercera solemne advertencia. Lo que comenzó con una serie de bienaventuranzas, termina con el tono grave de la palabra de autoridad.
Hay aquí al final de este sermón, individualizados dos tipos de personas: los que oyen sus palabras y las hacen, y , por otro lado, los que oyen sus palabras y no las hacen. Lo que hace la diferencia entre los dos tipos de personas es que los primeros las hicieron y lo otros no.
Ambos tipos de personas escucharon, ambos saben, ambos conocen. Pero, habiendo sabido lo mismo, actuaron de muy diferente modo. Oír el evangelio le abre al hombre una puerta de salvación, pero el oír solamente no es la salvación en sí. Es la obediencia al evangelio lo que salva al hombre. La fe del que cree el evangelio de verdad es equivalente a obedecer al evangelio. Esta fe es tan activa, que se apropia de lo oído y lo lleva a la obediencia.
A estos dos tipos de personas que han escuchado, el Señor las compara con dos hombres que han construido su casa. Cada uno ha construido su casa. Pero aquí hay de nuevo una diferencia radical entre uno y otro: la casa de uno tenía un fundamento sólido (una roca); la del otro, un fundamento inseguro (la arena). La primera casa puede resistir el vendaval y el temporal, la segunda, no.
La primera está en condiciones de permanecer firme, la segunda cae estrepitosamente.
Muchos cristianos hay de nombre, que ni siquiera conocen las enseñanzas de Cristo. Y otros hay que, conociéndolas, hacen como el segundo de estos hombres. Ambos están en una penosa situación.
Las enseñanzas de Cristo llevan implícita una demanda insoslayable. El que las oye, ha de ponerlas por obra, si es que quiere que su casa no caiga, si es que quiere llegar a ser un hijo del reino.
¿En cuál de los dos casos estamos nosotros?
La rúbrica del Rey
Llamó mucho la atención de los que escucharon este Sermón, la autoridad con que enseñaba el Maestro. Ellos no sabían que quien les hablaba era el Rey, el verdadero Rey de Israel.
Para nosotros, sin embargo, los que creemos en Jesucristo, Él es, sin duda alguna, el Rey. Y un rey tiene autoridad, tiene reino y tiene súbditos. Este, nuestro Rey, los tiene, y de la más alta jerarquía.
No es un escriba, no es un profeta, no es un ángel, ni es un arcángel. Es el Verbo encarnado, a quien el Padre constituyó heredero de todo, y a quien exaltó a su diestra, dándole el título de Señor y Cristo.
Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores.
Que tenga el Señor entre nosotros, en este tiempo, súbditos obedientes, que le amen a Él, que amen su reino, que santifiquen su Nombre.
Que el Señor Jesús sea muy glorificado entre nosotros. Amén.
Tomado de la Web Aguas Vivas
web page
LAS LEYES DEL REINO
El Sermón del Monte, tal como aparece en Mateo, capítulos 5, 6 y 7 constituye el más excelso cuerpo de leyes de reino alguno, es la Carta Magna nada menos que del reino de los cielos. Estas leyes fueron dadas a los discípulos, no al mundo. Su cumplimiento no es posible para personas normales. Se requiere poseer una naturaleza especial: la naturaleza de Cristo mismo: el Rey.
El Sermón del Monte, tal como aparece en Mateo, capítulos 5, 6 y 7 constituye el más excelso cuerpo de leyes de reino alguno.
Se trata, nada menos, que el del reino de los cielos.
Moisés dio leyes al pueblo de Israel en Sinaí y en Moab, las que encontramos en el Pentateuco. Sus preceptos son santos, justos y buenos, pero, con todo, eran leyes para un reino terrenal.
En el Sermón del Monte encontramos, en cambio, las leyes del reino de los cielos, que son de la más alta calidad, para que por ellas se rijan los súbditos de él. Estas leyes fueron dadas a los discípulos, no al mundo. A los hijos del reino, no a los que están afuera. Los de afuera tienen su propio rey, su propio reino y sus propias leyes.
El Sermón del Monte tiene una división natural claramente identificable.
En primer lugar, aparece la clase de personas que son llamadas a formar parte del reino (5:1-12). En segundo lugar, está el papel que juegan estas personas en el mundo como hijos del reino (5:13-16). Luego, está la clave que permite a los súbditos cumplir las leyes del reino (5:17-19), y las leyes propiamente tales (5:20-7:12). Finalmente, hay un llamado (7:13-14), unas solemnes advertencias (7:15-27), y está la rúbrica del Rey (7:28-29).
De acuerdo a esta división desarrollaremos nuestro estudio.
Los llamados a reinar
Los llamados a reinar son la gente más afortunada de la tierra. Son afortunados porque a ellos les es dado el más alto honor concedido jamás a los mortales. Ellos van a reinar con Cristo sobre la tierra. Y esto significa, exactamente, que van a co-reinar, es decir, van a participar activamente en su reino. Estos se sentarán en su trono y regirán las naciones con vara de hierro. Por eso son “bienaventurados”, es decir, “felices”, “dichosos”.
Esta clase de gente no es, sin embargo, lo que el mundo podría haber elegido –si es que se le hubiese pedido hacerlo– para reinar.
Porque son gentes de lo más comunes, podríamos decir, a-típicas para un reino.
Son gentes que perfectamente pueden ser menospreciados en el mundo. Ellos no tienen las cualidades que sirven para triunfar.
Ellos no tienen la ambición y la fuerza necesaria para abrirse paso en el mundo. No conocen la astucia ni los mil subterfugios necesarios para alcanzar el éxito.
¿Qué gentes son estas?
Estos son, en primer lugar, los pobres en espíritu.
Los pobres en espíritu no tienen riqueza alguna que exhibir frente a Dios. Ellos son como aquel publicano menospreciado por el fariseo. Son la antítesis de Laodicea, que piensa que es rica y que de nada tiene necesidad. Ellos, en cambio, pueden ver que delante de Dios no tienen mérito que valga, y por eso están conscientes de su pobreza.
Laodicea es, en realidad, desventurada y pobre. Pero los pobres en espíritu, sin haberlo pretendido jamás, llegan a ser verdaderamente ricos, porque poseen el reino de los cielos.
Luego están los que lloran.
Estos están conscientes de la degradación del mundo, de cómo éste se ha olvidado de Dios, de cómo ha rechazado a su Cristo.
Ellos no se complacen en la injusticia, y les duele el dolor ajeno.
Estos son también los que sufren calladamente, los que se inclinan ante su suerte y se doblegan ante el dolor. Son los que lloran, no ante un juez injusto para que las haga justicia, sino ante Dios, supremo y justo Juez.
Como Ana, la madre de Samuel, estos son verdaderamente consolados.
En seguida están los mansos.
Los mansos son los de carácter suave y apacible. Ellos tienen la índole del cordero. Precisamente, en los rebaños suele ponerse al animal más manso para que guíe a los demás. Los mansos serán los herederos de la tierra.
Luego están los que tienen hambre y sed de justicia.
Estos no se conforman con un mundo injusto, ni con su propia injusticia, de la que son muy conscientes. Estos son los que suspiran por la santidad y la perfección que no hallan en la tierra. Estos han llegado a tener un anhelo tan fuerte por estas cosas, que las han buscado de igual manera como el hambriento y el sediento buscan, desesperados, el pan y el agua.
A éstos, Dios se les ha revelado como el Pan vivo y como el Agua de vida, y les ha dado de comer y beber, para nunca más estar insatisfechos. Ellos han sido saciados.
Luego están los misericordiosos.
Un misericordioso es uno compasivo, que se duele del dolor ajeno y que sufre con el otro. Es uno que puede ponerse en el lugar de otro en el sufrimiento. Los misericordiosos han alcanzado misericordia, por tanto son misericordiosos. Sus propias miserias han despertado la piedad del Dios bueno y han sido cubiertas. Ser misericordioso es más que ser justo.
Luego están los de limpio corazón.
Estos no se han permitido el odio ni el rencor en su corazón, porque han pensado que el corazón debe ser destinado a algo más noble. Estos han albergado la paz, y Dios ha consentido en rebajarse (¡Oh, bendita gracia!) para ser visto de ellos.
Los pacificadores también están en el reino.
Estos son los que ponen la paz entre dos hermanos en discordia. Los que ayudan a zanjar las diferencias entre los hombres. En medio de la violencia que impera en el mundo, éstos han erradicado toda forma de violencia. Y porque Dios es Dios de paz, los pacificadores han venido a ser los favoritos de Dios. Han compartido el deseo de su corazón, por lo cual han sido llamados hijos de Dios.
Están también los que padecen persecución por causa de la justicia.
Estos son perseguidos por los malos, es decir, por aquellos que no soportan la luz. A éstos les molesta que un justo viva tan lleno de paz, cuando ellos no conocen la paz. Les molesta que su rostro brille y que su andar sea tan confiado. Entonces levantan persecución contra él, y lo acusan falsamente.
A estos que padecen persecución por causa de la justicia, Dios les ha concedido el reino de los cielos.
Luego está la bienaventuranza general para los ocho tipos de personas anteriormente mencionadas. A todos les reitera la bienaventuranza. Lo son porque sufren el vituperio y la persecución injustamente, no ya por causa de la justicia, sino por causa de Cristo.
¡Oh, en verdad, no son sólo tratados duramente los que padecen persecución por causa de la justicia, sino todos los aquí llamados a formar parte del reino! Es este el entrenamiento. Es la cruz antes de la corona. “Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en grande en los cielos”.
Esta clase de gente así descrita es, en realidad, la descripción de un solo y mismo carácter: el carácter de Jesucristo, el Hombre perfecto. Esa diversidad de caracteres aprobados por Dios, han llegado a serlo, en realidad, por participar de Aquél bendito carácter, único digno de ser mirado por Dios y vivido por los hombres.
Estos pequeños de la tierra, estos menospreciados e indefensos, son los amados de Dios, a quienes Jesús, el hijo del carpintero, ahora Rey y Señor sobre todas las cosas, vino a levantar para su trono.
Los hijos del reino, en el mundo
“Vosotros sois la sal de la tierra” dijo el Señor. Y sabemos que la sal es para salar, para dar sabor. La comida desabrida es casi tan mala como la comida tibia, que se arroja de la boca.
Pero no es sólo para eso: la sal es, sobre todo, para preservar.
Si el mundo no se corrompe aún hasta el extremo, es porque hay sal en la tierra.
Si el mal aún no impera sin contrapeso, es porque hay sal en la tierra.
Si aún tiene oposición el padre de la mentira y de toda corrupción, es porque hay sal en la tierra.
La sal resiste la descomposición y detiene el deterioro. ¡Qué favor más grande le hacen los cristianos al mundo y éste ni siquiera toma nota de ello! El día que sean quitados de la tierra todo el mundo lo sabrá, porque muchas cosas aquí abajo comenzarán a heder. No sólo lo que es intrínsecamente malo, sino aún aquello que parece bueno. Porque las cosas tomarán el color de la maldad, y ofrecerán, al fin, su verdadero aspecto de muerte.
“Ustedes son la sal de la tierra”, dijo el Señor. Y es este, también, un llamado a no desvanecerse. Los cristianos pierden su sabor cuando se asimilan al mundo al cual debieran salar. Cuando se acomodan a los estereotipos y modelos mundanos y dejan de marcar en el mundo las señales de Cristo.
Entonces los cristianos, que no son hábiles acomodándose al mundo, son echados fuera y pisoteados por los hombres. Este rechazo no es el mismo que se recibe por causa de la justicia, este es indeciblemente peor: es el menosprecio del mundo hacia los cristianos que se han desnaturalizado. Es el menosprecio a los que, siendo y predicando una cosa, viven como si fueran otra.
También dijo el Señor: “Vosotros sois la luz del mundo”. Al decirles eso a los súbditos del reino, el Señor les está confiriendo un inmerecido honor. Porque Él mismo, cuando estaba en la tierra, era la verdadera luz del mundo. Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”
De Juan, el profeta, se dice en el evangelio que no era él la luz, sino que era uno que había venido a dar testimonio de la luz. Sin embargo, a los cristianos se les dio un mayor honor que el que se dio a Juan, porque ellos son lo que Juan nunca fue: la luz del mundo.
La luz en las tinieblas resplandece. Cuando la luz ilumina, las tinieblas huyen. Las tinieblas pueden resistir una luz pequeña, pero si la luz es potente, entonces, las tinieblas, por muy densas que sean, no pueden contra ella. La Biblia dice que las tinieblas no prevalecieron contra la Luz, que es Cristo.
Esta afirmación respecto de Cristo es para los discípulos motivo de gozo y bienaventuranza, porque si las tinieblas no pudieron contra Él, entonces tampoco pueden prevalecer contra ellos, porque llevan aquella misma luz adentro.
Sin embargo, esta palabra es también desafío y alerta, porque si la luz se pone debajo de un almud, entonces no alumbra a nadie y es como si las tinieblas prevalecieran. Su efecto se anula, sus ondas no alcanzan a quienes debieran, y las tinieblas actúan libremente.
La luz ha venido a este mundo para ahuyentar la maldad y poner al descubierto la gracia de Dios y la fuerza del bien. Sin embargo, hay muchos que aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. El que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Cristo, la Luz, vino al mundo para quitar las tinieblas de los hombres, y para que éstos puedan comparecer limpios y aprobados ante el Dios de santidad, que habita en la más poderosa e inaccesible luz.
La luz que alumbra en el mundo es la vida de los cristianos. “En Él (Cristo) estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres”. Las tinieblas (la maldad) de los hombres son puestas en evidencia por la luz (la vida); porque la luz (la vida) es lo que manifiesta todo.
Esta luz (la vida) ha de alumbrar delante de los hombres, para que los demás vean las buenas obras de los hijos de Dios y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La luz es visible; la vida también lo es.
La clave para el cumplimiento de las leyes del reino
Las leyes del reino de los cielos, que a continuación se plantean, no pueden ser cumplidas por ningún mortal en la tierra.
Tratándose del reino “de los cielos”, sus leyes están destinadas para ser cumplidas por gente también “de los cielos”. Estos son los que han nacido de Dios y que son ciudadanos del cielo.
Si las leyes dadas por Moisés hallaron sólo súbditos impotentes, éstas, siendo mucho más altas y nobles, no han de hallar, de ningún modo, una mejor suerte.
Por eso, antes de plantearlas, el Señor se presenta a sí mismo como quien cumple las leyes. Él es el único capaz de cumplir las demandas de ambos reinos: las del reino de Israel sobre la tierra, y las del reino de los cielos. Así como cumplió las altas demandas de Moisés, está dispuesto a cumplir, también, las más altas demandas que plantean sus propias leyes.
¿Cómo puede ser hecho esto?
En este pasaje, el Señor no aclara cómo puede ser hecho esto. El Señor se menciona a Sí mismo como el que cumple la ley y como Quien posee una justicia mayor que la de los escribas y fariseos.
La explicación de cómo podía ser hecho esto, formaba parte de lo mucho que el Señor habría querido decirles en ese momento a sus discípulos, pero que no podían sobrellevar (Jn. 16:12-14). El Espíritu Santo sería el encargado de aclarárselo más tarde al apóstol Pablo.
La ley de Moisés había perseguido a los israelitas por muchos siglos, estableciéndole demandas que ellos nunca pudieron cumplir, y que ningún hombre podría, ni siquiera hoy, cumplir.
Pablo dijo que esa ley había tenido el propósito de demostrarnos cuán pecaminosos somos, para que clamáramos a Dios por ayuda. Sin embargo, muchos a través de la historia, judíos y no judíos, han pensado que la ley es para cumplirla. A ellos, Dios no puede mostrarles su justicia. Si un hombre cree que puede, Dios no lo puede ayudar. Dios sólo puede ayudar a los que claman a Él, desesperados por el pesado yugo que no pueden llevar. Dios justifica a los publicanos, no a los fariseos.
Dios espera que los hombres que tienen ley lleguen a tal grado de fracaso que le pidan socorro, pero muchos todavía insisten, y se esfuerzan por cumplirla. Si no ocurre algo insólito, ellos de seguro morirán sin haberlo logrado. Es un esfuerzo inútil, que está basado en un vano buen concepto de sí mismos. Pablo dijo: “¡Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?” Pero éstos dicen: “Yo puedo; espérenme un poco más, y verán”. Pablo no pudo, pero hay muchos hoy que creen que podrán.
Cristo cumplió la ley y le puso fin en Sí mismo. Satisfizo sus demandas a cabalidad. ¿Quién podría añadir algo a su justicia perfecta? Pero, aparte de eso, Cristo nos favorece en otras dos cosas: nos libró de las demandas de la ley de Moisés, y nos proveyó la solución para cumplir sus propias leyes.
Veamos cómo Cristo nos libró de las demandas de la ley de Moisés, por un lado, y cómo hoy cumple, además, las demandas de sus propias leyes en lugar de nosotros.
Ambas cosas fueron hechas posibles por la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió, nosotros mismos morimos con Él.
Cuando Cristo murió, nosotros morimos con él en cuanto a la ley (Rom.7:4). La ley puede demandarnos cuanto quiera y por el tiempo que quiera (ya que es eterna), pero no puede afectarnos, porque hemos muerto. La ley tiene potestad sobre el hombre sólo mientras éste vive (Rom.7:2), pero, por cuanto hemos muerto, ahora estamos libres de la ley (Rom.7:6).
Hay muchos cristianos que, sin embargo, no han visto la provisión de Dios para librarlos de la ley. Ellos siguen estando bajo la ley.
Y sabemos que los que están bajo la ley, al quebrantar uno solo de sus mandamientos, quebrantan toda la ley. Por eso, ellos están bajo maldición (Gál.3:10). Ellos no pueden tener paz, porque la ley los persigue todo el día y toda la noche, exigiéndoles lo que no pueden cumplir. Pero los que están libres de la ley, por el contrario, tienen paz perpetua. Ellos han entrado en el reposo.
Ellos tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por haber muerto para aquella (la ley) a que estaban sujetos (Rom.7:6).
Lo segundo, es decir, el cumplimiento de las leyes de Cristo, es un hecho perfectamente posible, porque Cristo, al incluirnos en su muerte, destruyó nuestro cuerpo de pecado, para que no sirvamos más al pecado. Ahora Él ha venido a habitar por la fe en nuestros corazones, de tal manera que estamos muertos al pecado y vivos a la justicia (Rom.6:18). Nosotros mismos hemos sido quitados de en medio, para que Cristo pueda vivir su vida en nosotros (Gál.2:20).
A estos hombres así socorridos, Cristo puede plantearles las más altas demandas, porque Él mismo las cumplirá en ellos.
Que nadie intente cumplirlas por sí mismo, porque hallará sólo derrota y decepción.
Cristo mismo, viviendo su vida dentro del cristiano, es la clave para el cumplimiento de las leyes del reino.
Las leyes del Reino
Las leyes del reino, siendo más altas que las de Moisés, producen necesariamente una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. La justicia producida por la ley de Moisés no sirve para introducir a nadie en el reino de los cielos, porque es constitutivamente mala. A lo más puede producir una buena reputación, y, lo que es más común, una gran justicia propia. Tales cosas son más bien un obstáculo para la instauración de la verdadera justicia, la justicia de Dios por la fe, que una ayuda.
La justicia de Dios por la fe puede introducir al hombre al reino de los cielos. Y decimos que “puede introducir”, porque la fe es insuficiente por sí sola: es sólo el punto de partida, porque debe ir acompañada de obras de justicia, las cuales, por proceder de la fe, son más altas que las de los escribas y fariseos, y habilitantes, por tanto, para el reino de los cielos.
El enojo
La primera ley tiene que ver con el homicidio y el enojo.
La ley de Moisés condenaba a los homicidas; esta ley, del reino, expone a los iracundos al infierno.
A los antiguos se les dijo: No matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero Cristo dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Para Cristo, un simple enojo es lo mismo que un homicidio.
A los israelitas les bastaba sólo con no matar; a los hijos del reino de los cielos no les basta el no matar: ellos no pueden enojarse contra el hermano, ni decirle “necio” o “fatuo”.
En el mundo ocurren hoy cosas terribles, porque el homicidio no sólo no sorprende a nadie, sino que, aún más, su ejecución ha llegado a ser un arte. Un arte infernal que se enseña en las novelas que leen los niños en el colegio, que se ve en la T.V. para niños, y se lleva a su máxima expresión en las sórdidas películas de Hollywood, que también ven los niños. De vez en cuando, en algún lugar del mundo, algún niño exaltado ha llevado a la práctica, para horror y espanto de todos, lo que allí han aprendido.
Hay muchos cristianos que están llenos de enojo contra su hermano, y aun de odio; y hay muchos que matarían a su prójimo, de no ser por el castigo que imponen las leyes. Evidentemente, ellos no son hijos del reino. Ellos no son cristianos para el reino. Ellos se han asimilado a los sentimientos y prácticas del mundo.
Cuando a los súbditos del reino, se les presenta algún conflicto con el hermano, buscan reconciliarse rápidamente con él, antes de traer una ofrenda delante de Dios. Y cuando el conflicto es con algún adversario, buscan ponerse de acuerdo con él a la brevedad, antes de ser condenado por el justo Juez.
Esto sólo puede ser hecho por los hijos del reino, porque en ellos vive el Rey.
Por eso, el cristianismo de verdad, el único cristianismo que merece llamarse tal, consiste en que Cristo viva su vida en el corazón del hombre.
El adulterio
Moisés dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero Cristo enseñó que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
A los israelitas les bastaba con no cometer el acto de adulterio. A los hijos del reino la codicia de una mujer les es un serio problema.
Para Cristo, la sola mirada impura es tan pecaminosa como el adulterio.
Los israelitas podían caer en esto sin que les afectara su conciencia. Los cristianos tienen serios problemas con su conciencia a causa de esto.
¿Qué vemos en el mundo?
En el mundo no sólo se propicia el adulterio, sino que se provee de todo lo imaginable para alimentar de impureza las miradas.
¿No es acaso la armonía del matrimonio – según los modelos del cine, la T.V., de las revistas y novelas –, considerada un ideal inalcanzable? ¿No es la fidelidad matrimonial una rutina insoportable? ¿No es la promiscuidad sexual, en cambio, una moderna señal de libertad? ¿No es la sensualidad – que destruye matrimonios – propagada a través de todos los medios de comunicación, y especialmente de la publicidad? ¿No es el adulterio “blanqueado” al definírselo meramente como “una excitante aventura extramarital”?
Que esto ocurra en el mundo, no es para sorprenderse, aunque sí es para escapar de ello.
Sin embargo, hay muchos hoy que llamándose cristianos adulteran de hecho habitualmente (y su conciencia ya no les reprende), y hay aún muchos más que adulteran igualmente al mirar a una mujer para codiciarla. Evidentemente, estos no son hijos del reino.
Ellos quedarán excluidos en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes.
Un cristiano de verdad está dispuesto a sacarse un ojo si le es ocasión de caída, y echarlo de sí, antes que ser arrojado al infierno; y está también dispuesto a cortarse una mano y echarla de sí, con tal de no ser arrojado al infierno. Prefiere mil veces la pérdida de un miembro que la pérdida del cuerpo entero.
Un hijo del reino está dispuesto a eso, pero ¡gracias a Dios! que no será necesario. Porque la solución que el Señor ha provisto es mejor que arrojar un miembro pecaminoso u otro. De no haber tal solución, hubiese sido necesario, para algunos de nosotros, amputar todos nuestros miembros, uno por uno, para tener alguna posibilidad de entrar en el reino.
La solución de Dios es arrojar de nosotros, de una sola vez, el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo (Col. 2:11).
En la cruz de Cristo no sólo hemos perdido nuestro ojo o nuestra mano, sino el cuerpo entero. Ahora estamos libres del cuerpo pecaminoso, para obedecer las leyes del reino.
El divorcio
Fue dicho a los antiguos: Cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Pero Cristo dijo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere.
Los israelitas podían tener muchas razones para divorciarse, y despedir a su mujer, pero los cristianos no tienen ninguna.·
En el mundo, claro, no sólo se propicia el repudio, sino que el divorcio (o la nulidad) se legitima con sólo hacer algunos trámites.
El cine y la T.V. lo enseñan cada día. La estabilidad matrimonial, según los modelos que ellos muestran, es un asunto de “nuestros abuelos”. A la menor desavenencia, el marido deja a la mujer o la mujer al marido, y se esgrimen razones tan burdas, que no alcanzan a esconder los motivos de fondo: una sensualidad que no admite restricción. ¿Cuántas parejas conviven (fornican) con uno y otro sin el menor escrúpulo?
Cristo dijo que era necesario nacer de nuevo. El hombre no es capaz, por sí mismo, de erradicar de su corazón los malos deseos, como lo es este de repudiar a su mujer. Muchos cristianos hacen esfuerzos sobrehumanos para evitar una ruptura matrimonial, pero están siendo derrotados.
Sólo Cristo viviendo en el corazón del hombre hace que un marido ame a su esposa cada día más. Sólo Cristo en el corazón del hombre es capaz de transformar el repudio en amor.
Los juramentos
Fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero Cristo dijo: No juréis en ninguna manera. Sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede.
Cristo enseñó que no sólo no se debía jurar, sino que la palabra dada debía ser sin doblez ni engaño.
Los israelitas tenían cuatro tipos de juramentos. Ellos juraban por el cielo, por la tierra, por Jerusalén y aún por su propia cabeza.
Sin embargo, el Señor dijo que no se debía jurar en ninguna manera.
¿Podría la palabra de un hijo del reino no tener valor? ¿Será necesario tener que apoyarla en alguno de esos juramentos?
En nuestros días, en el mundo, no sólo se jura a discreción, sino que la palabra empeñada no se cumple. Aun más, para que la palabra tenga algún valor, debe ir refrendada por documentos que la hagan válida.
La palabra de un hombre no tiene hoy mucho valor, y esto es así, no sólo con respecto a los extraños, sino aun con respecto a los propios amigos.
Hay en el mundo mucha gente que se llama “cristiana”, sin saber lo que eso significa, ignorando a Cristo y su palabra. Por ello, engañan a su prójimo, no cumplen sus compromisos, dan respuestas ambiguas, y usan los artificios del lenguaje para cazar a los demás.
Ser un hijo del reino es haber nacido de nuevo, es ser uno en el cual vive Cristo mismo. Es haber recibido una transformación interior, que hace posible llegar a ser una nueva persona, cuya palabra es confiable.
La venganza
Fue dicho a los antiguos: Ojo por ojo, y diente por diente. Pero Cristo dijo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Cristo enseñó que no sólo la venganza es mala, sino que no hay que resistir al que es malo. Dijo, además, que es preciso servirle y darle todavía más de lo que pide. No sólo la túnica, sino también la capa; no sólo una milla, sino dos. Hay que dar y también hay que prestar.
Esta enseñanza suena hoy, dadas las formas de vida que hay en el mundo, fuera de lugar y hasta ridícula. Hoy no sólo se da lugar a la venganza, sino que nadie está dispuesto a sufrir el agravio, ni a ser defraudado. Más aún, el ofendido contrata abogados y pleitea en juicio contra su prójimo, aunque se trate de su propio hermano. Las ciencias jurídicas están llenas de fórmulas, no siempre para establecer el derecho, sino para que una cierta postura particular, sea justa o injusta, triunfe. Y eso que vivimos en una sociedad que se llama a sí mismo “cristiana”.
El amor propio y la venganza son viejos huéspedes del corazón humano.
Que esto ocurra en sociedades donde son permitidas y aun hasta loables, pase. Pero que ocurra en una sociedad que celebra año a año con fervor la Navidad y otras fechas consideradas cristianas, es inconcebible. ¿Por qué ocurre así?
Esto ocurre porque muchos llevan el nombre de “cristianos”, pero no tienen la realidad de tales. Para que una sociedad sea cristiana ha de estar constituida por hombres que hayan sido transformados por Dios.
Uno verdaderamente cristiano puede poner la otra mejilla, entregar la capa y cargar no sólo lo que está establecido en la ley de los hombres – la primera milla – sino aún una segunda milla.·
Sólo Dios puede producir un verdadero cristiano. Se llega a serlo, no por adoctrinamiento, sino por nuevo nacimiento. Sólo aquél que es nacido de Dios es un cristiano de verdad.
Amar a los enemigos
Fue dicho a los antiguos: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.
Pero Cristo dijo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Cristo enseñó que no sólo hay que amar al prójimo, sino que también hay que amar al enemigo. No sólo no hay que aborrecerlo: hay que amarlo.
Los israelitas podían aborrecer al enemigo, y aún debían hacerlo, y destruirlo. Sin embargo, a los hijos del reino se les ordena amar a los enemigos.
Sin embargo, vemos hoy entre nosotros que no sólo no se ama al enemigo, sino que ni siquiera se ama al prójimo. Siendo así, es impensable llegar a amar al enemigo. Más bien, vemos que se busca la forma cómo matarlo, y cómo hundir al prójimo cuando se pone en nuestro camino.
Esto ocurre porque se suele llevar una careta de cristiano, pero no se vive la realidad de tal. Aunque sea triste decirlo, nuestra sociedad nunca llegará a ser verdaderamente cristiana, pero cada uno de los hombres en particular, sí pueden llegar a serlo.
Amar al enemigo no es algo que pueda hacer un hombre común. Para amar al enemigo se requiere algo sobrenatural: haber nacido de lo alto. Es preciso que Cristo viva su vida dentro del hombre.
Sólo Cristo pudo amar a sus enemigos. Y todavía, dentro del hombre regenerado, Cristo lo sigue haciendo.
Ser cristiano no consiste en que un manzano dé uvas; sino en que la vid dé uvas. Y la Vid es Cristo.
Las obras de justicia
Jesús enseñó que es bueno dar limosnas, y que también es bueno orar y ayunar. Pero también enseñó cómo dar limosnas, cómo orar, y cómo ayunar.
Siendo éstas, sin duda, prácticas piadosas, necesitan de una perfección en la motivación y aun en la forma. Al hacer estas cosas, el punto en cuestión es: ¿Para qué o para quién se realizan esas obras?
Dar limosnas después de anunciarlo públicamente no es una cosa buena, porque ello busca la alabanza de los hombres, y no la alabanza de Dios.
Orar con grandilocuencia delante de los hombres no es una cosa buena, porque trae gloria al que lo hace, pero no a Dios. La repetición y la palabrería no sirven de nada, y menos aún el orar sin haber perdonado previamente a los hombres sus ofensas.
Luego, la oración del reino rompe todos los modelos humanos de oración, porque centra primero las cosas en Dios: su santificación, su reino y su voluntad. Luego aparece el hombre con sus necesidades. La oración del reino, por este sólo hecho, es un acto de fe de quien busca primero el reino de Dios y su justicia, en la espera confiada de que sus necesidades le serán suplidas en gracia.
Ayunar afligiendo el rostro para que los demás se den cuenta, no es una buena cosa, porque ello trae gloria al que lo realiza, pero no a Dios.
Aquello que busca la recompensa pública no es recompensado por Dios; más aún, aquello que se hace para recibir alabanza de los hombres, no agrada a Dios en absoluto. Toda la recompensa de quienes hacen estas cosas para ser vistos de los hombres consiste en ser alabados por ellos.
Hoy se acostumbra mucho hacer pública ostentación. Casi todo lo bueno se hace en mundo para que los demás lo vean, y no para que Dios lo apruebe.
Los cristianos también suelen hacer las cosas así. Y esto ocurre porque las leyes del reino han sido casi olvidadas. Cristo es muy nombrado, pero rara vez es obedecido.
Es hora de saber qué dijo Cristo y obedecer lo que Él dijo. Es hora de obedecer al Rey.
Donde está el tesoro
En el mundo hoy vivimos días de relativa prosperidad económica. La confianza de los hombres está puesta en los recursos económicos. El mayor énfasis en las políticas de los gobiernos está puesto sobre los temas económicos. Los principios tan valorados en otro tiempo, han dejado su lugar a los intereses comerciales. Las ideologías ya no importan como antes: casi nadie se desvive por los ideales. El dinero y la riqueza son dos de las más importantes metas del hombre actual.
Pero Cristo dijo: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.”
Aunque Cristo enseñó que los tesoros de la tierra no son seguros, aun así atrapan el corazón de muchos.
Todos los hombres procuran acumular riquezas, por ver si acaso logran disminuir un poco la inseguridad de su vida y el temor del futuro. Piensan que teniendo riquezas podrán tener tranquilidad. Pero el Señor Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
En nuestros días vemos una verdadera locura por mejorar la situación económica. Como si eso fuera el todo del hombre. Y eso que vivimos en una sociedad cristiana. Y eso que muchos presumen de ser cristianos “observantes”.
Pero Cristo dijo: No podéis servir a Dios y a las riquezas.
La riqueza que uno tiene, sea en el cielo o en la tierra, se transforma en el centro de nuestra vida. Donde uno tiene su tesoro, allí pone su corazón, allí lo inclina. Cada uno se prosterna ante su tesoro. Y cada uno sirve, bien sea al tesoro del cielo, o al de la tierra. Pero no puede servir a los dos al mismo tiempo.
Muchos hay que sirven a las riquezas, porque no conocen a Dios. Esto es comprensible. Pero también hay muchos que dicen conocer a Dios, y sirven también a las riquezas. Lo cual no es tan comprensible.
Sea como fuere, el problema radica en que los que no tienen su tesoro en el cielo, lo intentan hacer aquí abajo. El tesoro de los cristianos es Cristo que está en los cielos, y hacia allá dirigen sus miradas y los más preciados anhelos de su corazón.
Cristo está arriba, en un lugar inaccesible para la polilla, para el orín y para los ladrones. No hay ninguna clave que sea capaz de abrir la caja fuerte que Dios tiene arriba, donde guarda el tesoro de sus amados hijos.
El afán y la ansiedad
Muchos corren y desesperan por lo que han de comer, por lo que han de beber, y por lo que han de vestir. El mundo lo hace, y con razón, porque vive en la inseguridad. Su “seguridad” consiste en tener almacenado mucho para comer, para beber y mucho con que vestirse. O, lo que es equivalente, en tener dinero, porque con él se puede comprar para comer, para beber y para vestirse.
Sin embargo, los hijos del reino tienen una tremenda ventaja con respecto a los que son del mundo. Ellos saben que su Padre no ignora que tienen necesidad de comer, de beber y de vestirse, y les ha asegurado – si es que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia – añadirles todas esas cosas. Por eso, ellos miran al futuro con confianza. Las promesas de Dios, cuando son creídas, generan confianza y paz en el corazón del creyente. Si hasta ahí desesperaba, ahora espera confiadamente. Si antes se afanaba, ahora tiene paz y reposo en su corazón.
Los cristianos que desesperan son aquellos que no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y como no lo hacen, ellos no tienen a su favor esta promesa de Dios.
Y podríamos decir que están en lo correcto en desesperarse (aunque no es, obviamente, lo perfecto), porque esta promesa es condicional. Esta promesa es sólo para los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que, al no tener paz y confianza en su corazón, se llenan de ansiedad, y multiplican sus afanes, por ver si alcanzarán sus fuerzas para proveerse qué comer, qué beber o qué vestir.
¡Oh, qué triste cosa es alterar las prioridades que Dios ha establecido para los suyos! Cuando Dios dice: “primero el reino” es porque debiera ser así para todos los cristianos. Pero son muy pocos los que se detienen a considerarlo. La mayoría se sumerge en la corriente de este mundo, y entonces corren y desesperan igual que ellos.
Los hijos del reino saben que la vida es más que el alimento y que el cuerpo es más que el vestido. Ellos saben que Dios viste más hermosamente a los lirios del campo que como se viste el más grande de los reyes de la tierra. Ellos miran las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros y ven cómo Dios las alimenta. De las aves y de los lirios, ellos sacan ejemplo para vivir sin afanes, en paz.
Sólo los que viven así disfrutan de verdad de la abundancia del reino de los cielos, en plena tierra.
El juicio a los demás
En el reino de los cielos no tiene cabida el juicio a los demás. En cualquier otro lugar sí, pero no en el reino.
Muchos de los juicios que realizamos hacia los demás están basados en la falsa premisa de que nosotros no estamos tan mal.
Entonces, siendo mejores, podemos juzgar a los peores.
Pero la realidad es muy distinta. Normalmente, los mejores no juzgan a los demás, porque han llegado a conocerse a sí mismos, y saben que están sujetos a las mismas debilidades. Cuando comienzan a abstenerse del juicio, entonces, comienzan a ser aprobados por Dios, y el juicio de Dios sobre ellos se suaviza.
Todos tenemos una vara con que medimos a los demás. Pues bien, con ella misma somos medidos por Dios.
Por eso es que los compasivos son llamados bienaventurados: ellos son tratados también con compasión. Sus culpas, sean ligeras o sean grandes, son perdonadas por Dios. Su corazón se parece al corazón de Dios, que es lleno de gracia. En razón de su perfecta santidad, Dios podría destruirnos a todos (y con justa razón), pero nos trata, no conforme a su estricta justicia, sino según sus muchas misericordias, por medio de su Hijo Jesucristo.
Hace bien a los cristianos ver que todos tenemos una viga en el ojo. (Por favor, no piense usted que no la tiene). Unos más grande, otros más pequeña. Pero, al fin y al cabo, todos tenemos una viga. Por muy pequeña que sea, una viga será siempre más grande que una paja. La viga más pequeña siempre es mayor que la paja más grande. Entre una viga pequeña y una paja grande hay todavía una gran diferencia. Yo tengo que ver que la viga en mi ojo no me permite ver la pequeña paja del ojo ajeno; más bien, me induce al engaño de pensar que tal como es la mía, tales son también las de los demás.
Esto es lo que debiéramos saber, para que sea cada vez mayor el número de las personas que son objeto de nuestra compasión, y menor el número de las que son objeto de nuestro juicio.
Algo más sobre la oración
El Señor nos enseña que la oración es, más que una letanía displicente y ritual, una acción que va en constante aumento.
Orar es “pedir”, es “buscar” y es “llamar”. El que busca, va más allá de “pedir”, simplemente. Y el que “llama”, va un poco más lejos que el que “busca” y “pide”. Pedir es, simplemente, “hablar”; “buscar”, en cambio, es realizar las debidas diligencias para encontrar algo. Y “llamar” va aún más lejos, porque es “dar voces”, o bien, “golpear una puerta para que la abran”. La oración es estas tres cosas juntas, y se ha de realizar hasta que la respuesta llegue.
La respuesta no está condicionada aquí. Jesús dijo, simplemente: “Todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.” Lo que uno pide, eso recibe. Lo que uno busca, eso halla. Aquello sobre lo cual uno llama, se le abre.
En estas cosas está comprometida la bondad de nuestro Padre, la cual es muchísimo mayor que la de los padres terrenales. Si éstos dan buenos regalos a sus hijos, el Padre celestial los da mejores.
Lo que impide que los cristianos obtengan lo que piden es la indiferencia con que lo hacen. Es una indiferencia que, en la Escritura, también se llama “incredulidad”. La oración puede llegar a ser, simplemente, un compromiso, un acto realizado por cumplir con una ley autoimpuesta o por causa de la conciencia. Pero el Rey nos manda a orar hasta recibir.
La regla de oro
Uno de los maestros orientales, venerados en el mundo, dijo: “No hagas con los demás lo que no quieras que hagan contigo”. Su enseñanza era fácil de cumplir, porque sólo exigía abstinencia del mal. En cambio, la enseñanza de Cristo es un llamado a hacer el bien. “Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.”
Muchos cristianos se han convertido, sin proponérselo, en discípulos de aquel maestro oriental. Pero el cristianismo no es una religión de abstinencias, sino un camino de amor, de servicio y de entrega. Un hijo del reino se adelanta a hacer con los demás lo que quisiera que hicieran con él. Esto es tomar la iniciativa para el bien.
El llamado
El cristiano es puesto ante dos puertas. Una ancha y otra estrecha. La estrecha – a diferencia de la ancha – está escondida, y pocos son los que la hallan. Los filósofos que rechazaron a Pablo en Atenas no la hallaron, como tampoco los habitantes de Sodoma pudieron hallar la puerta de Lot aquella noche terrible. En ambos casos, sus ojos estaban cegados.
Esta puerta estrecha es difícil de encontrar, porque sólo la hallan los que buscan a Dios de verdad, menospreciando las cosas de esta vida. Una vez hallada la puerta, hay que franquearla. Es un solo paso, pero es decisivo. Implica una toma de decisión, y también implica una crisis, porque franquearla significa renunciar a la puerta ancha. La puerta ancha atrae al alma, porque le ofrece todo lo que ella quiere; en cambio la otra, la estrecha, le pone espanto, porque implica una renuncia y también una pérdida.
Franquear la puerta estrecha es, al mismo tiempo, una renuncia a la gratificación del alma, y una aceptación de la cruz de Cristo.
Para llegar al camino angosto es necesario tomar una decisión radical y franquear la puerta estrecha. Tiene que haber un momento en la vida en que se elige a Cristo y se rechaza toda otra opción. Sólo por la puerta estrecha se puede llegar al camino angosto.
Sólo lo que entra por la puerta estrecha (Cristo) cabe en el camino angosto que lleva a la vida.
A los súbditos del reino se les dice, imperativamente: “Entrad por la puerta estrecha”. Ellos no tienen opción. Si han de reinar, una sola es la puerta y uno solo es el camino que han de tomar.
Tres advertencias solemnes
Primera
Muchos lobos se han vestido de ovejas y han salido por el mundo. Ellos suelen ser, también, profetas, y los profetas – aunque sean falsos – hablan muy bien. Ellos tienen un discurso fácil y atractivo. Pero el Señor advierte a los cristianos respecto de ellos, diciendo que la gente se conoce de verdad, no por su discurso, sino por lo que hace. El anciano y amado apóstol Juan dice que es posible distinguir al lobo de las ovejas, en que las ovejas hacen justicia y aman a las otras ovejas. El lobo, en cambio, entra para hurtar, matar y destruir.
En los días que corren, en que hay mucha confusión acerca de lo que es verdadero y lo que es falso, es importante atender a esta enseñanza, porque nos puede evitar una gran pérdida, y muchos dolores.
Segunda
Llegará un día en Jesús dirá: “Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.” ¿A quiénes les dirá palabras tan severas?
No es a los impíos, no es a los homicidas, no es a los ladrones, ni a los pervertidos (aunque ellos también serán apartados); sino que es a los que le invocaban a menudo diciendo: “Señor, Señor”.
Estos eran los que predicaban en su nombre, los que echaron fuera demonios en su nombre y los que hicieron muchos milagros en su nombre. Ellos tuvieron un gran ejercicio religioso, realizaron portentos en nombre de Jesús, pero después llegaron a ser hacedores de maldad.
¿Cómo cayeron de una condición tan afortunada a otra tan desdichada? Ellos invocaban al Señor pero no estuvieron dispuestos a obedecerle. Ellos disfrutaron de las bendiciones de Dios, pero no estuvieron dispuestos a aceptar sus demandas. Al adoptar tal actitud, ellos se transformaron en cristianos inconsecuentes, que negaron con sus hechos el santo Nombre que profesaban con sus labios. Tal cosa les llevó poco a poco a endurecer el corazón y, consecuentemente, a caer en un cada vez más profundo abismo de degradación.
Muchos que hoy pecan a escondidas, y vocean luego el nombre de Jesús a los cuatro vientos, oirán en aquel día estas palabras del Señor. Entonces será demasiado tarde para arrepentirse.
Tercera
El Señor Jesús termina su discurso con una tercera solemne advertencia. Lo que comenzó con una serie de bienaventuranzas, termina con el tono grave de la palabra de autoridad.
Hay aquí al final de este sermón, individualizados dos tipos de personas: los que oyen sus palabras y las hacen, y , por otro lado, los que oyen sus palabras y no las hacen. Lo que hace la diferencia entre los dos tipos de personas es que los primeros las hicieron y lo otros no.
Ambos tipos de personas escucharon, ambos saben, ambos conocen. Pero, habiendo sabido lo mismo, actuaron de muy diferente modo. Oír el evangelio le abre al hombre una puerta de salvación, pero el oír solamente no es la salvación en sí. Es la obediencia al evangelio lo que salva al hombre. La fe del que cree el evangelio de verdad es equivalente a obedecer al evangelio. Esta fe es tan activa, que se apropia de lo oído y lo lleva a la obediencia.
A estos dos tipos de personas que han escuchado, el Señor las compara con dos hombres que han construido su casa. Cada uno ha construido su casa. Pero aquí hay de nuevo una diferencia radical entre uno y otro: la casa de uno tenía un fundamento sólido (una roca); la del otro, un fundamento inseguro (la arena). La primera casa puede resistir el vendaval y el temporal, la segunda, no.
La primera está en condiciones de permanecer firme, la segunda cae estrepitosamente.
Muchos cristianos hay de nombre, que ni siquiera conocen las enseñanzas de Cristo. Y otros hay que, conociéndolas, hacen como el segundo de estos hombres. Ambos están en una penosa situación.
Las enseñanzas de Cristo llevan implícita una demanda insoslayable. El que las oye, ha de ponerlas por obra, si es que quiere que su casa no caiga, si es que quiere llegar a ser un hijo del reino.
¿En cuál de los dos casos estamos nosotros?
La rúbrica del Rey
Llamó mucho la atención de los que escucharon este Sermón, la autoridad con que enseñaba el Maestro. Ellos no sabían que quien les hablaba era el Rey, el verdadero Rey de Israel.
Para nosotros, sin embargo, los que creemos en Jesucristo, Él es, sin duda alguna, el Rey. Y un rey tiene autoridad, tiene reino y tiene súbditos. Este, nuestro Rey, los tiene, y de la más alta jerarquía.
No es un escriba, no es un profeta, no es un ángel, ni es un arcángel. Es el Verbo encarnado, a quien el Padre constituyó heredero de todo, y a quien exaltó a su diestra, dándole el título de Señor y Cristo.
Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores.
Que tenga el Señor entre nosotros, en este tiempo, súbditos obedientes, que le amen a Él, que amen su reino, que santifiquen su Nombre.
Que el Señor Jesús sea muy glorificado entre nosotros. Amén.
Tomado de la Web Aguas Vivas
web page