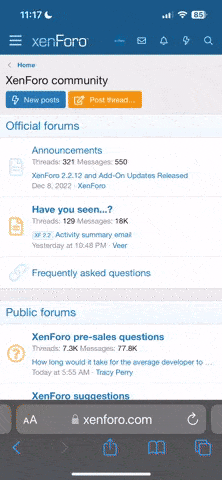http://www.epos.nl/ecr/
Parábola del Pecado Original
El miedo a la desnudez
La vana pretensión de Adán y Eva les dejó desnudos ante Dios, y no pudieron subsanarlo con los ceñidores que se tejieron con hojas de Higuera. Así, cuando oyeron "los pasos de Yahveh Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa", tuvieron miedo de Él por verse desnudos, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín (Gn. 3,7-10).
Análogamente les sucede a quienes ponen su salvación en la observancia de leyes humanas, aunque sean eclesiásticas. Al sentir próxima la muerte, no sólo padecer el dolor y la fractura naturales que ella supone, sino que además se hunden y ahogan en el desasosiego y en la angustia. ¡Se ven desnudos para su inminente encuentro con Dios!
Me viene a la mente lo publicado sobre la desasosegada y angustiosa agonía del papa Pío XII. Sea cierto o fábula, eso, lo publicado, es expresión perfecta de esa desnudez, por tratarse de un hombre que, según cuentan, privadamente se mantuvo siempre fiel a la observancia incluso de aquellos preceptos eclesiásticos que él mismo había abolido o cambiado.
Lo peor es, que a los que llegan a anquilosarse en el empeño por vestirse de ese modo, no es nada fácil alumbrarles la paz por el humilde reconocimiento del propio extravío y un simple y confiado: "Acuérdate de mí.." (Lc. 23,42). Casi no les queda capacidad para creer en el amor ilimitado de su Padre del cielo, ni en la gratitud de la salvación por Cristo Jesús.
Al palpar al final de la jornada su desnudez, su fracaso y su vacío, dan la impresión de no ser capaces nada más que de angustia y terror. Ven huera su vida, y al presentir su encuentro con Jesús, viven la profunda sensación de sentirse extraños a Él, por no haberle honrado de corazón, sino la exterioridad de los labios a través del culto inútil de los preceptos humanos (Mt. 15,7-9).
Pérdida del paraíso
Por su pecado, Adán y Eva fueron además expulsados del "paraíso" en que vivían ya en este mundo. La muerte, el sudor de la frente y el dolor de la maternidad, realidades propias del hombre en cuanto ser caduco y limitado frente a un mundo no siempre en armonía con él, son expresión simbólica de la pérdida de la armonía propia con Dios, y de todo lo que ésta comporta de "paraíso" en la tierra.
Igualmente, quienes se afanan ahora por conseguir su salvación mediante la ingesta de preceptos caducos, y tanta mayor salvación cuanto con más asiduidad y fruición los comen, "emigran a un país lejano", dilapidan toda su fortuna con las prostitutas (Lc. 15,30) de las leyes humanas, y caen en desgracia, porque los que buscan la rehabilitación por la ley rompen con el Mesías (Gal. 5,4).
Las desgracia en que más fácilmente se cae, en mayor o menor grado, es la de vivir en peores condiciones que los simples jornaleros de nuestro Padre, sin ni siquiera pan que llevarse a la boca (Lc. 15,17), sin la libertad de hijo de Dios sobre todo lo creado, a la que se ha sido llamado (Gal. 5,13); sin posibilidad de llenarse de la plenitud total que es Él (Ef. 3,17-19).
No se gozará de armonía interior, ni la paz y el gozo profundos del Espíritu. Puede que se viva contento y satisfecho, y hasta eufórico. Pero esto es algo muy distinto, que durará mientras los avatares de la vida no le rasguen a uno la carne de un zarpazo. Ellos podrán salpicar a los que gozan de la bienaventuranza de la fe, más o menos, según la altura a la que camine sobre las aguas embravecidas; pero nunca le ahogarán.
Sin embargo, el que sólo disfruta de un buen pasar humano, se hundirá sin remedio al sobrevenirle la desgracia, a menos, tal vez, que se haya convertido en esparto a base de estoicismo inhumano. Incluso no será nada extraño que sin llegar a darse ella, y sólo por buscar la rehabilitación por el cumplimiento de la ley, se termine viviendo en frustración y en vacío íntimos, cuajado de decepción y descontento personal, insatisfacciones "sin motivos", inquietudes y temores interiores, escondidas angustias "religiosas", perturbadores escrúpulos de conciencia, desgarradores desasosiegos y, alguna que otra vez, hasta depresiones y otros desequilibrios necesitados de la atención de psiquiatras, cuyo fin llega ocasionalmente al suicidio en huida de la amargura sin sentido de una vida de profunda angustia.
Cierto que los últimos extremos pueden y suelen deberse a causas patológicas o a cierta predisposición congénita. Pero he conocido casos en los que al menos el detonante último ha sido la "religiosidad" terrenal. Pregúntese a los psiquiatras. Yo, sin serlo, podría por mi experiencia de confesor, si no me atara la lealtad que les debo, presentar a personas convertidas en piltrafas por su denodado empeño en vivir sumisas a preceptos, actitudes y consignas de lo que solo era sistema del bien y del mal, convencidos de que en ello les iba la vida y la suerte eterna.
Resulta angustioso verlas hasta sin capacidad para darse cuenta de que su logro ha sido caer en tal desgracia, que no pueden alimentarse ni con las bellotas de los placeres y alegrías naturales de la vida, de las que gozan hasta los paganos: verlas sin capacidad para decirse: "Voy a volver a la casa de mi Padre y le voy a decir: Padre he pecado contra ti; ya no merezco que se me tenga por hijo tuyo; trátame como uno de tus jornaleros" (Lc. 15,18-19).
Y es que a través de observancias humanas, tampoco se llega a gozar, ya aquí, de la plenitud personal interior, sino sólo por la adhesión más extrema a Jesucristo. La Vida que Dios nos ha dado está en su Hijo (1 Jn. 5,11). Él es como "el árbol de la vida" que también plantó Dios en medio del jardín (Gn. 2,9). Quien se arrima a ese "Buen Árbol", y más cuando más se arrima, se sentirá cobijado por su "buena sombra", incluso ya en este mundo (1 Cor. 1,4-9). Experimentará en su propio interior como un desbordamiento de "la plenitud total de la divinidad que realmente habita en Él" (Col. 2,9).
La "sombra" de ese Árbol no es obsesión por los bienes, placeres y demás valores terrenales, ni por la vida misma (Mt. 5,3-12); ni esclavitud a fronteras, divisiones y categorías humanas; ni fanatismo de ninguna especie; ni dependencia de usos, ritos y leyes religiosas de este mundo; ni desengaño, temor, angustia, muerte interior.
Es vida y abundancia íntimas, rebosantes de desprendimiento y moderación; de libertad y apertura a toda la humanidad; de señorío sobre todo lo creado; de seguridad, aplomo, serenidad, satisfacción, paz, alegría. Estas últimas, en el sentido más profundo. El de un gozo compatible incluso con la malandanza terrenal exterior (2 Cor. 7,4), y hasta con las más extremas desgracias y penurias propias de la vida.
También he conocido, y varios otros me han comentado casos parecidos, a enfermos tan sumidos en el sufrimiento humano, que no dejaban de rogar a nuestro Padre que les llamara ya a su lado. Pero el brillo sereno de sus ojos luminosos, y el esbozo permanente de una sonrisa bondadosa, eran como balada a la armonía y a la paz remansada bajo su dolor.
Alegación inútil
Eva no remedió las cosas con la excusa de haber sido engañada por la serpiente, ni Adán con la de haber comido a invitación de la mujer que el mismo Dios le había dado por compañera (Gn. 3,12-13). No las remediaron, porque hicieron caso omiso de la previa advertencia del Creador: "De cualquier árbol del jardín puedes comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás" (Gn. 2,17).
Tampoco solucionarían nada los cristianos que alegaran haber procedido como Adán y Eva, a instancias de la iglesia que les tocó tener por "madre y maestra". Habrían desoído la explícita y reiterativa enseñanza de la Palabra Inspirada: Dios purifica los corazones por la fe y nos salvamos por la gracia del Señor Jesús (Hch. 15,9-11); el hombre se rehabilita por la fe, independientemente de la observancia de la ley (Rom. 3:28); por observar la ley no se rehabilita ningún mortal (Gál. 2,16).
Ni será alegación válida exclamar: <<¡Si sólo hemos cumplido lo que Tú nos enseñaste al decir a tus apóstoles: "Quien os escucha a vosotros, a mí me escucha" (Lc. 10,16)!>>. Porque fue el mismo Señor quien delimitó el alcance de esa afirmación suya: "Id y haced discípulos de todas las naciones [...] y enseñadles a guardar todo lo que os mandé" (MT. 28,19-20). ¡Todo lo que os mandé!; ¡no lo que a vosotros se os ocurra!; ¡no lo ajeno y mucho menos lo contrario a lo que yo os mandé! Nadie se podrá apoyar en su propia incapacidad para entender ese límite, si es que pueden darse inteligencias tan romas como para no comprender que un mensajero debe atenerse estrictamente al mensaje recibido, igual que el mismo Jesús se atuvo al que su Padre le entregó para nosotros (Jn. 12,49-50).
Si se dieran esas inteligencias, todavía las acusaría el reproche de la Escritura: "Ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo retornaréis a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales queréis volver a servir de nuevo? Andáis observando los días, los meses, las estaciones y los años. Me hacéis temer que haya sido en vano todo mi afán por vosotros" (Gál. 4,9-11). Más expresamente aun las acusaría la clara incitación de la Escritura a la insumisión a los preceptos humanos: si habéis muerto con la religiosidad terrenal para adheriros a Cristo, "si estáis muertos con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué, como si (aún) tuvierais vuestra vida en el mundo, os dejáis imponer ordenanzas?" (Col. 2,20). En la palabra ordenanzas compendia Pablo los preceptos y enseñanzas de los hombres de los que en general habla en el pasaje, y los explícitamente citados en él: los relativos a la comida y bebida, a las fiestas, al no tomar, no gustar, no tocar.
¿Cómo tener entonces por auténtica a una iglesia que, aun transmitiendo el mensaje divino, urja a la vez la comisión de un pecado análogo al original? No se puede ser a la vez operario de Dios y enemigo suyo. Precisamente al enemigo es a quién la parábola atribuye la aparición de la cizaña en el sembrado (Mt. 13:39). Y, ¿qué garantía puede brindar una iglesia así? "Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir" (Mt. 12,25).
Es insensato el sometimiento sin fisuras a una iglesia que a la vez se muestre como siervo y como enemigo de Dios. "Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro" (Mt. 6,24). O se estará siempre abierto para acoger lo de Dios cualquiera que sea el camino por el que llegue, o se utilizará lo divino para medro social (Mt. 23,5-7) y económico (Mc. 12,40 y 1 Tim. 6,5), tanto propio como el de la institución a la que se pertenece.
Así sucederá, aunque se viva la división de creer internamente en Jesús, al tiempo que se sigue en lo exterior la corriente a la madre y maestra que cada uno tiene. Es lo que sucedió con aquellos muchos judíos, incluso magistrados, que dieron a Jesús su adhesión; pero no le confesaron públicamente, por temor a que los fariseos les excluyeran de la sinagoga: resultó que "amaban más la gloria humana que la gloria de Dios" (Jn. 12,42-43). Entonces, la proveniente de la sinagoga; ahora, la que emana de la madre y maestra que se tiene.
El acecho de la serpiente
Aterra ser un proscrito de la iglesia a la que se pertenece. Sin embargo no se puede olvidar que cuando ella insta la sumisión a lo que no pasa de ser sistema de la ciencia del bien y del mal, se comporta como la serpiente del paraíso. Tampoco se puede olvidar que fue Dios quien, al maldecir a la serpiente, anunció enemistad entre el linaje de ésta y el de la mujer. El primero acecharía al calcañar del segundo, pero éste le pisará la cabeza (Gn. 3,15). La profecía se cumplió en plenitud en su propio Hijo hecho linaje de la mujer. Él vino precisamente a entablar combate en beneficio nuestro contra ese sistema (Jn. 9,39). Normal que cuantos ponían su gloria en el mismo le acecharan y le proscribieran hasta el mayor de los extremos (Mt. 26,3-4). No podía suceder de otra forma. Tal era el destino del linaje de la serpiente, sin más futuro que "arrastrarse" sobre su vientre para comer polvo todos los días de su vida (Gn. 3,14). El polvo terrenal y antievangélico (Mt. 20,25-28) del encumbramiento personal y del poder "religioso" sobre los demás (Mt. 23,4-7). Pero Jesús resucitó victorioso de entre los muertos y está a la derecha de Dios (Rom. 8,34).
Igual nos sucederá a nosotros (Jn. 15,20-21). Nos proscribirán por ponernos del lado de Jesús, aunque nuestro combate se reduzca a apostar por la sensatez obvia del sencillo frente a la sabiduría de los sabios y entendidos del sistema (Jn. 9, 30,33). Merece la pena sin embargo, afrontar esa proscripción. Jesús se pronunciará ante su Padre del cielo por cuantos se pronuncien por Él ante los hombres (Mt. 10,32-33), y dejen de nutrir, con su silencio sumiso, lo que sólo es sistema de la ciencia del bien y del mal, sin más beneficio que cerrar a los hombres la puerta del Reino de los cielos (Mt. 23, 13 y 15) y mantenerlos sometidos a lo creado (Gál. 4,9).
No está por Jesús ante los hombres quien vive al margen de esa misión suya en la tierra, y no hace nada para poner al descubierto el error de los sabios y entendidos que, ciegos, se ponen contra el Hijo de Dios al defender y propugnar el sistema que Él vino a abatir.
Seguro que con éstos se fracasará siempre, salvo que medie un milagro como el de la conversión de Saulo. No hay forma de iluminarles. Creyéndose depositarios exclusivos de la verdad, no admiten lecciones de nadie, y menos aun de los que tienen por empecatados de arriba abajo (Jn. 9,34). Quedarán ciegos sin remedio humano (Jn. 9,39). Seguirán "arrastrándose" sobre su vientre y comiendo polvo de la tierra.
La lucha de Jesús contra el sistema no fue para que vieran los sabios y entendidos "que ven"; sino la gente sencilla que no ve. A ésta es a la única a la que sí se puede ayudar, porque precisamente es a ella a quien destinó su Revelación nuestro Padre de los cielos (Mt. 11,25).
Nuestra recompensa será grande no sólo allí (Mt. 5,12), sino también aquí. Cuando nos proscriban, el mismo Jesús saldrá a buscarnos como al ciego de nacimiento, y se nos mostrará abiertamente sin necesidad de andar buscándole entre dudas y nieblas (Jn. 9,35-38). Podremos postrarnos decidida y aquietadamente ante Él en profesión de fe, en adoración, en gratitud. Él nos dará el aplomo y la seguridad inquebrantables de saber que, pese a las apariencias, Dios confunde la sabiduría de los hombres (1 Cor. 1,26-29).
José María Rivas Conde