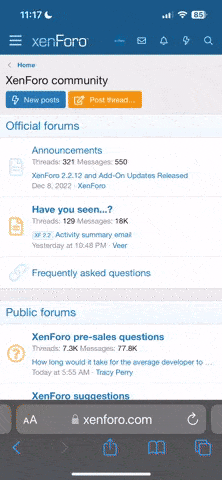Ahora, cuando termina Diciembre y nos metemos de lleno en el tiempo frío, con sus tardes cortas y las noches largas, parece que las mañanas te invitan a pasear y disfrutar del sol, aunque mires al cielo y a lo peor, amenace nieve.
No obstante, uno de esos días, me acerqué al Monasterio salesiano enclavado en la sierra madrileña, para visitar y felicitar la Navidad a mi octogenario amigo y antiguo profesor, Padre Rodríguez, del que ya he hablado alguna vez en estos escritos.
Dando un paseo en compañía de mi viejo profesor por los bellos jardines que adornan el Monasterio, observé a través de la puerta de la iglesia, que un señor sentado en los primeros bancos con las piernas cruzadas, sacaba del bolsillo de su cazadora un cigarro que encendió y lo acercó a su boca. Ante mi sorpresa mi venerable amigo me comentó que esperara a que saliera de la iglesia el citado señor.
Se trataba de Ventura, un viejo conocido y buen cristiano que frecuentemente acudía a la iglesia del Monastero para pasar ratos en profundo silencio.
El tal Ventura, era una persona de cuerpo menudo que no parecía viejo. Al menos no aparentaba los ochenta años que tenía. Era un hombre todavía ágil, andarín y con buen aspécto. Viudo desde hacía varios años vivía en compañía de un hijo. Su conversación era amena, pausada y sensata.
Hablamos con él y le pregunté que tal le iba la vida y me contestó con una sonrisa que bien, pero viendo acercarse la muerte, una muerte que cada día la veía más cerca. Sin embargo no le tenía miedo a que llegara porque estaba convencido de que en ese lugar del más allá, que no podemos tocar con las manos ni pisar con los pies, se encontraba el cielo claro y lleno de estrellas, donde le esperaba su esposa que siempre le había querido y Jesús de Nazareth al que siempre quiso.
Sentados en un banco del jardín, Ventura continuaba sus manifestaciones de fe, encendiendo de nuevo otro cigarrillo. Huyo de la soledad, nos decía, tal vez porque pienso que la gente me necesita. Recorro el pueblo visitando enfermos intentando con mi presencia llevarles alegría, amor y esperanza.
Y todo esto, al día siguiente, mientras me fumo un cigarrillo, se lo cuento a Jesús en la iglesia. Le pido que me ayude para entender mejor los trágicos acontecimientos que ocurren en el mundo, que tanto nos apenan, y para conseguir entre todos un mundo mejor.
Y se lo pido en silencio a través de la oración y la meditación, porque soy hombre de esperanza, amo a Dios y estoy convencido que siguiendo su camino me llevará a El, por grandes que sean los obstáculos.
También le pido que en estos días de Navidad, en los que parece que todos nos hacemos más buenos, no queden nuestros deseos de paz y de amor, en una simple felicitación cualquiera escrita en un papel cualquiera, sino marcada en el corazón de cada uno de nosotros.
Finalmente, me despido de mi amigo y hermano Jesús, hasta el día siguiente.
Sin embargo hoy ha sido distinto. Hoy le he venido a felicitar en su día de cumpleaños y como le llevo dentro de mí, nos tomaremos un café, para celebrar este día tan especial.
Con un apretón de manos, Ventura se despidió de nosotros. Tenía prisa. Era lógico… deseaba ardientenmente tomarse un café con su Amigo, para celebrar su cumpleaños.
Nosotros, después de la lección de amor y de fe que Ventura nos había regalado, acordamos pedir al Niño pobre hijo de una sencilla mujer, María y de un noble y modesto carpintero José, que nos concediera el don de la cordialidad para hablar con nuestro Amigo tal y como lo hacía Ventura.
Me despedí de mi viejo amigo el Padre Rodríguez con un efusivo abrazo, pero antes, naturalmente, regresamos al pequeño Nacimiento instalado en la capilla del Monasterio, para felicitar al Niño en el día de su cumpleaños.
No obstante, uno de esos días, me acerqué al Monasterio salesiano enclavado en la sierra madrileña, para visitar y felicitar la Navidad a mi octogenario amigo y antiguo profesor, Padre Rodríguez, del que ya he hablado alguna vez en estos escritos.
Dando un paseo en compañía de mi viejo profesor por los bellos jardines que adornan el Monasterio, observé a través de la puerta de la iglesia, que un señor sentado en los primeros bancos con las piernas cruzadas, sacaba del bolsillo de su cazadora un cigarro que encendió y lo acercó a su boca. Ante mi sorpresa mi venerable amigo me comentó que esperara a que saliera de la iglesia el citado señor.
Se trataba de Ventura, un viejo conocido y buen cristiano que frecuentemente acudía a la iglesia del Monastero para pasar ratos en profundo silencio.
El tal Ventura, era una persona de cuerpo menudo que no parecía viejo. Al menos no aparentaba los ochenta años que tenía. Era un hombre todavía ágil, andarín y con buen aspécto. Viudo desde hacía varios años vivía en compañía de un hijo. Su conversación era amena, pausada y sensata.
Hablamos con él y le pregunté que tal le iba la vida y me contestó con una sonrisa que bien, pero viendo acercarse la muerte, una muerte que cada día la veía más cerca. Sin embargo no le tenía miedo a que llegara porque estaba convencido de que en ese lugar del más allá, que no podemos tocar con las manos ni pisar con los pies, se encontraba el cielo claro y lleno de estrellas, donde le esperaba su esposa que siempre le había querido y Jesús de Nazareth al que siempre quiso.
Sentados en un banco del jardín, Ventura continuaba sus manifestaciones de fe, encendiendo de nuevo otro cigarrillo. Huyo de la soledad, nos decía, tal vez porque pienso que la gente me necesita. Recorro el pueblo visitando enfermos intentando con mi presencia llevarles alegría, amor y esperanza.
Y todo esto, al día siguiente, mientras me fumo un cigarrillo, se lo cuento a Jesús en la iglesia. Le pido que me ayude para entender mejor los trágicos acontecimientos que ocurren en el mundo, que tanto nos apenan, y para conseguir entre todos un mundo mejor.
Y se lo pido en silencio a través de la oración y la meditación, porque soy hombre de esperanza, amo a Dios y estoy convencido que siguiendo su camino me llevará a El, por grandes que sean los obstáculos.
También le pido que en estos días de Navidad, en los que parece que todos nos hacemos más buenos, no queden nuestros deseos de paz y de amor, en una simple felicitación cualquiera escrita en un papel cualquiera, sino marcada en el corazón de cada uno de nosotros.
Finalmente, me despido de mi amigo y hermano Jesús, hasta el día siguiente.
Sin embargo hoy ha sido distinto. Hoy le he venido a felicitar en su día de cumpleaños y como le llevo dentro de mí, nos tomaremos un café, para celebrar este día tan especial.
Con un apretón de manos, Ventura se despidió de nosotros. Tenía prisa. Era lógico… deseaba ardientenmente tomarse un café con su Amigo, para celebrar su cumpleaños.
Nosotros, después de la lección de amor y de fe que Ventura nos había regalado, acordamos pedir al Niño pobre hijo de una sencilla mujer, María y de un noble y modesto carpintero José, que nos concediera el don de la cordialidad para hablar con nuestro Amigo tal y como lo hacía Ventura.
Me despedí de mi viejo amigo el Padre Rodríguez con un efusivo abrazo, pero antes, naturalmente, regresamos al pequeño Nacimiento instalado en la capilla del Monasterio, para felicitar al Niño en el día de su cumpleaños.