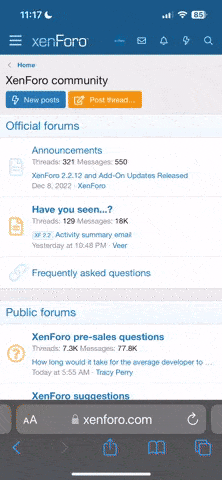Como todos los años, por estas fechas navideñas suelo viajar a Albacete, acompañado por Ana, mi mujer, para estar junto con mis hermanos y sobrinos, celebrando el nacimiento del niño Dios.
Y como ya es tradicional, muy gustoso, subo hacer una visita para felicitar las fiestas, a mi viejo amigo de la infancia Modesto, al Monasterio enclavado en la sierra albaceteña, donde vive dedicado por entero a servir a Dios y a cuantos le necesitan, dentro de su actividad monacal.
En este lugar rodeado de montañas, donde impera un silencio que te hacer sentirte más cerca de Dios, compartimos un reconfortante café en el marco de su humilde y austera habitación, para combatir esas heladas mañanas que apenas cambian la cara de la sierra, acostumbrada a días de verdadero invierno, con un cielo amenazante de frío y nieve.
Como un regalo anticipado de Reyes, me obsequió con un libro, que yo había leído hace mucho tiempo, pero que sin duda es un canto a la esperanza humana y una salida hacia el cielo limpio, hacia el aire puro y hacia la belleza suave de la naturaleza. El libro se titula “El diario de Ana Frank”.
Lo he vuelto a leer, y de nuevo, he sentido una gran admiración por esa niña judía que en medio de los horrores de la última guerra mundial, fue perseguida por los nazis y encerrada en una pequeña buhardilla, donde solo entraba, apenas, algo de luz a través de una diminuta ventana.
No deja de admirarme, que aún aterrada, supiera dominar su miedo, escribiendo en su diario la paz que le producía el contemplar las nubes, la luna y las estrellas, pensando que mientras esto existiera, su sensibilidad no le permitiría estar triste y lograría con ello soportar con valor su destino.
Y efectivamente es cierto, que una ventana abierta, por muy pequeña que sea, que deja pasar por ella los rayos de un sol radiante y un cielo sin nubes, es una cura de salud frente a la tristeza y a la amargura, porque Dios quiere ver dichosos a los hombres ante la naturaleza. Por eso alguien dijo, que la tristeza es como un pecado.
Bonito mensaje de esperanza el que me proporcionó el regalo de mi amigo, así como el que días más tarde, me ofreció asistiendo a la celebración de la Epifanía del Señor, el evangelio de Mateo (2,1.2) en la imagen de unos magos que no eran reyes, sino adivinos y sacerdotes de una religión pagana venidos del Oriente.
Tres hombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, que guiados por lo anunciado por el profeta: “Y tu, Belén, tierra de Judea, de ti saldrá un Jefe que será el pastor de mi pueblo Israel”, se pusieron en camino, y de pronto una estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño con María su madre y, cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Y uno piensa, que mejor regalo podría recibir, que el de encontrar esa estrella luminosa, que siguieron los magos, para seguirla y adorar al Niño, con el compromiso de ofrecerle un mundo mejor, desde la sencillez de nuestra propia vida.
Una estrella, que nos guiara hacia esas personas buenas rebosantes de fe, que ofrecen lo mejor de su vida para darlo a los demás, vapuleando nuestras adormecidas conciencias, con su ejemplo de vida, pero de Vida de Dios.
La estrella, que en definitiva, es la llamada que Dios hace a sus hijos. A los pescadores de Galilea, después de una pesca milagrosa. A estos magos paganos, venidos de naciones lejanas, donde parecía que el Evangelio no fue anunciado, consultando los astros.
Y a todos, por medio de los propios acontecimientos e ideales que los guía hasta El, a manera de estrella.
Y yo, me pregunto: ¿Cómo descubrirá a Dios, el que no busca la verdad, la justicia y el perdón? Posiblemente, tendrá que ser por mediación de un regalo de Reyes.
Y como ya es tradicional, muy gustoso, subo hacer una visita para felicitar las fiestas, a mi viejo amigo de la infancia Modesto, al Monasterio enclavado en la sierra albaceteña, donde vive dedicado por entero a servir a Dios y a cuantos le necesitan, dentro de su actividad monacal.
En este lugar rodeado de montañas, donde impera un silencio que te hacer sentirte más cerca de Dios, compartimos un reconfortante café en el marco de su humilde y austera habitación, para combatir esas heladas mañanas que apenas cambian la cara de la sierra, acostumbrada a días de verdadero invierno, con un cielo amenazante de frío y nieve.
Como un regalo anticipado de Reyes, me obsequió con un libro, que yo había leído hace mucho tiempo, pero que sin duda es un canto a la esperanza humana y una salida hacia el cielo limpio, hacia el aire puro y hacia la belleza suave de la naturaleza. El libro se titula “El diario de Ana Frank”.
Lo he vuelto a leer, y de nuevo, he sentido una gran admiración por esa niña judía que en medio de los horrores de la última guerra mundial, fue perseguida por los nazis y encerrada en una pequeña buhardilla, donde solo entraba, apenas, algo de luz a través de una diminuta ventana.
No deja de admirarme, que aún aterrada, supiera dominar su miedo, escribiendo en su diario la paz que le producía el contemplar las nubes, la luna y las estrellas, pensando que mientras esto existiera, su sensibilidad no le permitiría estar triste y lograría con ello soportar con valor su destino.
Y efectivamente es cierto, que una ventana abierta, por muy pequeña que sea, que deja pasar por ella los rayos de un sol radiante y un cielo sin nubes, es una cura de salud frente a la tristeza y a la amargura, porque Dios quiere ver dichosos a los hombres ante la naturaleza. Por eso alguien dijo, que la tristeza es como un pecado.
Bonito mensaje de esperanza el que me proporcionó el regalo de mi amigo, así como el que días más tarde, me ofreció asistiendo a la celebración de la Epifanía del Señor, el evangelio de Mateo (2,1.2) en la imagen de unos magos que no eran reyes, sino adivinos y sacerdotes de una religión pagana venidos del Oriente.
Tres hombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, que guiados por lo anunciado por el profeta: “Y tu, Belén, tierra de Judea, de ti saldrá un Jefe que será el pastor de mi pueblo Israel”, se pusieron en camino, y de pronto una estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño con María su madre y, cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Y uno piensa, que mejor regalo podría recibir, que el de encontrar esa estrella luminosa, que siguieron los magos, para seguirla y adorar al Niño, con el compromiso de ofrecerle un mundo mejor, desde la sencillez de nuestra propia vida.
Una estrella, que nos guiara hacia esas personas buenas rebosantes de fe, que ofrecen lo mejor de su vida para darlo a los demás, vapuleando nuestras adormecidas conciencias, con su ejemplo de vida, pero de Vida de Dios.
La estrella, que en definitiva, es la llamada que Dios hace a sus hijos. A los pescadores de Galilea, después de una pesca milagrosa. A estos magos paganos, venidos de naciones lejanas, donde parecía que el Evangelio no fue anunciado, consultando los astros.
Y a todos, por medio de los propios acontecimientos e ideales que los guía hasta El, a manera de estrella.
Y yo, me pregunto: ¿Cómo descubrirá a Dios, el que no busca la verdad, la justicia y el perdón? Posiblemente, tendrá que ser por mediación de un regalo de Reyes.