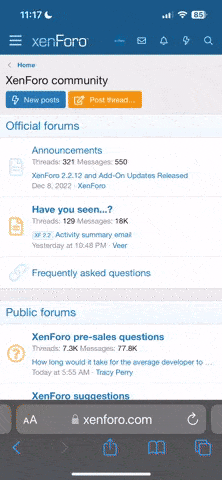Al finalizar una conferencia bíblica, el predicador D. M. Stearns, recibió la siguiente pregunta: «Si usted hubiese orado toda su vida por la salvación de un ser querido, y de pronto recibe la noticia de que aquella persona –que llevaba una vida pecaminosa– ha muerto sin dejar ninguna evidencia de haberse arrepentido de sus pecados, ¿qué pensaría de la oración, del amor de Dios y de su promesa de atender a nuestras peticiones?».
Era una pregunta muy difícil, y todos los presentes en aquel salón se sintieron muy interesados en oír la respuesta.
«Mi hermana –comenzó él–, yo esperaría encontrar a aquel ser querido en el cielo. Yo creo en un Dios que atiende nuestras peticiones, y si él colocó en mi corazón la carga de orar por ese ser querido, es porque, sin ninguna duda, tenía la intención de salvarlo».
Y en seguida, narró la siguiente historia:
Hace mucho tiempo atrás, vivía en Filadelfia una mujer creyente que tenía un hijo rebelde. El joven, aunque había sido criado en el evangelio, nunca confió en Cristo como su Salvador, y se apartó de Dios llevando una vida totalmente pecaminosa. Entró a la marina, tornándose un marinero impío, irresponsable y sin temor de Dios.
Cierta noche, la mujer despertó en medio de la noche con un inmenso peso en el corazón. Totalmente despierta, se acordó de su hijo y luego tuvo la impresión de que él estaba pasando por un gran peligro. Entonces se levantó y se puso a orar por él, para que Dios lo guardase y librase, cualquiera fuese el problema.
Después de pasar un buen tiempo orando, y aunque no tenía una comprensión clara de lo que pasaba, tuvo una fuerte sensación de paz y descanso acompañada por la certeza de que Dios había atendido su oración. Volvió a acostarse y se durmió tranquilamente hasta la mañana.
En los días siguientes, seguía pensando por qué sería que había despertado en medio de la noche para orar. Sin embargo, no volvió a sentir aquella necesidad imperiosa de orar por su hijo. En cambio, sentía el deseo de glorificar a Dios por una bendición que Dios ya había derramado sobre él.
Pasaron algunas semanas. Un día, aquella madre oyó tocar la puerta y, cuando abrió, allí estaba su hijo. Él entró, y luego le fue contando: «Madre, ahora soy salvo».
Luego le relató lo que le había sucedido. Algunas semanas antes, en pleno Océano Atlántico, su navío enfrentó una fuerte tempestad, siendo arrojado de lado a lado. Todo indicaba que no escaparían. Uno de los mástiles se soltó y el capitán llamó a algunos marineros –uno de los cuales era él– para ir a cortarlo. Pero en el momento en que salían –gritando y profiriendo insultos contra Dios por tener que salir con un tiempo como ése– el navío dio un viraje súbito. Una gran ola agarró al joven y lo arrastró al mar.
En el agua, mientras se debatía desesperadamente contra la fuerza de las ondas, se le vino un pensamiento: «¡Estoy eternamente perdido!». De repente, se acordó de un himno que había cantado muchas veces cuando era niño.
«Tendrás vida en mirar a Jesús, Salvador;
Él dice: Vida eterna yo te doy;
Pues entonces, pecador, considera ese amor;
Mira a Jesús que en la cruz expiró»
En agonía, él clamó a Dios. «¡Oh Dios, yo miro, miro a Jesús!». En el mismo instante, se sintió levantado por una ola, y perdió la conciencia.
Horas después, una vez que hubo amainado la tempestad, los otros marineros subieron a la cubierta para hacer aseo y lo encontraron allí caído cerca de la proa. Evidentemente, así como las olas lo habían llevado para el mar, lo habían traído de vuelta a la embarcación. Los marineros lo llevaron a su camarote y le dieron algo para reanimarlo. En el momento en que recuperó el sentido, la primera cosa que dijo fue: «¡Gracias a Dios! ¡Estoy salvo!».
A partir de aquel instante, pasó a tener la firme seguridad de su salvación, algo de suprema importancia para él.
Apenas el joven terminó de relatar su odisea, la madre le contó cómo había orado por él aquella noche. Comparando las fechas, verificaron que fue la misma noche en que él estuvo a punto de morir, cuando Dios oyó su súplica y lo salvó.
«Vamos a suponer ahora» continuó el predicador, «que el joven no hubiese sido lanzado de vuelta al navío, y que él se hubiese ahogado ahí mismo. Todos pensarían que él se había perdido en pecado. En verdad, Dios, en su bondad, no sólo lo salvó, sino que además permitió que volviese y diese testimonio de su maravillosa gracia salvadora».
Aunque reconocemos que fue Dios quien, en su soberanía, resolvió revelar a la madre que su oración fue respondida, estamos conscientes también de que sólo tendremos conocimiento de la respuesta a algunas oraciones cuando nos encontremos con el Señor.
(Tomado de «O Mayor Privilégio da Vida», DeVern Fromke).
Era una pregunta muy difícil, y todos los presentes en aquel salón se sintieron muy interesados en oír la respuesta.
«Mi hermana –comenzó él–, yo esperaría encontrar a aquel ser querido en el cielo. Yo creo en un Dios que atiende nuestras peticiones, y si él colocó en mi corazón la carga de orar por ese ser querido, es porque, sin ninguna duda, tenía la intención de salvarlo».
Y en seguida, narró la siguiente historia:
Hace mucho tiempo atrás, vivía en Filadelfia una mujer creyente que tenía un hijo rebelde. El joven, aunque había sido criado en el evangelio, nunca confió en Cristo como su Salvador, y se apartó de Dios llevando una vida totalmente pecaminosa. Entró a la marina, tornándose un marinero impío, irresponsable y sin temor de Dios.
Cierta noche, la mujer despertó en medio de la noche con un inmenso peso en el corazón. Totalmente despierta, se acordó de su hijo y luego tuvo la impresión de que él estaba pasando por un gran peligro. Entonces se levantó y se puso a orar por él, para que Dios lo guardase y librase, cualquiera fuese el problema.
Después de pasar un buen tiempo orando, y aunque no tenía una comprensión clara de lo que pasaba, tuvo una fuerte sensación de paz y descanso acompañada por la certeza de que Dios había atendido su oración. Volvió a acostarse y se durmió tranquilamente hasta la mañana.
En los días siguientes, seguía pensando por qué sería que había despertado en medio de la noche para orar. Sin embargo, no volvió a sentir aquella necesidad imperiosa de orar por su hijo. En cambio, sentía el deseo de glorificar a Dios por una bendición que Dios ya había derramado sobre él.
Pasaron algunas semanas. Un día, aquella madre oyó tocar la puerta y, cuando abrió, allí estaba su hijo. Él entró, y luego le fue contando: «Madre, ahora soy salvo».
Luego le relató lo que le había sucedido. Algunas semanas antes, en pleno Océano Atlántico, su navío enfrentó una fuerte tempestad, siendo arrojado de lado a lado. Todo indicaba que no escaparían. Uno de los mástiles se soltó y el capitán llamó a algunos marineros –uno de los cuales era él– para ir a cortarlo. Pero en el momento en que salían –gritando y profiriendo insultos contra Dios por tener que salir con un tiempo como ése– el navío dio un viraje súbito. Una gran ola agarró al joven y lo arrastró al mar.
En el agua, mientras se debatía desesperadamente contra la fuerza de las ondas, se le vino un pensamiento: «¡Estoy eternamente perdido!». De repente, se acordó de un himno que había cantado muchas veces cuando era niño.
«Tendrás vida en mirar a Jesús, Salvador;
Él dice: Vida eterna yo te doy;
Pues entonces, pecador, considera ese amor;
Mira a Jesús que en la cruz expiró»
En agonía, él clamó a Dios. «¡Oh Dios, yo miro, miro a Jesús!». En el mismo instante, se sintió levantado por una ola, y perdió la conciencia.
Horas después, una vez que hubo amainado la tempestad, los otros marineros subieron a la cubierta para hacer aseo y lo encontraron allí caído cerca de la proa. Evidentemente, así como las olas lo habían llevado para el mar, lo habían traído de vuelta a la embarcación. Los marineros lo llevaron a su camarote y le dieron algo para reanimarlo. En el momento en que recuperó el sentido, la primera cosa que dijo fue: «¡Gracias a Dios! ¡Estoy salvo!».
A partir de aquel instante, pasó a tener la firme seguridad de su salvación, algo de suprema importancia para él.
Apenas el joven terminó de relatar su odisea, la madre le contó cómo había orado por él aquella noche. Comparando las fechas, verificaron que fue la misma noche en que él estuvo a punto de morir, cuando Dios oyó su súplica y lo salvó.
«Vamos a suponer ahora» continuó el predicador, «que el joven no hubiese sido lanzado de vuelta al navío, y que él se hubiese ahogado ahí mismo. Todos pensarían que él se había perdido en pecado. En verdad, Dios, en su bondad, no sólo lo salvó, sino que además permitió que volviese y diese testimonio de su maravillosa gracia salvadora».
Aunque reconocemos que fue Dios quien, en su soberanía, resolvió revelar a la madre que su oración fue respondida, estamos conscientes también de que sólo tendremos conocimiento de la respuesta a algunas oraciones cuando nos encontremos con el Señor.
(Tomado de «O Mayor Privilégio da Vida», DeVern Fromke).