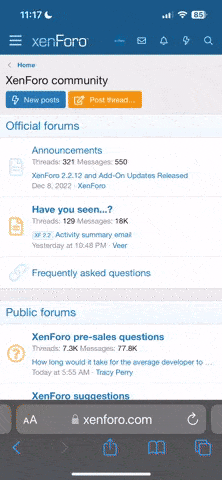Ahora, cuando dejamos atrás los rigores del largo y tórrido verano y se nos viene encima el otoño, estación especialmente entrañable para los nostálgicos que nos regala un dorado y tibio sol, nos llega el hermoso mes de Noviembre que nos invita a recordar a nuestros difuntos.
Por esto, cuando llega el día dedicado a ellos acudo con mi fiel amigo Antonio a visitar el Cementerio. Juntos y siguiendo una tradición de hace más de cuarenta años hacemos el recorrido a pié al citado lugar que dista varios kilómetros desde el centro de la Ciudad para rezar una oración ante los restos de familiares y amigos que allí descansan en paz hasta el final de los siglos.
Habitualmente salimos de casa muy temprano para disfrutar del magnífico y bello espectáculo que nos ofrece el sol en su salida al amanecer de un nuevo día.
Al regresar del aquel lugar sagrado se nos unió una persona que caminaba sola y que con agrado aceptamos nos acompañara.
Nuestro afligido amigo que había perdido a su madre recientemente, nos comentaba el gran dolor que la muerte de ese ser tan querido le había producido, pues apenas había cumplido los sesenta años y máxime tratándose de una persona que apenas había padecido enfermedad alguna.
Efectivamente comentamos que la muerte de un ser tan querido resulta siempre dolorosa, aún cuando los creyentes entendamos que la muerte nos lleva a la presencia del Señor y que morir es empezar a vivir recordando las palabras del mismo Jesús: ”Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre”.
De cualquier modo nuestro fiel acompañante nos hizo partícipe de sus dudas sobre la resurrección de los muertos. Para él, resultaba difícil comprender el modo por el cual podrían recuperar los fallecidos sus cuerpos físicos como era el caso de su madre que había sido incinerada.
He de confesar que tanto mi amigo Antonio como yo nos resultaba muy dificil explicarle que la resurrección había que entenderla y aceptarla, no como la pérdida de nuestra vida física sino como una Vida integrada en una transformación que nos permitirá renacer ante Dios.
Comprenderla como la culminación por el poder de Dios de esa alma interior de nuestra propia persona, que dia a día se va construyendo por obra del Espíritu de Dios.
Aceptar la resurrección como un gozo interno que nos proporcionará la dicha de poder disfrutar de la presencia del mismo Dios como miembro de una única familia formada por una humanidad salvada e integrada por Él.
Vivirla cuando observamos que ascendemos en el amor a los demás y notamos cansancio porque nos ofrece dificultades, aunque en realidad nos hace nacer en vivencias que nos van rrevitalizando.
Y descubrirla cuando nos preguntemos como hemos de superar ese trance que Dios nos envia para crecer ante Él apoyados en un estímulo constante hacia la humanidad que nos rodea, teniendo en cuenta que Dios y su resurrección es un amor continuo y permanente.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el pecado es nuestra muerte y el arrepentimiento nos da Vida, tendremos que ir resucitando día a día sin esperar al de día de mañana; simple y llanamente porque hoy para nosostros es el día de mañana.
Ante estas reflexiones cuando llegamos a nuestros hogares los tres caminantes, nos preguntábamos como descubriríamos en cada momento de nuestra vida lo que Dios nos pedía para resucitar con Él.
¿Sería no elevándonos por encima de lo humano, sino buscando la felicidad de los que pasan por nuestro lado…?
… Muy posiblemente.