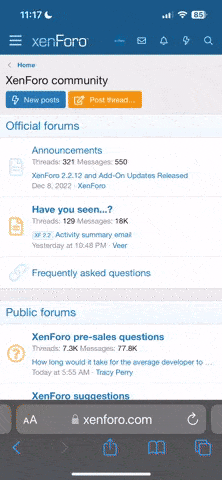Regresando a la iglesia
Rodrigo Abarca
(VERSIÓN PARCIAL, CAP. 1)
Introducción
«Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Estas palabras del Señor Jesucristo dadas a Pedro en respuesta a su conocida confesión: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente», representan tal vez la única ocasión en que él declaró explícitamente el significado más amplio de su venida al mundo. En ellas encontramos el designio más alto de Dios para sus hijos, incluso más allá de la salvación, la santidad, la vida abundante, la prosperidad, los avivamientos y todos aquellos tópicos que suelen enfatizarse como el centro de la experiencia cristiana. Sin duda, estas cosas son importantes para la vida de los hijos de Dios; con todo, no son lo más importante. Pues aquello que reclama toda la atención de Dios desde la eternidad es la iglesia, la desposada del Cordero.
Puede que una afirmación así suene extraña si se consideran los conceptos que, al respecto, manejan la mayoría de los cristianos. Por cierto, un frío edificio de ladrillo donde un grupo de personas se reúne una vez por semana para cantar un poco, escuchar un sermón, hacer una o dos oraciones para luego marcharse cada una a su casa a continuar con su vida «real» de los restantes seis días, a todas luces no parece la mismísima obra de Dios en la historia del mundo. Y en verdad, no lo es. Pero la iglesia, concebida para ser la expresión más completa y elevada de la vida divina en la tierra, es un asunto muy distinto de los conceptos, ideas, proyectos, organizaciones y edificios que en el transcurso de la historia han llevado su nombre.
No obstante, no siempre fue así, pues al menos durante los primeros 100 o quizá 200 años de la historia cristiana existió un «algo» digno de usar ese nombre. Nuestra necesidad de llamarlo «algo», pues su verdadero carácter y naturaleza nos resultan casi inaccesibles en la actualidad, es la evidencia más concreta de cuán descaminados andan nuestros conceptos actuales. ¿Inaccesibles? Casi, al menos para las capacidades y habilidades meramente humanas.
¿Pero, acaso no tenemos el Nuevo Testamento y con él todo lo que necesitamos saber sobre la iglesia primitiva? ¿No podemos estudiar a fondo sus principios y metodologías y aplicarlos en la actualidad? Este parece en principio un buen camino, pero no lo es, pues olvida un asunto fundamental. El simple estudio de la Biblia no nos da el conocimiento de Dios y su propósito. Se requiere algo más: una revelación del Espíritu en nuestros corazones, profunda y transformadora, capaz de revolucionar toda nuestra experiencia cristiana.
Sin embargo, esta revelación tiene un precio que quizá muchos no estén dispuestos a pagar. Ya que, antes de edificar su santo templo, Dios destruye el vano edificio que nuestros propios esfuerzos han levantado. Si nos acercamos a él para conocer la verdad hemos de estar preparados para quedar expuestos y desnudos bajo la luz divina. Esto puede suponer mucho sufrimiento y pérdida para nosotros, porque es extremadamente duro ser enfrentados con nuestra verdadera condición. En lo íntimo, cada uno tiene un secreto aprecio por sí mismo, sus cualidades y habilidades, y depende de ellas para su servicio y vida cristiana. No obstante, dichas habilidades y todo lo que de ellas pueda nacer no tienen valor alguno en la obra de Dios.
Aceptar este hecho no es fácil. Y puede ser que esta última afirmación nos parezca dura o excesiva y requiera una aclaración. Precisamente este libro intentará mostrar el por qué de una afirmación tan radical, pues lo último que desea es establecer una suerte de metodología o manual para la vida de iglesia que excluya nuestra primordial necesidad, esto es, conocer a nuestro Dios de manera profunda y experimental. Dicho conocimiento y la iglesia de Jesucristo no son dos hechos extraños entre sí, sino que constituyen, desde la perspectiva divina, una unidad indivisible. En la eternidad Dios estableció que su vida sería conocida, experimentada y expresada a través de un organismo vivo, la iglesia, y nada que sea menos que esto podrá satisfacer jamás su corazón.
Mas, como se ha dicho antes, acceder a ella requiere mucho de nosotros; más aún, lo demanda todo. Para experimentar la vida divina hemos de perder primero la nuestra; ser desnudados antes de ser vestidos; demolidos antes de ser edificados. ¿Es demasiado difícil? Imposible es quizá una mejor definición. Pero esto es precisamente la iglesia, una obra que únicamente el poder sobrenatural de Dios es capaz de levantar, ya que todo lo que sea menos que ello, por muy bueno que nos parezca, no es la novia de Jesucristo. Los hombres pueden hacer lo meramente posible, sólo Dios puede hacer lo imposible. Este es el sello de toda verdadera obra nacida de sus santas manos.
No obstante, es triste comprobar cuán poco conocen, en la actualidad, los hijos de Dios sobre la iglesia que Cristo vino a edificar. Ciertamente existen acerca de ella variados conceptos. Todos, sin embargo, tienen un signo en común: ninguno parece alcanzar la elevada norma de experiencia que el Señor reveló y estableció en el Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que en estas experiencias de «iglesia» no existe cierta realidad espiritual. Con todo, dicha realidad se encuentra, en general, acotada por una inmensa cantidad de conceptos, estructuras y prácticas básicamente humanas. Pero una expresión plena del propósito de Dios es un asunto que parece superar por completo toda nuestra experiencia previa de la iglesia, tal como se la conoce en nuestros días. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo «edificaré mi iglesia» y estas palabras aún expresan el supremo llamado de Dios para todos aquellos que quieren conocerle más profundamente y hacer sólo su voluntad.
Finalmente, es necesario hacer un importante aclaración con respecto al propósito de este libro. Su intención original es mostrar que la iglesia es esencialmente el resultado de la vida divina actuando desde el interior de los hijos de Dios. Dicha vida tiene una forma característica de operar y tiene, además, su fruto más evidente en el amor. Los aspectos funcionales de la vida de iglesia tratados en este libro tienen por fin mostrar cómo dicha vida crece y se expande para alcanzar su más íntimo designio. Su objetivo no es, en ningún sentido, establecer un modelo absoluto sobre el funcionamiento práctico de la iglesia y sus ministerios. Lo que se ha buscado es descubrir en las páginas inspiradas del Nuevo Testamento como la vida divina creció y se expandió en la experiencia de la primera iglesia.
Luego, no quisiéramos que se tome este libro como un manual práctico con los pasos para convertirnos en “la verdadera iglesia”. De hecho, es posible que algunos lectores disientan honestamente en algunos aspectos de práctica y experiencia con “el modelo” de iglesia aquí presentado. Y eso está bien, pues hasta que no regresemos a la profunda y abrumadora experiencia de los primeros discípulos con Jesucristo, no tendremos a la iglesia otra vez como ella debe ser. Hasta ese día “nuestros modelos” son necesariamente provisorios.
Este libro está delimitado por la luz que el Señor nos ha dado hasta este momento acerca de cómo nace y se desarrolla su iglesia. Su asunto, en consecuencia, no está cerrado ni mucho menos agotado. No queremos ser absolutos al respecto. Más bien, esperamos que el Señor en su misericordia nos siga conduciendo, junto a muchos otros, por la senda de regreso a su intención original y eterna.
Sumario
Introducción
Un Propósito Eterno
Vida Divina Antes del Tiempo
La Obra del Espíritu
¿Quién es Suficiente?
El Fundamento de los Apóstoles
El Significado de la Ekklesia
La Comunidad del Reino
Un Capítulo Sobre lo Más Esencial
Conclusión
Bibliografía
Capítulo I
Un Propósito Eterno
Al abrir nuestra Biblia en el primer capítulo del Génesis nos encontramos con un relato de la creación donde Dios aparece como protagonista y el hombre como resultado final de su obra creadora. En un primer momento, cometas, océanos, continentes, bosques, praderas y animales surgen al simple mandato de su voz. No obstante, casi al final de su obra creadora, la acción experimenta un importante giro. En ese preciso punto, Dios vuelve sus palabras sobre sí mismo y en el íntimo consejo de la deidad, más allá de todo tiempo y lugar, da finalmente expresión al motivo por el cual ha querido crear todas las cosas, que es también su propósito eterno: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza» (Gn. 1:26). En esta misteriosa frase se encierra todo el secreto de la creación visible.1
Hasta ahora, todo se ha creado por la sola mediación de su palabra, mas lo que está a punto de acontecer ha de involucrar a Dios en su totalidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo participarán por igual de esta tarea, que será también su obra maestra. Si se quiere, todo lo demás fue una introducción, un preámbulo para lo que viene.
De allí la expresión «hagamos», que nos muestra cómo la plenitud del ser divino está comprometida en esta tarea y nos da un indicio de cuán importante es lo que está a punto de comenzar.
El significado de la imagen
Ahora bien, tradicionalmente la teología cristiana ha interpretado la imagen de Dios como aquellas cualidades que hacen del hombre un ser libre, racional, auto consciente y capaz de tener comunión con Dios. Así Adán, el primer hombre, habría llevado la imagen de Dios desde el momento de su creación. Por un breve tiempo, pues muy pronto esta sería dañada por el pecado.
En esta perspectiva, cada persona que nace en este mundo lleva consigo una traza de aquella imagen original, aunque disminuida y empobrecida por razón del pecado que vive en ella. La salvación, por tanto, permitiría restaurar dicha semejanza en quienes la reciben.
Sin embargo, aunque parcialmente cierta, esta interpretación falla en mostrar el sentido más amplio del plan divino. Allá, en los recintos sin tiempo de la eternidad, Dios concibió un propósito vasto y profundo, nacido de su amor: crear para sí una raza de seres que participasen de su misma vida increada y llevasen consigo su imagen divina en el mundo creado.
El apóstol Pablo lo ha expresado de esta manera: «Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo…en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad” (Ef. 1:4-5). Y también, «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos” (Ro. 8:29).
Esta es la síntesis de su designio, definido por tres asuntos principales: Primero, como se ha dicho, el suyo es un propósito de amor eterno, anterior a la fundación del mundo; segundo, dicho designio no se refiere a meros individuos, sino a una realidad más amplia y articulada, esto es a una familia de muchos hijos; tercero, y lo más importante, que todo se llevará a cabo por y para su Hijo, Jesucristo. ¿De qué manera? Donándose a sí mismo por medio del Hijo, y expandiendo de ese modo su vida hacia una raza de seres creados, para elevarlos desde su condición de pequeñas criaturas de barro hasta la estatura de hijos amados, capaces de conocerle y, a la vez, expresarle en todo el orbe visible. En suma, hijos que lleven consigo la imagen de su Padre, el mismo Dios.
¡Cuánta gloria hay reunida aquí! Pues ni aun los ángeles, tanto mayores en fuerza y potencia, fueron escogidos para una meta tan elevada (1Pd. 1:12). “Creó Dios al hombre a su imagen» nos dice el Génesis sin explicar nada más sobre el asunto. El Nuevo Testamento, sin embargo, nos revela que la imagen de Dios es Jesucristo y con ello nos muestra la meta de Dios Padre:
· “El es la imagen del Dios invisible” (Col. 1:15).
· “El cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia” (Heb. 1:3).
· “La gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios”(2 Cor. 4:4b).
· “A Dios nadie le vio jamás, el (Dios) unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado ha conocer.”(Jn. 1:18).
· “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn. 14:9).
En los textos de más arriba se nos presentan al menos dos hechos importantes: el primero es que Dios mismo es invisible para los hombres; el segundo, que Jesucristo lo ha hecho visible.
En lenguaje bíblico invisible significa desconocido, oculto e inaccesible. Dios declaró a Moisés que ningún hombre podría ver su rostro y seguir viviendo (Ex. 33:20). Su imagen o aspecto visible era inaccesible para los hombres y esta situación, más que ninguna otra, expresaba nuestra verdadera condición ante él. ¿Por qué razón? Porque, como hemos visto, Dios creó al hombre para que llevase su imagen en la tierra.
Profundicemos un poco más en este punto. Según Colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible. Aquí “la imagen” aparece como algo opuesto a lo invisible, lo cual equivale a decir que Jesucristo en su encarnación es la expresión visible del Dios invisible. Esta misma idea está presente en el citado pasaje de Juan, donde se nos dice que el Hijo ha dado a conocer al Dios que nadie, desde el principio, vio jamás.
De lo anterior se desprende que, desde Adán hasta la encarnación del Señor, la verdadera identidad de Dios permaneció oculta para todos los hombres, lo que ponía en evidencia la inmensa tragedia de toda la raza humana, creada para llevar una imagen que jamás llegaría a conocer.
Sin embargo, con la venida de Cristo dicha identidad finalmente quedó revelada, porque él es la revelación plena y definitiva del Dios invisible (Hb. 1:1-4). Y, con ello, su eterno propósito fue finalmente manifestado, pues Cristo es aquella imagen a la cual el hombre habría de ser conformado en el principio.
Todo lo anterior nos permite asumir que el Génesis, cuando nos dice que Dios creó al hombre a su imagen, se refiere más bien a un proyecto realizado en la divinidad (“las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo” (Hb.3:3b)), antes que a una obra acabada en el tiempo y en la historia, pues los acontecimientos subsiguientes nos muestran cómo el hombre se apartó totalmente de este objetivo.
Esto último se puede apreciar claramente a partir del capítulo dos de dicho libro. Mientras que en el primer capítulo la creación del hombre aparece como un hecho acabado: “y creó Dios al hombre a su imagen” (donde el verbo creó aparece en tiempo pasado); en el siguiente capítulo el relato parece comenzar otra vez. Esta diferencia de enfoque se debe a que el primer capítulo nos muestra la historia del hombre en la perspectiva del propósito eterno de Dios, donde la caída y el pecado no tienen lugar, hasta culminar en el día séptimo, cuando Dios reposa de todo su trabajo. El segundo, en tanto, nos muestra la historia tal como realmente ocurrió, incluyendo el pecado y la desobediencia del hombre.
De esta manera, encontramos que, en el desarrollo concreto de la historia, Dios toma con sus manos la roja arcilla de la tierra y cual paciente, experto alfarero, se da a la tarea de modelar el vaso de sus designios. ¿Quién podrá expresar el amor con el cual se abocó a este trabajo? El Salmo 139 y un pasaje del libro de Job nos lo recuerdan un poco. Adán, fue tejido con huesos y nervios en lo profundo de la tierra, cuajado como leche, vaciado como un queso. El vívido lenguaje de la Escritura busca, precisamente, enfatizar el carácter íntimo y personal de la creación del primer hombre.
Cuando al fin estuvo acabado, se aproximó hasta el rostro del primer hombre y sopló en su nariz su divino aliento. En ese preciso instante, la vida llegó, estremeciendo cada fibra de ese cuerpo inerte, subyugándolo a un principio más alto que unificaba su existencia. Adán abrió los ojos y se quedo allí delante de Dios, asustado y feliz a la vez; una vasija frágil y hermosa, destinada a un designio glorioso aunque todavía desconocido. Su cuerpo, mente, voluntad y emociones permanecían despiertos y vigilantes bajo la égida de su espíritu. Era consciente de sí mismo, y mucho más aún, estaba consciente de la presencia de su Creador.
Sin embargo, a pesar de todos sus magníficos dones, aún no poseía la imagen de Dios. El era tan sólo un vaso de arcilla al que aún le faltaba el contenido. La obra de Dios estaba todavía incompleta, pues su Hijo no había sido revelado.
Por ello, de inmediato Dios plantó un huerto y colocó allí a su nueva criatura, la hizo caer en un profundo sueño y de su misma carne formó una mujer, co-igual a él en llamamiento y propósito, para que fuese su ayuda idónea (Gn. 1:27). Ahora el hombre, Adán y Eva, estaba preparado para acceder al designio divino.
Con este fin, Dios había plantado en el medio del huerto el árbol de la vida. Este árbol representaba a Cristo, ordenado a ser el centro de la vida humana (Juan nos dice que el Verbo era la vida destinada a ser la luz de los hombres (Jn.1:4)). Si Adán y Eva comían de su fruto, entonces esa vida eterna e increada que estaba con Dios desde el principio, vendría a morar en ellos y su descendencia para siempre, convirtiéndolos en verdaderos hijos de Dios. Y así, Cristo se convertiría en la cabeza y la vida de una raza celestial, creada a partir de Adán y su descendencia. Por medio de esa vida, dicha raza llevaría consigo la imagen de Dios. Tan sólo entonces la obra de Dios estaría acabada.
La intromisión del pecado
Esto es lo que debía suceder; sin embargo, no fue lo que en verdad ocurrió. Conocemos demasiado bien aquella vieja historia.
Había otro árbol en el huerto y muy cerca de allí merodeaba una serpiente. Dios había prohibido expresamente comer el fruto de ese árbol en particular ¿Por qué razón? Pues, porque aquel era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y representaba la terrible posibilidad de existir lejos de Dios y su voluntad, separados de su deseo eterno.
Más aún, estaba allí para revelar una profunda verdad: Dios desea hijos semejantes a él, esto es, capaces de amar con el amor con que él ama. Por ello, les concedió el don de ser identidades distintas de él mismo. Sus hijos no habrían de ser meras extensiones de su personalidad; autómatas que se moviesen sin voluntad propia. Muy por el contrario, ellos tendrían su propio ser y voluntad.
No obstante, su don tenía una condición, más aún, una demanda necesaria a su propia naturaleza: sólo podría subsistir mientras fuese rendido a la vida y voluntad divinas. De otra manera se perdería. Esa es la condición básica para toda criatura. Sólo puede existir mientras se mantenga unida a su fuente original. En el hombre, dicha unión debía expresarse del modo más elevado y semejante a Dios mismo: una unión perfecta de amor, porque él quería que Adán participase voluntariamente de su misma vida divina. De ahí, aquel árbol y su prohibición: no comerás de él para que no mueras (Gn. 2:17).
La advertencia era clara, directa y simple. Mas, en un tiempo remoto, en regiones inaccesibles para Adán y su mujer, otro ser se había enfrentado a una prohibición semejante y había escogido el camino de la rebelión, sólo para descubrir que donde Dios está ausente quedan únicamente el vacío y la desesperación. Una vez fue un ángel grande, hermoso y sabio. Pero, en un vano intento de ser su propio dueño y usurpar a Dios en su altísimo trono, cayó hasta una profundidad insondable de muerte y perdición eternas, arrastrando consigo a muchos de sus compañeros. Ahora, toda traza de belleza, bondad y verdad se han ido para siempre de él. Sólo le quedan, revolviéndose sin descanso en su interior, una perversidad y odio infinitos contra aquel que una vez fue la fuente de toda su sabiduría y belleza. Pero aquel oscuro ser, ciego a todo aquello que no sea él mismo, se ha puesto a sí mismo para siempre fuera del alcance de la misericordia divina. Y está allí para hurtar, matar y destruir la obra de Dios.
Mas, por el momento, no es necesario hablar más de él. El mundo es joven y todavía no tiene un nombre en el lenguaje de los hombres. Es sólo una serpiente que susurra suaves palabras al oído de la primera mujer: “¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?” (Gn. 3:1).
He aquí el principio de toda tentación, y, también, la raíz más profunda del pecado: la serpiente instala en el corazón de Eva una duda acerca de Dios y sus verdaderos motivos, vale decir, una mortal desconfianza. Su estrategia consiste en desfigurar a Dios en su imaginación, presentándolo como un antagonista arbitrario, en quien no se puede confiar, ni tampoco obedecer.
Pero la mujer replica que no fueron esas las palabras de Dios, ya que su mandamiento fue que no comieran exclusivamente del árbol de la ciencia del bien y del mal que se encuentra en medio del huerto y tampoco tocarlo (Gn. 3:2-3). Una buena respuesta… pero, un momento, ¿fue eso exactamente lo que Dios dijo? ¿no hay algo que está demás en su respuesta? Por cierto que sí. Eva ha añadido dos elementos extraños: el primero, la ubicación del árbol; el segundo, la prohibición de tocarlo.
Al leer atentamente el relato de la Escritura, encontramos que en medio del huerto estaba el árbol de la vida, mas con respecto a la ubicación del otro árbol nada se nos dice (Gn. 2:9). Sin embargo, las palabras de la serpiente han comenzado a dar en el blanco, pues la conciencia de la mujer ha sufrido una extraña distorsión. Lentamente, el árbol prohibido se ha convertido en el foco de su atención. Y el segundo elemento añadido por la mujer refuerza aún más este cuadro: «Ni le tocaréis, para que no muráis». Esta frase final no había salido de la boca de Dios, pero Eva comenzaba a ver las cosas desde la perspectiva satánica: Dios está aquí para impedir y prohibir, y ahora su divina figura se yergue como un inmenso obstáculo entre ella y sus deseos.
La serpiente ve llegada su hora y da su golpe final: «No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal» (Gn. 3:5).
El dardo ha sido arrojado para penetrar hasta lo profundo de su corazón. Al parecer Dios ha mentido. Tan sólo quiere impedirles obtener para ellos la misma clase de vida, posición y libertad que él tiene. Mas, si comen ese fruto serán, al igual que él, sus propios dioses, dueños de su propio destino. Tendrán el poder de modelar sus vidas a su gusto y no necesitarán que nadie les diga lo que tienen que hacer (esta es la terrible oferta del pecado y su engaño).
Eva, pues, comió del fruto y lo dio luego a su marido. No obstante, aún entonces el daño pudo evitarse, pero Adán optó deliberadamente por aquella comida y precipitó la tragedia. La serpiente había ganado la primera batalla y ahora el hombre con toda su descendencia le pertenecía a ella. Se habían convertido en esclavos del pecado y por tanto ella, muy superior en fuerza y habilidad, podría dominarlos a voluntad.
Ese era el verdadero motivo que ocultaban sus engañosas palabras. Ciertamente Dios ya no gobernaría la vida del hombre y su lugar sería usurpado por Satanás. El imperio de la muerte había comenzado y nadie podía prever su fin.
Después de esto, con toda probabilidad la serpiente se sentó en su recién estrenado trono de tinieblas y pensó que su victoria era definitiva. El hombre, cautivo del pecado, era reo de muerte, y su Creador nunca quebrantaría la ley que él mismo estableció. Sin embargo, gracias a Dios, nunca antes estuvo tan equivocada.
Un accidente innecesario
Se ha señalado con anterioridad que el designio divino con respecto al hombre es anterior a la misma creación («según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo»). La serpiente, por tanto, había errado por completo en su cálculo. Su plan era poner una insalvable sima entre Dios y los hombres, introduciendo en ellos su propia simiente de rebelión y pecado, convirtiéndolos así en enemigos de su Creador. Sin embargo, en su sabiduría Dios había previsto esta posibilidad y su amor tenía preparada una salida.
Necesitamos, sin embargo, comprender bien el significado de dicha salida. Ella no formaba parte de su propósito original expresado en Génesis capítulo uno, pues el hombre no fue creado para el pecado.
En este sentido, la caída debe ser considerada como un accidente innecesario, una destructiva lesión que la salvación viene a reparar. Sin embargo, si se les pregunta cuál es el propósito de Dios, muchos cristianos responden rápidamente: la salvación del hombre. De igual modo y desde esa misma perspectiva, la obra de Dios en esta edad consistiría básicamente en rescatar a los perdidos. Para estos hijos de Dios, la salvación se ha transformado en el asunto central de su experiencia cristiana. Mas, aunque sin duda ella tiene un valor inestimable a nuestros ojos, con todo, no es lo más importante. La salvación satisface una necesidad del hombre, pero, tal como se ha visto anteriormente, el hombre mismo fue creado para satisfacer una “necesidad” de Dios, que sólo quedará satisfecha cuando él obtenga un hombre hecho a imagen y semejanza suya.
El pecado abrió un largo paréntesis en el desarrollo del plan divino, pero no pudo impedir su realización, pues Dios proveyó una perfecta obra de reparación que destruyó por completo al pecado y todos sus efectos sobre la raza humana caída.
En la perspectiva escritural, la salvación es vista como una recuperación de lo perdido, un encontrar lo extraviado, un volver a encauzar aquello que se alejó de su curso normal. Nunca debió haber ocurrido la pérdida, el extravío; mas, por cuanto ocurrió, se hizo necesaria la recuperación. Y en este mismo sentido, la obra de salvación tiene por fin rescatarnos y traernos de vuelta al plan original de Dios, devolviéndonos a nuestra vocación eterna.
Cuando Adán escogió comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, eligió en ese mismo acto desarrollar una vida independiente de Dios y su propósito para él. La serpiente lo persuadió a tomar el destino de su vida en sus propias manos, sin consultar a nadie más que a sí mismo. Así, Adán quedó libre para decidir por su propia cuenta el bien y el mal, sin importarle lo que Dios establece al respecto.
En esta disposición fundamental se encuentra la raíz y el núcleo del pecado: una arrogante obstinación en vivir una existencia separada de Dios.
Pero dicha determinación trajo sobre Adán la muerte, manifestación definitiva de la magnitud de su engaño y extravío, ya que no existe verdadera vida allí donde Dios ha sido excluido. Al abandonar a Dios, el hombre se separó también de la fuente de su vida para quedar convertido, desde entonces, en sólo una sombra de lo que debió ser; un proyecto inconcluso en peligro constante de perderse eternamente. Todas sus facultades morales e intelectuales no son más que un esbozo, no el retrato mismo. O bien, como nos dice el apóstol Pablo, un simple vaso de barro, aunque destinado a recibir un tesoro incomparable. Toda su gloria está en llevar consigo ese tesoro. Mas si lo pierde, ya no sirve de nada.
Por ello es tan grande la salvación que nos ha dado Dios por medio de la fe en Jesucristo, pues sólo él pudo cerrar la inmensa brecha que nuestro pecado abrió entre nosotros y su gloria.
Sin embargo, para la primera pareja todo esto permanece aún en el misterio. Sólo las palabras dichas a la serpiente permiten conjeturar una esperanza. Lejos, en un futuro todavía remoto, de la mujer vendrá la simiente que pondrá fin a su reino de tinieblas y muerte (Gn. 3:15). ¿La simiente de la mujer? Así es, y desde ese momento toda la historia de los tratos de Dios con el hombre lo llevarán progresivamente hacia ella.
Mas ¿quién o qué es esa simiente? La respuesta a esta pregunta nos acerca ineludiblemente al corazón del propósito divino. Para ello, hemos de aproximarnos hasta el borde mismo de aquel insondable abismo que es su voluntad, y allí, en el centro mismo de todo, encontraremos lo que buscamos entender.
El misterio de su voluntad
El apóstol Pablo declara en su carta a los Efesios que ahora, en la economía del cumplimiento de los tiempos, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad (Ef. 1:9). En el comienzo de la epístola nos revela brevemente en que consiste su propósito eterno para con el hombre, y luego continúa explicando el tema central de toda su obra: que dicho designio tiene como fin «reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra» (Ef. 1:10).
Esto es, que Cristo sea el principio y el fin de todo cuanto ha sido creado. El vértice absoluto que une y reúne bajo su mando la suma total de las cosas visibles e invisibles. La cúspide final que recapitula en sí mismo la totalidad de la obra divina.
Este es el magnífico resumen de su eterna voluntad y nada puede ser superior a este fin. De eternidad a eternidad es este el motivo central que rige y subordina todos los actos divinos.
Porque Dios se ha propuesto reunir bajo el mando de Cristo la totalidad de las cosas creadas: desde los átomos hasta los querubines; desde las margaritas hasta las galaxias; desde las amebas hasta los elefantes. Toda forma de vida animal y vegetal, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y aún todos los poderes de la oscuridad habrán de ser sometidos por el Padre bajo la autoridad de su Hijo Jesucristo, el Señor. Hasta que todo sea lleno de Cristo, según el objetivo supremo por el cual creó todas las cosas.
Cristo es aquel a quien Dios ha establecido como el principio y el fin de toda su obra en la historia de la creación. El apóstol Juan nos dice que «todas las cosas por medio de él fuero hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho» (Jn. 1:3), mientras que Pablo afirma: “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él” (Col. 1:16).
Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿De qué manera Dios logrará que todo tenga a Cristo por centro y meta suprema? La respuesta a esta pregunta fundamental se encuentra en su propósito para con el hombre y la podemos resumir de esta manera: La eterna voluntad de Dios es que su Hijo obtenga el lugar de preeminencia que él le ha otorgado, siendo la cabeza del cuerpo que es la iglesia, tal como nos dice el apóstol Pablo: “ y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo” (Ef. 1:22-23); y también: “él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia... para que en todo tenga la preeminencia” (Col. 1:18).
Ambos textos demuestran enfáticamente lo recién afirmado, vale decir, que el objetivo divino de dar a Cristo la preeminencia absoluta sobre todas las cosas se llevará a cabo por medio de la iglesia.
Y en este punto surge una nueva pregunta ¿Qué es aquello que llamamos iglesia? La hemos encontrado previamente aunque sin nombrarla todavía: ella es aquel hombre destinado a llevar consigo la imagen de Dios del que nos hablaba el Génesis. La raza celestial que Dios se propuso obtener desde la eternidad, para que por su intermedio el Hijo venga a ser centro y cabeza de todas las cosas creadas. El hombre de Génesis capítulo uno no debe ser considerado, entonces, como un individuo, sino como un hombre corporativo que tiene a Cristo por cabeza (Ef.2:15-16).
La iglesia existe por y para Jesucristo. Ella es su novia y su desposada, creada para convertirse en su ayuda idónea, y así cumplir el objetivo de Dios Padre, como carne de su carne y hueso de sus huesos (Ef. 5:29-32).
Tomada de Cristo, tal como Eva fue tomada de Adán (Gn. 1:21-24), la iglesia es él mismo pero expresado de otra manera, ya que en el misterio de la voluntad de Dios fue concebida para ser su contraparte perfecta. Una mujer que, como Eva en el costado de Adán, permaneció oculta desde la eternidad en lo profundo de Dios en Cristo, esperando a ser manifestada en la plenitud de los tiempos. Porque así como Jesucristo es la expresión perfecta de Dios Padre, la iglesia es la perfecta expresión de Cristo.
¿Podemos, ahora, comprender cuán preeminente y central es el Señor Jesucristo en la obra de Dios? ¿Y, por la misma razón, cuán importante es la iglesia a los ojos de Dios? Cuando el Espíritu de Dios abra nuestros ojos para ver este hecho esencial, comenzaremos a entender cuán superficiales e inútiles son los esfuerzos que hacemos en cualquier otro sentido, porque sólo aquello que se relaciona con su eterna voluntad en Jesucristo tiene valor delante de Dios y nada que sea menos que ello podrá jamás complacer su corazón.
Únicamente en este contexto es posible comprender las palabras de Señor Jesús: «Edificaré mi iglesia» (Mt. 16:18). Más allá de la redención efectuada en la cruz, cuyo fin fue recuperar lo que se había perdido, Jesucristo vino a cumplir una misión, cuyas raíces se hunden en la eternidad. Su vida, muerte y resurrección no sólo tuvieron por fin obtener nuestra salvación (tan preciosa a nuestros ojos) sino constituir y dar vida –su propia vida– a aquella gloriosa realidad que lo contiene y expresa en plenitud: la iglesia que es su cuerpo: «Y lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia; la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo».
Por esta razón, es posible afirmar con toda certeza que nada puede expresar la plenitud de Cristo en esta tierra (su poder, carácter, voluntad y autoridad) a excepción de la iglesia, que es su cuerpo y su desposada. Y este hecho fundamental nos obliga a considerar a fondo la naturaleza de esta novia celestial, así como también su expresión práctica en la tierra. Para ello es necesario comenzar con lo más básico o esencial.
En Chile, este libro puede ser adquirido en Centenario 01154, Temuco (Chile).
Consultas y pedidos a Jorge Geisse D · Casilla 3045 · Temuco, Chile
Desde otros países, escribir a [email protected]
www.aguasvivas.cl
Rodrigo Abarca
(VERSIÓN PARCIAL, CAP. 1)
Introducción
«Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Estas palabras del Señor Jesucristo dadas a Pedro en respuesta a su conocida confesión: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente», representan tal vez la única ocasión en que él declaró explícitamente el significado más amplio de su venida al mundo. En ellas encontramos el designio más alto de Dios para sus hijos, incluso más allá de la salvación, la santidad, la vida abundante, la prosperidad, los avivamientos y todos aquellos tópicos que suelen enfatizarse como el centro de la experiencia cristiana. Sin duda, estas cosas son importantes para la vida de los hijos de Dios; con todo, no son lo más importante. Pues aquello que reclama toda la atención de Dios desde la eternidad es la iglesia, la desposada del Cordero.
Puede que una afirmación así suene extraña si se consideran los conceptos que, al respecto, manejan la mayoría de los cristianos. Por cierto, un frío edificio de ladrillo donde un grupo de personas se reúne una vez por semana para cantar un poco, escuchar un sermón, hacer una o dos oraciones para luego marcharse cada una a su casa a continuar con su vida «real» de los restantes seis días, a todas luces no parece la mismísima obra de Dios en la historia del mundo. Y en verdad, no lo es. Pero la iglesia, concebida para ser la expresión más completa y elevada de la vida divina en la tierra, es un asunto muy distinto de los conceptos, ideas, proyectos, organizaciones y edificios que en el transcurso de la historia han llevado su nombre.
No obstante, no siempre fue así, pues al menos durante los primeros 100 o quizá 200 años de la historia cristiana existió un «algo» digno de usar ese nombre. Nuestra necesidad de llamarlo «algo», pues su verdadero carácter y naturaleza nos resultan casi inaccesibles en la actualidad, es la evidencia más concreta de cuán descaminados andan nuestros conceptos actuales. ¿Inaccesibles? Casi, al menos para las capacidades y habilidades meramente humanas.
¿Pero, acaso no tenemos el Nuevo Testamento y con él todo lo que necesitamos saber sobre la iglesia primitiva? ¿No podemos estudiar a fondo sus principios y metodologías y aplicarlos en la actualidad? Este parece en principio un buen camino, pero no lo es, pues olvida un asunto fundamental. El simple estudio de la Biblia no nos da el conocimiento de Dios y su propósito. Se requiere algo más: una revelación del Espíritu en nuestros corazones, profunda y transformadora, capaz de revolucionar toda nuestra experiencia cristiana.
Sin embargo, esta revelación tiene un precio que quizá muchos no estén dispuestos a pagar. Ya que, antes de edificar su santo templo, Dios destruye el vano edificio que nuestros propios esfuerzos han levantado. Si nos acercamos a él para conocer la verdad hemos de estar preparados para quedar expuestos y desnudos bajo la luz divina. Esto puede suponer mucho sufrimiento y pérdida para nosotros, porque es extremadamente duro ser enfrentados con nuestra verdadera condición. En lo íntimo, cada uno tiene un secreto aprecio por sí mismo, sus cualidades y habilidades, y depende de ellas para su servicio y vida cristiana. No obstante, dichas habilidades y todo lo que de ellas pueda nacer no tienen valor alguno en la obra de Dios.
Aceptar este hecho no es fácil. Y puede ser que esta última afirmación nos parezca dura o excesiva y requiera una aclaración. Precisamente este libro intentará mostrar el por qué de una afirmación tan radical, pues lo último que desea es establecer una suerte de metodología o manual para la vida de iglesia que excluya nuestra primordial necesidad, esto es, conocer a nuestro Dios de manera profunda y experimental. Dicho conocimiento y la iglesia de Jesucristo no son dos hechos extraños entre sí, sino que constituyen, desde la perspectiva divina, una unidad indivisible. En la eternidad Dios estableció que su vida sería conocida, experimentada y expresada a través de un organismo vivo, la iglesia, y nada que sea menos que esto podrá satisfacer jamás su corazón.
Mas, como se ha dicho antes, acceder a ella requiere mucho de nosotros; más aún, lo demanda todo. Para experimentar la vida divina hemos de perder primero la nuestra; ser desnudados antes de ser vestidos; demolidos antes de ser edificados. ¿Es demasiado difícil? Imposible es quizá una mejor definición. Pero esto es precisamente la iglesia, una obra que únicamente el poder sobrenatural de Dios es capaz de levantar, ya que todo lo que sea menos que ello, por muy bueno que nos parezca, no es la novia de Jesucristo. Los hombres pueden hacer lo meramente posible, sólo Dios puede hacer lo imposible. Este es el sello de toda verdadera obra nacida de sus santas manos.
No obstante, es triste comprobar cuán poco conocen, en la actualidad, los hijos de Dios sobre la iglesia que Cristo vino a edificar. Ciertamente existen acerca de ella variados conceptos. Todos, sin embargo, tienen un signo en común: ninguno parece alcanzar la elevada norma de experiencia que el Señor reveló y estableció en el Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que en estas experiencias de «iglesia» no existe cierta realidad espiritual. Con todo, dicha realidad se encuentra, en general, acotada por una inmensa cantidad de conceptos, estructuras y prácticas básicamente humanas. Pero una expresión plena del propósito de Dios es un asunto que parece superar por completo toda nuestra experiencia previa de la iglesia, tal como se la conoce en nuestros días. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo «edificaré mi iglesia» y estas palabras aún expresan el supremo llamado de Dios para todos aquellos que quieren conocerle más profundamente y hacer sólo su voluntad.
Finalmente, es necesario hacer un importante aclaración con respecto al propósito de este libro. Su intención original es mostrar que la iglesia es esencialmente el resultado de la vida divina actuando desde el interior de los hijos de Dios. Dicha vida tiene una forma característica de operar y tiene, además, su fruto más evidente en el amor. Los aspectos funcionales de la vida de iglesia tratados en este libro tienen por fin mostrar cómo dicha vida crece y se expande para alcanzar su más íntimo designio. Su objetivo no es, en ningún sentido, establecer un modelo absoluto sobre el funcionamiento práctico de la iglesia y sus ministerios. Lo que se ha buscado es descubrir en las páginas inspiradas del Nuevo Testamento como la vida divina creció y se expandió en la experiencia de la primera iglesia.
Luego, no quisiéramos que se tome este libro como un manual práctico con los pasos para convertirnos en “la verdadera iglesia”. De hecho, es posible que algunos lectores disientan honestamente en algunos aspectos de práctica y experiencia con “el modelo” de iglesia aquí presentado. Y eso está bien, pues hasta que no regresemos a la profunda y abrumadora experiencia de los primeros discípulos con Jesucristo, no tendremos a la iglesia otra vez como ella debe ser. Hasta ese día “nuestros modelos” son necesariamente provisorios.
Este libro está delimitado por la luz que el Señor nos ha dado hasta este momento acerca de cómo nace y se desarrolla su iglesia. Su asunto, en consecuencia, no está cerrado ni mucho menos agotado. No queremos ser absolutos al respecto. Más bien, esperamos que el Señor en su misericordia nos siga conduciendo, junto a muchos otros, por la senda de regreso a su intención original y eterna.
Sumario
Introducción
Un Propósito Eterno
Vida Divina Antes del Tiempo
La Obra del Espíritu
¿Quién es Suficiente?
El Fundamento de los Apóstoles
El Significado de la Ekklesia
La Comunidad del Reino
Un Capítulo Sobre lo Más Esencial
Conclusión
Bibliografía
Capítulo I
Un Propósito Eterno
Al abrir nuestra Biblia en el primer capítulo del Génesis nos encontramos con un relato de la creación donde Dios aparece como protagonista y el hombre como resultado final de su obra creadora. En un primer momento, cometas, océanos, continentes, bosques, praderas y animales surgen al simple mandato de su voz. No obstante, casi al final de su obra creadora, la acción experimenta un importante giro. En ese preciso punto, Dios vuelve sus palabras sobre sí mismo y en el íntimo consejo de la deidad, más allá de todo tiempo y lugar, da finalmente expresión al motivo por el cual ha querido crear todas las cosas, que es también su propósito eterno: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza» (Gn. 1:26). En esta misteriosa frase se encierra todo el secreto de la creación visible.1
Hasta ahora, todo se ha creado por la sola mediación de su palabra, mas lo que está a punto de acontecer ha de involucrar a Dios en su totalidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo participarán por igual de esta tarea, que será también su obra maestra. Si se quiere, todo lo demás fue una introducción, un preámbulo para lo que viene.
De allí la expresión «hagamos», que nos muestra cómo la plenitud del ser divino está comprometida en esta tarea y nos da un indicio de cuán importante es lo que está a punto de comenzar.
El significado de la imagen
Ahora bien, tradicionalmente la teología cristiana ha interpretado la imagen de Dios como aquellas cualidades que hacen del hombre un ser libre, racional, auto consciente y capaz de tener comunión con Dios. Así Adán, el primer hombre, habría llevado la imagen de Dios desde el momento de su creación. Por un breve tiempo, pues muy pronto esta sería dañada por el pecado.
En esta perspectiva, cada persona que nace en este mundo lleva consigo una traza de aquella imagen original, aunque disminuida y empobrecida por razón del pecado que vive en ella. La salvación, por tanto, permitiría restaurar dicha semejanza en quienes la reciben.
Sin embargo, aunque parcialmente cierta, esta interpretación falla en mostrar el sentido más amplio del plan divino. Allá, en los recintos sin tiempo de la eternidad, Dios concibió un propósito vasto y profundo, nacido de su amor: crear para sí una raza de seres que participasen de su misma vida increada y llevasen consigo su imagen divina en el mundo creado.
El apóstol Pablo lo ha expresado de esta manera: «Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo…en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad” (Ef. 1:4-5). Y también, «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos” (Ro. 8:29).
Esta es la síntesis de su designio, definido por tres asuntos principales: Primero, como se ha dicho, el suyo es un propósito de amor eterno, anterior a la fundación del mundo; segundo, dicho designio no se refiere a meros individuos, sino a una realidad más amplia y articulada, esto es a una familia de muchos hijos; tercero, y lo más importante, que todo se llevará a cabo por y para su Hijo, Jesucristo. ¿De qué manera? Donándose a sí mismo por medio del Hijo, y expandiendo de ese modo su vida hacia una raza de seres creados, para elevarlos desde su condición de pequeñas criaturas de barro hasta la estatura de hijos amados, capaces de conocerle y, a la vez, expresarle en todo el orbe visible. En suma, hijos que lleven consigo la imagen de su Padre, el mismo Dios.
¡Cuánta gloria hay reunida aquí! Pues ni aun los ángeles, tanto mayores en fuerza y potencia, fueron escogidos para una meta tan elevada (1Pd. 1:12). “Creó Dios al hombre a su imagen» nos dice el Génesis sin explicar nada más sobre el asunto. El Nuevo Testamento, sin embargo, nos revela que la imagen de Dios es Jesucristo y con ello nos muestra la meta de Dios Padre:
· “El es la imagen del Dios invisible” (Col. 1:15).
· “El cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia” (Heb. 1:3).
· “La gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios”(2 Cor. 4:4b).
· “A Dios nadie le vio jamás, el (Dios) unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado ha conocer.”(Jn. 1:18).
· “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn. 14:9).
En los textos de más arriba se nos presentan al menos dos hechos importantes: el primero es que Dios mismo es invisible para los hombres; el segundo, que Jesucristo lo ha hecho visible.
En lenguaje bíblico invisible significa desconocido, oculto e inaccesible. Dios declaró a Moisés que ningún hombre podría ver su rostro y seguir viviendo (Ex. 33:20). Su imagen o aspecto visible era inaccesible para los hombres y esta situación, más que ninguna otra, expresaba nuestra verdadera condición ante él. ¿Por qué razón? Porque, como hemos visto, Dios creó al hombre para que llevase su imagen en la tierra.
Profundicemos un poco más en este punto. Según Colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible. Aquí “la imagen” aparece como algo opuesto a lo invisible, lo cual equivale a decir que Jesucristo en su encarnación es la expresión visible del Dios invisible. Esta misma idea está presente en el citado pasaje de Juan, donde se nos dice que el Hijo ha dado a conocer al Dios que nadie, desde el principio, vio jamás.
De lo anterior se desprende que, desde Adán hasta la encarnación del Señor, la verdadera identidad de Dios permaneció oculta para todos los hombres, lo que ponía en evidencia la inmensa tragedia de toda la raza humana, creada para llevar una imagen que jamás llegaría a conocer.
Sin embargo, con la venida de Cristo dicha identidad finalmente quedó revelada, porque él es la revelación plena y definitiva del Dios invisible (Hb. 1:1-4). Y, con ello, su eterno propósito fue finalmente manifestado, pues Cristo es aquella imagen a la cual el hombre habría de ser conformado en el principio.
Todo lo anterior nos permite asumir que el Génesis, cuando nos dice que Dios creó al hombre a su imagen, se refiere más bien a un proyecto realizado en la divinidad (“las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo” (Hb.3:3b)), antes que a una obra acabada en el tiempo y en la historia, pues los acontecimientos subsiguientes nos muestran cómo el hombre se apartó totalmente de este objetivo.
Esto último se puede apreciar claramente a partir del capítulo dos de dicho libro. Mientras que en el primer capítulo la creación del hombre aparece como un hecho acabado: “y creó Dios al hombre a su imagen” (donde el verbo creó aparece en tiempo pasado); en el siguiente capítulo el relato parece comenzar otra vez. Esta diferencia de enfoque se debe a que el primer capítulo nos muestra la historia del hombre en la perspectiva del propósito eterno de Dios, donde la caída y el pecado no tienen lugar, hasta culminar en el día séptimo, cuando Dios reposa de todo su trabajo. El segundo, en tanto, nos muestra la historia tal como realmente ocurrió, incluyendo el pecado y la desobediencia del hombre.
De esta manera, encontramos que, en el desarrollo concreto de la historia, Dios toma con sus manos la roja arcilla de la tierra y cual paciente, experto alfarero, se da a la tarea de modelar el vaso de sus designios. ¿Quién podrá expresar el amor con el cual se abocó a este trabajo? El Salmo 139 y un pasaje del libro de Job nos lo recuerdan un poco. Adán, fue tejido con huesos y nervios en lo profundo de la tierra, cuajado como leche, vaciado como un queso. El vívido lenguaje de la Escritura busca, precisamente, enfatizar el carácter íntimo y personal de la creación del primer hombre.
Cuando al fin estuvo acabado, se aproximó hasta el rostro del primer hombre y sopló en su nariz su divino aliento. En ese preciso instante, la vida llegó, estremeciendo cada fibra de ese cuerpo inerte, subyugándolo a un principio más alto que unificaba su existencia. Adán abrió los ojos y se quedo allí delante de Dios, asustado y feliz a la vez; una vasija frágil y hermosa, destinada a un designio glorioso aunque todavía desconocido. Su cuerpo, mente, voluntad y emociones permanecían despiertos y vigilantes bajo la égida de su espíritu. Era consciente de sí mismo, y mucho más aún, estaba consciente de la presencia de su Creador.
Sin embargo, a pesar de todos sus magníficos dones, aún no poseía la imagen de Dios. El era tan sólo un vaso de arcilla al que aún le faltaba el contenido. La obra de Dios estaba todavía incompleta, pues su Hijo no había sido revelado.
Por ello, de inmediato Dios plantó un huerto y colocó allí a su nueva criatura, la hizo caer en un profundo sueño y de su misma carne formó una mujer, co-igual a él en llamamiento y propósito, para que fuese su ayuda idónea (Gn. 1:27). Ahora el hombre, Adán y Eva, estaba preparado para acceder al designio divino.
Con este fin, Dios había plantado en el medio del huerto el árbol de la vida. Este árbol representaba a Cristo, ordenado a ser el centro de la vida humana (Juan nos dice que el Verbo era la vida destinada a ser la luz de los hombres (Jn.1:4)). Si Adán y Eva comían de su fruto, entonces esa vida eterna e increada que estaba con Dios desde el principio, vendría a morar en ellos y su descendencia para siempre, convirtiéndolos en verdaderos hijos de Dios. Y así, Cristo se convertiría en la cabeza y la vida de una raza celestial, creada a partir de Adán y su descendencia. Por medio de esa vida, dicha raza llevaría consigo la imagen de Dios. Tan sólo entonces la obra de Dios estaría acabada.
La intromisión del pecado
Esto es lo que debía suceder; sin embargo, no fue lo que en verdad ocurrió. Conocemos demasiado bien aquella vieja historia.
Había otro árbol en el huerto y muy cerca de allí merodeaba una serpiente. Dios había prohibido expresamente comer el fruto de ese árbol en particular ¿Por qué razón? Pues, porque aquel era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y representaba la terrible posibilidad de existir lejos de Dios y su voluntad, separados de su deseo eterno.
Más aún, estaba allí para revelar una profunda verdad: Dios desea hijos semejantes a él, esto es, capaces de amar con el amor con que él ama. Por ello, les concedió el don de ser identidades distintas de él mismo. Sus hijos no habrían de ser meras extensiones de su personalidad; autómatas que se moviesen sin voluntad propia. Muy por el contrario, ellos tendrían su propio ser y voluntad.
No obstante, su don tenía una condición, más aún, una demanda necesaria a su propia naturaleza: sólo podría subsistir mientras fuese rendido a la vida y voluntad divinas. De otra manera se perdería. Esa es la condición básica para toda criatura. Sólo puede existir mientras se mantenga unida a su fuente original. En el hombre, dicha unión debía expresarse del modo más elevado y semejante a Dios mismo: una unión perfecta de amor, porque él quería que Adán participase voluntariamente de su misma vida divina. De ahí, aquel árbol y su prohibición: no comerás de él para que no mueras (Gn. 2:17).
La advertencia era clara, directa y simple. Mas, en un tiempo remoto, en regiones inaccesibles para Adán y su mujer, otro ser se había enfrentado a una prohibición semejante y había escogido el camino de la rebelión, sólo para descubrir que donde Dios está ausente quedan únicamente el vacío y la desesperación. Una vez fue un ángel grande, hermoso y sabio. Pero, en un vano intento de ser su propio dueño y usurpar a Dios en su altísimo trono, cayó hasta una profundidad insondable de muerte y perdición eternas, arrastrando consigo a muchos de sus compañeros. Ahora, toda traza de belleza, bondad y verdad se han ido para siempre de él. Sólo le quedan, revolviéndose sin descanso en su interior, una perversidad y odio infinitos contra aquel que una vez fue la fuente de toda su sabiduría y belleza. Pero aquel oscuro ser, ciego a todo aquello que no sea él mismo, se ha puesto a sí mismo para siempre fuera del alcance de la misericordia divina. Y está allí para hurtar, matar y destruir la obra de Dios.
Mas, por el momento, no es necesario hablar más de él. El mundo es joven y todavía no tiene un nombre en el lenguaje de los hombres. Es sólo una serpiente que susurra suaves palabras al oído de la primera mujer: “¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?” (Gn. 3:1).
He aquí el principio de toda tentación, y, también, la raíz más profunda del pecado: la serpiente instala en el corazón de Eva una duda acerca de Dios y sus verdaderos motivos, vale decir, una mortal desconfianza. Su estrategia consiste en desfigurar a Dios en su imaginación, presentándolo como un antagonista arbitrario, en quien no se puede confiar, ni tampoco obedecer.
Pero la mujer replica que no fueron esas las palabras de Dios, ya que su mandamiento fue que no comieran exclusivamente del árbol de la ciencia del bien y del mal que se encuentra en medio del huerto y tampoco tocarlo (Gn. 3:2-3). Una buena respuesta… pero, un momento, ¿fue eso exactamente lo que Dios dijo? ¿no hay algo que está demás en su respuesta? Por cierto que sí. Eva ha añadido dos elementos extraños: el primero, la ubicación del árbol; el segundo, la prohibición de tocarlo.
Al leer atentamente el relato de la Escritura, encontramos que en medio del huerto estaba el árbol de la vida, mas con respecto a la ubicación del otro árbol nada se nos dice (Gn. 2:9). Sin embargo, las palabras de la serpiente han comenzado a dar en el blanco, pues la conciencia de la mujer ha sufrido una extraña distorsión. Lentamente, el árbol prohibido se ha convertido en el foco de su atención. Y el segundo elemento añadido por la mujer refuerza aún más este cuadro: «Ni le tocaréis, para que no muráis». Esta frase final no había salido de la boca de Dios, pero Eva comenzaba a ver las cosas desde la perspectiva satánica: Dios está aquí para impedir y prohibir, y ahora su divina figura se yergue como un inmenso obstáculo entre ella y sus deseos.
La serpiente ve llegada su hora y da su golpe final: «No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal» (Gn. 3:5).
El dardo ha sido arrojado para penetrar hasta lo profundo de su corazón. Al parecer Dios ha mentido. Tan sólo quiere impedirles obtener para ellos la misma clase de vida, posición y libertad que él tiene. Mas, si comen ese fruto serán, al igual que él, sus propios dioses, dueños de su propio destino. Tendrán el poder de modelar sus vidas a su gusto y no necesitarán que nadie les diga lo que tienen que hacer (esta es la terrible oferta del pecado y su engaño).
Eva, pues, comió del fruto y lo dio luego a su marido. No obstante, aún entonces el daño pudo evitarse, pero Adán optó deliberadamente por aquella comida y precipitó la tragedia. La serpiente había ganado la primera batalla y ahora el hombre con toda su descendencia le pertenecía a ella. Se habían convertido en esclavos del pecado y por tanto ella, muy superior en fuerza y habilidad, podría dominarlos a voluntad.
Ese era el verdadero motivo que ocultaban sus engañosas palabras. Ciertamente Dios ya no gobernaría la vida del hombre y su lugar sería usurpado por Satanás. El imperio de la muerte había comenzado y nadie podía prever su fin.
Después de esto, con toda probabilidad la serpiente se sentó en su recién estrenado trono de tinieblas y pensó que su victoria era definitiva. El hombre, cautivo del pecado, era reo de muerte, y su Creador nunca quebrantaría la ley que él mismo estableció. Sin embargo, gracias a Dios, nunca antes estuvo tan equivocada.
Un accidente innecesario
Se ha señalado con anterioridad que el designio divino con respecto al hombre es anterior a la misma creación («según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo»). La serpiente, por tanto, había errado por completo en su cálculo. Su plan era poner una insalvable sima entre Dios y los hombres, introduciendo en ellos su propia simiente de rebelión y pecado, convirtiéndolos así en enemigos de su Creador. Sin embargo, en su sabiduría Dios había previsto esta posibilidad y su amor tenía preparada una salida.
Necesitamos, sin embargo, comprender bien el significado de dicha salida. Ella no formaba parte de su propósito original expresado en Génesis capítulo uno, pues el hombre no fue creado para el pecado.
En este sentido, la caída debe ser considerada como un accidente innecesario, una destructiva lesión que la salvación viene a reparar. Sin embargo, si se les pregunta cuál es el propósito de Dios, muchos cristianos responden rápidamente: la salvación del hombre. De igual modo y desde esa misma perspectiva, la obra de Dios en esta edad consistiría básicamente en rescatar a los perdidos. Para estos hijos de Dios, la salvación se ha transformado en el asunto central de su experiencia cristiana. Mas, aunque sin duda ella tiene un valor inestimable a nuestros ojos, con todo, no es lo más importante. La salvación satisface una necesidad del hombre, pero, tal como se ha visto anteriormente, el hombre mismo fue creado para satisfacer una “necesidad” de Dios, que sólo quedará satisfecha cuando él obtenga un hombre hecho a imagen y semejanza suya.
El pecado abrió un largo paréntesis en el desarrollo del plan divino, pero no pudo impedir su realización, pues Dios proveyó una perfecta obra de reparación que destruyó por completo al pecado y todos sus efectos sobre la raza humana caída.
En la perspectiva escritural, la salvación es vista como una recuperación de lo perdido, un encontrar lo extraviado, un volver a encauzar aquello que se alejó de su curso normal. Nunca debió haber ocurrido la pérdida, el extravío; mas, por cuanto ocurrió, se hizo necesaria la recuperación. Y en este mismo sentido, la obra de salvación tiene por fin rescatarnos y traernos de vuelta al plan original de Dios, devolviéndonos a nuestra vocación eterna.
Cuando Adán escogió comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, eligió en ese mismo acto desarrollar una vida independiente de Dios y su propósito para él. La serpiente lo persuadió a tomar el destino de su vida en sus propias manos, sin consultar a nadie más que a sí mismo. Así, Adán quedó libre para decidir por su propia cuenta el bien y el mal, sin importarle lo que Dios establece al respecto.
En esta disposición fundamental se encuentra la raíz y el núcleo del pecado: una arrogante obstinación en vivir una existencia separada de Dios.
Pero dicha determinación trajo sobre Adán la muerte, manifestación definitiva de la magnitud de su engaño y extravío, ya que no existe verdadera vida allí donde Dios ha sido excluido. Al abandonar a Dios, el hombre se separó también de la fuente de su vida para quedar convertido, desde entonces, en sólo una sombra de lo que debió ser; un proyecto inconcluso en peligro constante de perderse eternamente. Todas sus facultades morales e intelectuales no son más que un esbozo, no el retrato mismo. O bien, como nos dice el apóstol Pablo, un simple vaso de barro, aunque destinado a recibir un tesoro incomparable. Toda su gloria está en llevar consigo ese tesoro. Mas si lo pierde, ya no sirve de nada.
Por ello es tan grande la salvación que nos ha dado Dios por medio de la fe en Jesucristo, pues sólo él pudo cerrar la inmensa brecha que nuestro pecado abrió entre nosotros y su gloria.
Sin embargo, para la primera pareja todo esto permanece aún en el misterio. Sólo las palabras dichas a la serpiente permiten conjeturar una esperanza. Lejos, en un futuro todavía remoto, de la mujer vendrá la simiente que pondrá fin a su reino de tinieblas y muerte (Gn. 3:15). ¿La simiente de la mujer? Así es, y desde ese momento toda la historia de los tratos de Dios con el hombre lo llevarán progresivamente hacia ella.
Mas ¿quién o qué es esa simiente? La respuesta a esta pregunta nos acerca ineludiblemente al corazón del propósito divino. Para ello, hemos de aproximarnos hasta el borde mismo de aquel insondable abismo que es su voluntad, y allí, en el centro mismo de todo, encontraremos lo que buscamos entender.
El misterio de su voluntad
El apóstol Pablo declara en su carta a los Efesios que ahora, en la economía del cumplimiento de los tiempos, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad (Ef. 1:9). En el comienzo de la epístola nos revela brevemente en que consiste su propósito eterno para con el hombre, y luego continúa explicando el tema central de toda su obra: que dicho designio tiene como fin «reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra» (Ef. 1:10).
Esto es, que Cristo sea el principio y el fin de todo cuanto ha sido creado. El vértice absoluto que une y reúne bajo su mando la suma total de las cosas visibles e invisibles. La cúspide final que recapitula en sí mismo la totalidad de la obra divina.
Este es el magnífico resumen de su eterna voluntad y nada puede ser superior a este fin. De eternidad a eternidad es este el motivo central que rige y subordina todos los actos divinos.
Porque Dios se ha propuesto reunir bajo el mando de Cristo la totalidad de las cosas creadas: desde los átomos hasta los querubines; desde las margaritas hasta las galaxias; desde las amebas hasta los elefantes. Toda forma de vida animal y vegetal, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y aún todos los poderes de la oscuridad habrán de ser sometidos por el Padre bajo la autoridad de su Hijo Jesucristo, el Señor. Hasta que todo sea lleno de Cristo, según el objetivo supremo por el cual creó todas las cosas.
Cristo es aquel a quien Dios ha establecido como el principio y el fin de toda su obra en la historia de la creación. El apóstol Juan nos dice que «todas las cosas por medio de él fuero hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho» (Jn. 1:3), mientras que Pablo afirma: “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él” (Col. 1:16).
Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿De qué manera Dios logrará que todo tenga a Cristo por centro y meta suprema? La respuesta a esta pregunta fundamental se encuentra en su propósito para con el hombre y la podemos resumir de esta manera: La eterna voluntad de Dios es que su Hijo obtenga el lugar de preeminencia que él le ha otorgado, siendo la cabeza del cuerpo que es la iglesia, tal como nos dice el apóstol Pablo: “ y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo” (Ef. 1:22-23); y también: “él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia... para que en todo tenga la preeminencia” (Col. 1:18).
Ambos textos demuestran enfáticamente lo recién afirmado, vale decir, que el objetivo divino de dar a Cristo la preeminencia absoluta sobre todas las cosas se llevará a cabo por medio de la iglesia.
Y en este punto surge una nueva pregunta ¿Qué es aquello que llamamos iglesia? La hemos encontrado previamente aunque sin nombrarla todavía: ella es aquel hombre destinado a llevar consigo la imagen de Dios del que nos hablaba el Génesis. La raza celestial que Dios se propuso obtener desde la eternidad, para que por su intermedio el Hijo venga a ser centro y cabeza de todas las cosas creadas. El hombre de Génesis capítulo uno no debe ser considerado, entonces, como un individuo, sino como un hombre corporativo que tiene a Cristo por cabeza (Ef.2:15-16).
La iglesia existe por y para Jesucristo. Ella es su novia y su desposada, creada para convertirse en su ayuda idónea, y así cumplir el objetivo de Dios Padre, como carne de su carne y hueso de sus huesos (Ef. 5:29-32).
Tomada de Cristo, tal como Eva fue tomada de Adán (Gn. 1:21-24), la iglesia es él mismo pero expresado de otra manera, ya que en el misterio de la voluntad de Dios fue concebida para ser su contraparte perfecta. Una mujer que, como Eva en el costado de Adán, permaneció oculta desde la eternidad en lo profundo de Dios en Cristo, esperando a ser manifestada en la plenitud de los tiempos. Porque así como Jesucristo es la expresión perfecta de Dios Padre, la iglesia es la perfecta expresión de Cristo.
¿Podemos, ahora, comprender cuán preeminente y central es el Señor Jesucristo en la obra de Dios? ¿Y, por la misma razón, cuán importante es la iglesia a los ojos de Dios? Cuando el Espíritu de Dios abra nuestros ojos para ver este hecho esencial, comenzaremos a entender cuán superficiales e inútiles son los esfuerzos que hacemos en cualquier otro sentido, porque sólo aquello que se relaciona con su eterna voluntad en Jesucristo tiene valor delante de Dios y nada que sea menos que ello podrá jamás complacer su corazón.
Únicamente en este contexto es posible comprender las palabras de Señor Jesús: «Edificaré mi iglesia» (Mt. 16:18). Más allá de la redención efectuada en la cruz, cuyo fin fue recuperar lo que se había perdido, Jesucristo vino a cumplir una misión, cuyas raíces se hunden en la eternidad. Su vida, muerte y resurrección no sólo tuvieron por fin obtener nuestra salvación (tan preciosa a nuestros ojos) sino constituir y dar vida –su propia vida– a aquella gloriosa realidad que lo contiene y expresa en plenitud: la iglesia que es su cuerpo: «Y lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia; la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo».
Por esta razón, es posible afirmar con toda certeza que nada puede expresar la plenitud de Cristo en esta tierra (su poder, carácter, voluntad y autoridad) a excepción de la iglesia, que es su cuerpo y su desposada. Y este hecho fundamental nos obliga a considerar a fondo la naturaleza de esta novia celestial, así como también su expresión práctica en la tierra. Para ello es necesario comenzar con lo más básico o esencial.
En Chile, este libro puede ser adquirido en Centenario 01154, Temuco (Chile).
Consultas y pedidos a Jorge Geisse D · Casilla 3045 · Temuco, Chile
Desde otros países, escribir a [email protected]
www.aguasvivas.cl