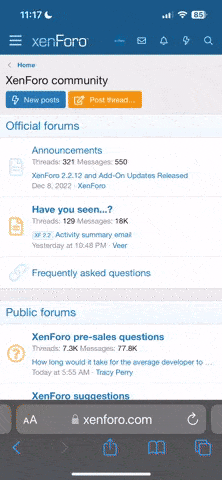Conocí a Piedad una mañana de invierno. Una mañana de mucho frio antes de las Navidades cuando el director del laboratorio farmacéutico donde yo prestaba mis servicios laborales, me la presentó como nueva compañera de trabajo.
Piedad era una chica bella y simpática de treinta años con ambiciones y deseos de realizar muchas cosas. Era una de esas personas que solo al verla por primera vez mostraba dentro de su bondad, una envidiable y noble sinceridad.
La serenidad con la que hablaba, la luz que emanaba y su peculiar manera de manifestar su buen juicio, llamaron mi atención. Pronto hicimos buena amistad. Comíamos juntos con frecuencia en los comedores del Laboratorio y charlábamos tanto de los problemas laborales como sociales, abriéndonos de vez en cuando de par en par las puertas de nuestras pequeñas inquietudes espirituales.
Recuerdo un día bastante gélido que al abrigo de un reconfortante café nos defendíamos del frio en una cafetería, me comentaba Piedad que con frecuencia esperaba ese determinado día que le proporcionara por este o aquel motivo, alguna vivencia llena de alegría o de felicidad.
Ella buscaba algo más que no fuera efímero, que no caducase ni pudiera envejecer. Algo que no solo se reflejara en su rostro sino en su corazón y en definitiva en su vida. Y esto estaba convencida de que únicamente lo podría encontrar ofreciendo su amor hacia los demás a través de una existencia dedicada a Dios.
Deseaba ardientemente tener claridad en ese sueño de realidades que le llevara a tener presencia de Dios y de este modo encontrar amor con esperanza de futuro y de vida eterna. Al final en ese mundo que la rodeaba todo terminaba fugazmente sin haber conseguido su ilusionante deseo… vivir con y en constante felicidad.
Había encontrado un camino que hasta entonces desconocía. El camino de la oración y de la entrega hacia Dios y hacia todos aquellos que necesitaran su ayuda, tal y como siempre lo había pregonado la madre Teresa de Calcuta que nos decía: “aunque la piel se arrugue, el pelo se vuelva blanco y los días se conviertan en años, lo importante es seguir adelante porque la fuerza se obtiene de Dios”.
De este modo deseaba deshacerse de esa vida que no le satisfacía y de las prácticas religiosas rutinarias, para responder a Dios en forma personal. Estaba convencida de que su fe iba perdiendo sentido convirtiéndose en monótona, rutinaria y aburrida y por ello la buscaba con ahínco entre los hermanos ofreciéndose a Dios como el corazón de ese amante que desea compartirlo todo con el amado, aunque este acto le exija una gran generosidad.
Estoy totalmente convencido que Piedad no buscaba a los demás en Dios, sino a Dios en los demás. Y por ello pensaba que había que dejar un poco el sagrario, que ya tendría tiempo en la eternidad para contemplarlo y dedicarse más a atender y consolar al que sufre, clama y pide compasión por ser pisoteado.
Y así debió de ser, cuando en aquella inolvidable mañana en la que un sol suave como terciopelo dorado entraba por la ventana alegrando nuestro despacho de trabajo, me comunicó que había decidido abandonar su empleo actual para ofrecer sus servicios a una institución benéfica y trasladarse a ese lugar donde tantas personas necesitan ayuda en cualquier país subdesarrollado.
He de confesarme a mí mismo que aun conociendo los hermosos ideales de Piedad, me sorprendió la pronta decisión de realizar ese sueño que tan intensamente había elaborado en lo más profundo de un alma llena de amor.
Yo amé en silencio a Piedad como las madres aman a sus hijos. Como se ama una flor que embellece un jardín. Como se ama un sueño que despierta una ilusión.
Corrí el riesgo de enamorarme de la persona, pero no caí en él. No buscaba yo cualquier gozo sino ese gozo humano que exigía el sentimiento y la comprensión.
A veces me preguntaba, si la imagen de una mujer se había manipulado tanto que no permitía que existiera una amistad auténtica entre un hombre y una mujer. Yo, me acordaré de Piedad siempre porque llenaba mi vacío interior como el que ama lo imposible y desea lo infinito.
No podré evitar rememorar aquellas charlas sinceras que en torno a un café, manteníamos cuando alguno de los dos necesitaba que aparecieran las adormecidas facciones del alma.
Así las cosas, quizás hoy más que nunca bendigo el momento en que conocí a Piedad. No creo que a lo largo de mi vida en ningún momento deje de recordar los casi treinta años de convivencia profesional, ya que con ella pude comprobar que duradera o no, la felicidad existe en el mundo.
Es posible, muy posible, que todo siga igual. Sin embargo a partir de la marcha de Piedad a la India, nada fue lo mismo.