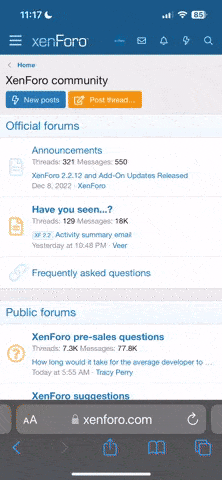Continúa el discurso sobre el “pan de la vida”. Jesús no me descubre su significación y su misterio: “solo el que se alimenta del pan del cielo puede caminar sin desfallecer”. Por eso establece la celebración de la Eucaristía, como expresión de una realidad espiritual, compartiendo el pan que ya no es pan sino el mismísimo cuerpo de Cristo resucitado que me hace alimento de vida.
Ya lo dijo el mismo Jesús: “Quién me come a mí, tendrá de mí la vida”.
Sin embargo, tristemente no me dejo fácilmente convencer. A veces, en mi soledad, pienso que no basta comulgar para ser perfecto porque no todos los que comulgamos vivimos del Espíritu de Cristo. Y por ello en determinadas ocasiones me asombran las palabras de Jesús: “el que come mi carne tiene la vida, quien no la come no vive…” (Jn. 6, 53-ss).
Es posible que tenga poca fe y por eso me fije solamente en que, a pesar de recibir frecuentemente los sacramentos, me quede con muchos defectos y prejuicios, y no comprenda que la verdadera transformación de mi persona es cosa que no se puede notar a simple vista, sino aceptando ese don que Él me ofrece al comer su carne y beber su sangre, lo que todavía no parece más que pan y vino pero que para debe significar fuente de vida nueva.
He de aceptar, por tanto, que Jesús es el dador de vida definitiva, a diferencia de lo ocurrido con el antiguo pueblo cuando recibían el “mana”, yo recibo el mismo cuerpo de Jesús hecho pan de vida.
He de convencerme de que la carne en vez de ser acogida como posibilidad de comunión para todos nosotros, la convierto en impedimento, en muro impenetrable para junto a los judíos, caer en la desconfianza y en la duda preguntándome: “no es éste el hijo de José”.
Que sencillo es murmurar. Qué fácil es no reconocerme así mismo la incapacidad para entender y aceptar el plan de Dios, cuando eludo a veces el proyecto de la Encarnación de Dios, que me afecta, que me obliga a cambiar y que me exige una apertura no solo de palabras, sino de corazón y de relación con los demás.
Como me cuesta dejar entrar al prójimo dentro de mi mundo, cuando sus opiniones o imágenes con concuerdan con las mías o cuando llaman a mi puerta a horas inesperadas…
Una vez más y ante el testimonio que me exige el evangelio de hoy, tendré que reflexionar sobre ese pan de vida eterna que Jesús me ofrece. Para ello intentaré responderme las siguientes preguntas:
¿Con qué acciones, actitudes y opiniones cuento para tener la apertura suficiente a la Palabra en mis relaciones con los demás?
¿Qué entrega, compromiso y apertura he de mantener para seguir esas relaciones en la encarnación del signo?
¿Qué origen tienes mis murmuraciones y críticas; religioso, funcional, institucional…?
He de meditar muy profundamente por la misión que en este mundo tenemos los cristianos, para entender el modo con el cual Jesucristo transmite su vida al mundo y como hemos de comportarnos los transmisores e impulsores a quienes compete dar ejemplo de esa vida.
Ya lo dijo el mismo Jesús: “Quién me come a mí, tendrá de mí la vida”.
Sin embargo, tristemente no me dejo fácilmente convencer. A veces, en mi soledad, pienso que no basta comulgar para ser perfecto porque no todos los que comulgamos vivimos del Espíritu de Cristo. Y por ello en determinadas ocasiones me asombran las palabras de Jesús: “el que come mi carne tiene la vida, quien no la come no vive…” (Jn. 6, 53-ss).
Es posible que tenga poca fe y por eso me fije solamente en que, a pesar de recibir frecuentemente los sacramentos, me quede con muchos defectos y prejuicios, y no comprenda que la verdadera transformación de mi persona es cosa que no se puede notar a simple vista, sino aceptando ese don que Él me ofrece al comer su carne y beber su sangre, lo que todavía no parece más que pan y vino pero que para debe significar fuente de vida nueva.
He de aceptar, por tanto, que Jesús es el dador de vida definitiva, a diferencia de lo ocurrido con el antiguo pueblo cuando recibían el “mana”, yo recibo el mismo cuerpo de Jesús hecho pan de vida.
He de convencerme de que la carne en vez de ser acogida como posibilidad de comunión para todos nosotros, la convierto en impedimento, en muro impenetrable para junto a los judíos, caer en la desconfianza y en la duda preguntándome: “no es éste el hijo de José”.
Que sencillo es murmurar. Qué fácil es no reconocerme así mismo la incapacidad para entender y aceptar el plan de Dios, cuando eludo a veces el proyecto de la Encarnación de Dios, que me afecta, que me obliga a cambiar y que me exige una apertura no solo de palabras, sino de corazón y de relación con los demás.
Como me cuesta dejar entrar al prójimo dentro de mi mundo, cuando sus opiniones o imágenes con concuerdan con las mías o cuando llaman a mi puerta a horas inesperadas…
Una vez más y ante el testimonio que me exige el evangelio de hoy, tendré que reflexionar sobre ese pan de vida eterna que Jesús me ofrece. Para ello intentaré responderme las siguientes preguntas:
¿Con qué acciones, actitudes y opiniones cuento para tener la apertura suficiente a la Palabra en mis relaciones con los demás?
¿Qué entrega, compromiso y apertura he de mantener para seguir esas relaciones en la encarnación del signo?
¿Qué origen tienes mis murmuraciones y críticas; religioso, funcional, institucional…?
He de meditar muy profundamente por la misión que en este mundo tenemos los cristianos, para entender el modo con el cual Jesucristo transmite su vida al mundo y como hemos de comportarnos los transmisores e impulsores a quienes compete dar ejemplo de esa vida.