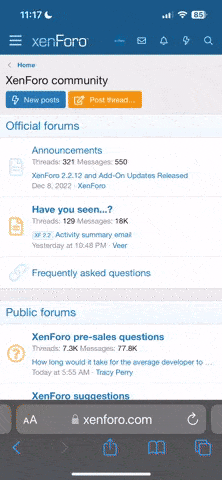Para mí, existen varias posturas ante el dolor que sufre la humanidad. La primera es de rebeldía y angustia que me lleva a una situación de desesperación por el desconsuelo que significa aceptar las desgracias ajenas.
La segunda, el derrumbamiento que me proporciona una gran amargura al contemplar esos monstruos a los cuales no se puede vencer llamados terremotos, tsunamis o tifones con su poder destructor que arrasa todo por donde pasa, desde vidas humanas hasta los enseres que servían de cobijo a las personas.
Y la tercera, la que sostienen algunas personas cristianas, que posiblemente sean más positivas ante el dolor e intentan con resignación aceptar los deseos de Dios y las fuerzas de su Amor.
Con toda sinceridad, la aptitud de estos hermanos es envidiable. Tienen todo mi respeto, pues efectivamente la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible, sabiendo que la viña del Señor proporciona racimos dulces y amargos.
Todo esto es totalmente cierto, pero he de confesar el gran dolor que he sentido en lo más profundo de mi corazón ante el tifón que han sufrido hace unos días nuestros hermanos en Filipinas, donde han perdido más de diez mil personas, además de sus enseres, lo que es mucho más triste, su propia vida.
Ante una tragedia tan importante, uno siente un dolor profundo en su corazón por todas las víctimas y en especial por gentes con sueños sencillos apenas sin ambiciones, que han perdido personas queridas integrantes de sus familias que vivían lejos, muy lejos de las comodidades que disfrutamos en otros países y que ahora inician un viaje a ninguna parte buscando un hogar donde cobijarse llevando sobre sus espaldas, el peso de la tristeza y de la desesperación.
Por todo ello, totalmente convencido de que de una u otra manera ayudaremos a los que han perdido todo, pienso que sería importante convocar a toda la comunidad cristiana para rezar una oración por sus almas y elevar la vista al cielo gritando con esperanza que el Dios resucitado les fortalezca la fe y que a los fallecidos les acoja en su Reino.
La segunda, el derrumbamiento que me proporciona una gran amargura al contemplar esos monstruos a los cuales no se puede vencer llamados terremotos, tsunamis o tifones con su poder destructor que arrasa todo por donde pasa, desde vidas humanas hasta los enseres que servían de cobijo a las personas.
Y la tercera, la que sostienen algunas personas cristianas, que posiblemente sean más positivas ante el dolor e intentan con resignación aceptar los deseos de Dios y las fuerzas de su Amor.
Con toda sinceridad, la aptitud de estos hermanos es envidiable. Tienen todo mi respeto, pues efectivamente la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible, sabiendo que la viña del Señor proporciona racimos dulces y amargos.
Todo esto es totalmente cierto, pero he de confesar el gran dolor que he sentido en lo más profundo de mi corazón ante el tifón que han sufrido hace unos días nuestros hermanos en Filipinas, donde han perdido más de diez mil personas, además de sus enseres, lo que es mucho más triste, su propia vida.
Ante una tragedia tan importante, uno siente un dolor profundo en su corazón por todas las víctimas y en especial por gentes con sueños sencillos apenas sin ambiciones, que han perdido personas queridas integrantes de sus familias que vivían lejos, muy lejos de las comodidades que disfrutamos en otros países y que ahora inician un viaje a ninguna parte buscando un hogar donde cobijarse llevando sobre sus espaldas, el peso de la tristeza y de la desesperación.
Por todo ello, totalmente convencido de que de una u otra manera ayudaremos a los que han perdido todo, pienso que sería importante convocar a toda la comunidad cristiana para rezar una oración por sus almas y elevar la vista al cielo gritando con esperanza que el Dios resucitado les fortalezca la fe y que a los fallecidos les acoja en su Reino.