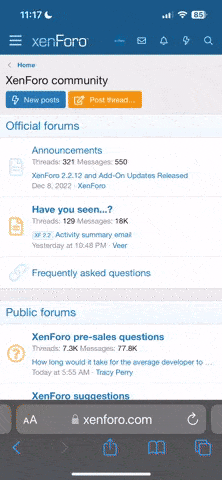De vez en cuando suelo mantener alguna conversación con aquellas personas que siguen mis escritos en revistas y foros cristianos.
Hace unos días tomé café con una de esas personas que se interesó por saber cual era mi fuente de información cuando me disponía a escribir algo. Le contesté que la Biblia era el libro que me ofrecía la posibilidad de poder hablar de Jesús de Nazareth, sin temor a equivocarme y por supuesto mis momentos de silencio y meditación en la casa de Dios.
Con una mezcla de seriedad e ironía en los labios me preguntó que según la Biblia, que debería de hacer para no ir al infierno. Confieso que la pregunta me pareció por supuesto bastante tópica y a la vez muy típica del que parece ignorar que para los creyentes, ese era un problema de tercera división ya que nunca nos contentaremos con no ir al infierno sino que aspiramos a preguntarnos que es lo positivo que Dios espera de nosotros en este mundo.
La verdad es que existen en este libro sagrado tantas respuestas, que la mía pudo ser tan triste como sincera. Pero recuerdo que en aquel momento me vinieron a la memoria tres cosas. La primera seguir la voz de la conciencia. La segunda amar a los demás como te amas a ti mismo. Y la tercera no hacer nunca las cosas buscando agradecimiento, sino para servir a Dios.
Respecto al primer consejo le comenté que debemos escuchar nuestra conciencia que a veces resulta ser esa voz interior que todos llevamos en nuestra alma, incluso aquellos que creen no creer en Dios. Y resulta que a veces esa conciencia suele llevarnos la contraria porque constantemente juzga nuestras acciones, cuando ante ella anteponemos la conveniencia, el egoísmo, el capricho y la fé.
Una fé que debería ser más amplia y honda que el cumplimiento extremo de tales o cuales preceptos. Una fé, como la demostrada por el ciego de nacimiento del Evangelio (Jn. 19,13.16) que fué sanado por Jesús aún cuando sin apartarse del mundo de la ciencia entendió que su vida como la del mundo tenían un sentido que ninguna ciencia podría enseñarle: “la luz de Jesús que alumbraría sus pasos”.
El segundo consejo, no es menos importante porque resume toda la sustancia del Evangelio: “Amarás a los demás como te amas a ti mismo”. Está claro; todo hombre tiene obligación de amar a sus semejantes, por lo que deberá de empezar por llenar su vida dándose a los demás.
Y estaremos cerca de nuestro prójimo cuando nos situemos próximo a ese hermano que te necesita, esforzándonos en ser solidarios con él intentando amarle en su sufrimiento tal como lo señalaba Martín Lutker King cuando decía “que el amor no se conforma con aliviar al que sufre, si no ofreciéndole tantas obras buenas como seamos capaces de hacerle”.
Y el tercer consejo tan importante como los anteriores. Hacer las cosas que hacemos por el valor de las mismas y no por el dinero, el prestigio, el éxito o por la vanidad que pueda producirnos sino por dar culto a Dios.
Por lo tanto vistas así las cosas, lo mismo da ser primer ministro que barrendero, sano que enfermo, joven o viejo, en definitiva ser lo que somos; apasionadamente jóvenes cuando se es joven y entusiásticamente viejos, cuando se llega a la vejez.
Pienso que un solo hombre lleno de verdadero amor que entrase en el infierno, apagaría sin duda sus llamas, por que el Cielo no le demos más vueltas no es otra cosa que la plenitud de todo amor.
A fin de cuentas, yo creo que solo irán al infierno aquellos que en este mundo por su relación con Dios, con los demás y con ellos mismos, convirtieron su corazón en otro infierno.