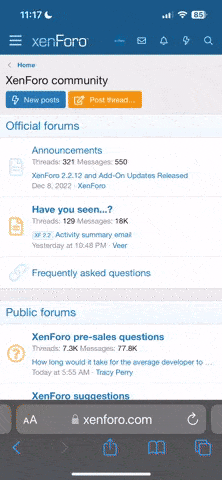César Vidal Manzanares
La vida de los discípulos quedó marcada de forma muy relevante por la visión que hemos indicado en las entregas anteriores. Es muy posible que esa creencia no sólo en Jesús resucitado sino también en que regresaría con juicio y recompensa, así como la fe en la gratuidad de la salvación, impulsara a la comunidad de Jerusalén a optar por un régimen de comunidad de bienes (Hch 2, 43-7; 4, 32-7). Como ya hemos visto en un capítulo anterior, el mismo no perduró por mucho tiempo pero su voluntariedad, su falta de previsión y las formas anejas al mismo parecen indicar que brotó de un entusiasmo religioso del que la historia conoce algunos paralelos.
Otro factor, al menos inicial, fue la práctica de reuniones cultuales diarias en las que la oración y las manifestaciones pneumáticas parecen haber tenido un papel esencial (Hch 1, 14ss; 2, 46-7) y que, desde el principio, se simultanearon con la asistencia al templo (Hch 2, 46; 3, 1). Esto ligado a un impulso intenso de testimonio (Hch 2, 14 ss; 3, 11 ss; 4, 33, etc) debió encauzar aún más la existencia de la comunidad en torno a patrones de pensamiento claramente religiosos.
LA FE Y LA LEY
De los discípulos se esperaba, sin duda, que cumplieran con la ley de Moisés pero no según la halajah típica de algún otro grupo judío. Los textos evangélicos acerca del sábado o de la kashrut (alimentos puros) traslucen la visión de la comunidad primitiva acerca del tema y de su enfrentamiento con otras interpretaciones judías pero no un rechazo de la ley de Moisés en relación consigo mismos. Esta seguía vigente para el conjunto de los judeo-cristianos y en ello debió residir buena parte de su atractivo de cara a otros judíos (Hch 21, 20 ss).
No se consideraba, sin embargo, de aplicación para los gentiles (Hch 15). Las normas de vida del judeo-cristianismo parecen haberse centrado en el cumplimiento de la ley de Moisés, de acuerdo a una halajah específica ciertamente - y de la que nos quedan muy escasos vestigios aparte de Hch 15 y ciertos pasajes evangélicos. Tal halajah no permite pensar que, en ningún caso, el movimiento pudiera ser tachado de antinomiano.
El Talmud y el Midrash los acusan de no guardar el shabat debidamente y preferir el domingo (Av. Zar 6a y 7b; Taan 27b), de no respetar las normas de kashrut (Av. Zar 26a y b; Tos, Jul 2, 20-1), de anteponer el Evangelio a la Torah (Shab 116 a y b). Este pasaje reviste además una importancia fundamental en la medida en que narra una anécdota situable entre el 71 y el 73 d. de C. y parece un eco de dichos del evangelio de Mateo, más específicamente de 5,16.
Referencias similares en Pesiqta de R. Kahana 122b y en TJ Yoma 38c y Levítico R. 21. â y, consecuentemente, de resultar peor que los paganos (Tos, Jul 2, 20-1). Posiblemente, sólo la tercera afirmación era cierta, las dos primeras no eran sino fruto de una interpretación distinta de la Torah que descalificaba a los judeo-cristianos si se partía de una perspectiva específica y la última constituía sólo un ataque injurioso.
Conocemos poco de la halajah judeo-cristiana aparte de la solución de Hch 15, pero pasajes como el recogido en el Talmud citando elogiosamente una interpretación de Jesús (Av. Zar 16b-17a; Tos, Hul 2, 24) podrían indicar que la misma pudo ser relativamente extensa y que, desde luego, resultaba mucho más flexible que la farisea en cuestiones como la kashrut o el shabat.
CONSTANTES ÉTICAS
Al mismo tiempo, estuvieron presentes en el judeo-cristianismo constantes éticas que no necesariamente se acentuaban de la misma manera en el judaísmo de su época. Una de ellas, como ya hemos
señalado, fue la exclusión absoluta del uso de la violencia que, posteriormente, caracterizaría al cristianismo, de manera prácticamente generalizada, hasta inicios del s. IV.
Pero además nos encontramos con otras referencias muy claras. Posiblemente sea la carta de Santiago la que ha conservado mejor esa visión ética del judeo-cristianismo palestino. En ella, aparte de insistir en la necesidad de guardar sin excepción toda la Torah (Sant 2, 8-13) cuyo máximo precepto es el de amar al prójimo como a uno mismo (2, 8), nos encontramos con referencias a una ética cuyas manifestaciones son tan concretas como la caridad con los necesitados (Sant 1, 27; 2, 14-6; 5, 1-6), el emplear la palabra con sabiduría, evitando cualquier tipo de juramento o murmuración (Sant 3, 1-17; 4, 11-2; 5, 9 y 12), el no caer en favoritismos (2, 1 ss), el rechazar los valores mundanos y, especialmente, la codicia (4, 1-10; 5, 1-6), el soportar de manera paciente las adversidades (Sant 1, 12-18, 5, 10 ss) y el poner toda esperanza en la venida de Jesús (5, 7 ss) y en la actuación pneumática actual en la comunidad (5, 14 ss).
Se trataba pues de una lectura de la Torah - muy posiblemente emanada de la realizada por el mismo Jesús - más preocupada de los aspectos éticos que de los rituales y ceremoniales, aunque éstos no quedaran excluidos.
César Vidal Manzanares es un conocido escritor, historiador y teólogo.
© C. Vidal, Libertad digital, España (ProtestanteDigital, 2004).
La vida de los discípulos quedó marcada de forma muy relevante por la visión que hemos indicado en las entregas anteriores. Es muy posible que esa creencia no sólo en Jesús resucitado sino también en que regresaría con juicio y recompensa, así como la fe en la gratuidad de la salvación, impulsara a la comunidad de Jerusalén a optar por un régimen de comunidad de bienes (Hch 2, 43-7; 4, 32-7). Como ya hemos visto en un capítulo anterior, el mismo no perduró por mucho tiempo pero su voluntariedad, su falta de previsión y las formas anejas al mismo parecen indicar que brotó de un entusiasmo religioso del que la historia conoce algunos paralelos.
Otro factor, al menos inicial, fue la práctica de reuniones cultuales diarias en las que la oración y las manifestaciones pneumáticas parecen haber tenido un papel esencial (Hch 1, 14ss; 2, 46-7) y que, desde el principio, se simultanearon con la asistencia al templo (Hch 2, 46; 3, 1). Esto ligado a un impulso intenso de testimonio (Hch 2, 14 ss; 3, 11 ss; 4, 33, etc) debió encauzar aún más la existencia de la comunidad en torno a patrones de pensamiento claramente religiosos.
LA FE Y LA LEY
De los discípulos se esperaba, sin duda, que cumplieran con la ley de Moisés pero no según la halajah típica de algún otro grupo judío. Los textos evangélicos acerca del sábado o de la kashrut (alimentos puros) traslucen la visión de la comunidad primitiva acerca del tema y de su enfrentamiento con otras interpretaciones judías pero no un rechazo de la ley de Moisés en relación consigo mismos. Esta seguía vigente para el conjunto de los judeo-cristianos y en ello debió residir buena parte de su atractivo de cara a otros judíos (Hch 21, 20 ss).
No se consideraba, sin embargo, de aplicación para los gentiles (Hch 15). Las normas de vida del judeo-cristianismo parecen haberse centrado en el cumplimiento de la ley de Moisés, de acuerdo a una halajah específica ciertamente - y de la que nos quedan muy escasos vestigios aparte de Hch 15 y ciertos pasajes evangélicos. Tal halajah no permite pensar que, en ningún caso, el movimiento pudiera ser tachado de antinomiano.
El Talmud y el Midrash los acusan de no guardar el shabat debidamente y preferir el domingo (Av. Zar 6a y 7b; Taan 27b), de no respetar las normas de kashrut (Av. Zar 26a y b; Tos, Jul 2, 20-1), de anteponer el Evangelio a la Torah (Shab 116 a y b). Este pasaje reviste además una importancia fundamental en la medida en que narra una anécdota situable entre el 71 y el 73 d. de C. y parece un eco de dichos del evangelio de Mateo, más específicamente de 5,16.
Referencias similares en Pesiqta de R. Kahana 122b y en TJ Yoma 38c y Levítico R. 21. â y, consecuentemente, de resultar peor que los paganos (Tos, Jul 2, 20-1). Posiblemente, sólo la tercera afirmación era cierta, las dos primeras no eran sino fruto de una interpretación distinta de la Torah que descalificaba a los judeo-cristianos si se partía de una perspectiva específica y la última constituía sólo un ataque injurioso.
Conocemos poco de la halajah judeo-cristiana aparte de la solución de Hch 15, pero pasajes como el recogido en el Talmud citando elogiosamente una interpretación de Jesús (Av. Zar 16b-17a; Tos, Hul 2, 24) podrían indicar que la misma pudo ser relativamente extensa y que, desde luego, resultaba mucho más flexible que la farisea en cuestiones como la kashrut o el shabat.
CONSTANTES ÉTICAS
Al mismo tiempo, estuvieron presentes en el judeo-cristianismo constantes éticas que no necesariamente se acentuaban de la misma manera en el judaísmo de su época. Una de ellas, como ya hemos
señalado, fue la exclusión absoluta del uso de la violencia que, posteriormente, caracterizaría al cristianismo, de manera prácticamente generalizada, hasta inicios del s. IV.
Pero además nos encontramos con otras referencias muy claras. Posiblemente sea la carta de Santiago la que ha conservado mejor esa visión ética del judeo-cristianismo palestino. En ella, aparte de insistir en la necesidad de guardar sin excepción toda la Torah (Sant 2, 8-13) cuyo máximo precepto es el de amar al prójimo como a uno mismo (2, 8), nos encontramos con referencias a una ética cuyas manifestaciones son tan concretas como la caridad con los necesitados (Sant 1, 27; 2, 14-6; 5, 1-6), el emplear la palabra con sabiduría, evitando cualquier tipo de juramento o murmuración (Sant 3, 1-17; 4, 11-2; 5, 9 y 12), el no caer en favoritismos (2, 1 ss), el rechazar los valores mundanos y, especialmente, la codicia (4, 1-10; 5, 1-6), el soportar de manera paciente las adversidades (Sant 1, 12-18, 5, 10 ss) y el poner toda esperanza en la venida de Jesús (5, 7 ss) y en la actuación pneumática actual en la comunidad (5, 14 ss).
Se trataba pues de una lectura de la Torah - muy posiblemente emanada de la realizada por el mismo Jesús - más preocupada de los aspectos éticos que de los rituales y ceremoniales, aunque éstos no quedaran excluidos.
César Vidal Manzanares es un conocido escritor, historiador y teólogo.
© C. Vidal, Libertad digital, España (ProtestanteDigital, 2004).