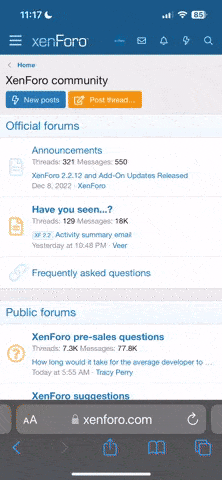¿Están ustedes de acuerdo con esta exposición de la doctrina de la justificación?:
......para entender recta y sinceramente la doctrina de la justificación es menester que cada uno reconozca y confiese que, habiendo perdido todos los hombres la inocencia en la prevaricación de Adán [Rom 5, 12; 1 Cor 15, 22], hechos inmundos [Is 64, 4] y (como dice el Apóstol) hijos de ira por naturaleza [Ef 2, 3], según expuso en el decreto sobre el pecado original, hasta tal punto eran esclavos del pecado [Rom 6, 20] y estaban bajo el poder del diablo y de la muerte, que no sólo las naciones por la fuerza de la naturaleza, mas ni siquiera los judíos por la letra misma de la Ley de Moisés podían librarse o levantarse de ella, aun cuando en ellos de ningún modo estuviera extinguido el libre albedrío, aunque sí atenuado en sus fuerzas e inclinado.
De ahí resultó que el Padre celestial, Padre de la misericordia y Dios de toda consolación [2 Cor. 1, 3], cuando llegó aquella bienaventurada plenitud de los tiempos [Ef. 1, 10; Gal. 4, 4] envió a los hombres a su Hijo Cristo Jesús, el que antes de la Ley y en el tiempo de la Ley fue declarado y prometido a muchos santos Padres [cf Gen 49, 10 y 18], tanto para redimir a los judíos que estaban bajo la Ley como para que las naciones que no seguían la justicia, aprehendieran la justicia [Rom 9, 30] y todos recibieran la adopción de hijos de Dios [Gal 4, 5]. A Éste propuso Dios como propiciador por la fe en su sangre por nuestros pecados [Rom 3, 25], y no sólo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo [1 Jn 2, 2].
Mas, aun cuando Él murió por todos [2 Cor 5, 15], no todos, sin embargo, reciben el beneficio de su muerte, sino sólo aquellos a quienes se comunica el mérito de su pasión. En efecto, al modo que realmente si los hombres no nacieran propagados de la semilla de Adán, no nacerían injustos, como quiera que por esa propagación por aquél contraen, al ser concebidos, su propia injusticia; así, si no renacieran en Cristo, nunca serían justificados, como quiera que, con ese renacer se les da, por el mérito de la pasión de Aquél, la gracia que los hace justos. Por este beneficio nos exhorta el Apóstol a que demos siempre gracias al Padre, que nos hizo dignos de participar de la suerte de los Santos en la luz [Col 1, 12], y nos sacó del poder de las tinieblas, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en el que tenemos redención y remisión de los pecados [Col 1, 13 s].
Por las cuales palabras se insinúa la descripción de la justificación del impío, de suerte que sea el paso de aquel estado en que el hombre nace hijo del primer Adán, al estado de gracia y de adopción de hijos de Dios [Rom 8, 15] por el segundo Adán, Jesucristo Salvador nuestro; paso, ciertamente, que después de la promulgación del Evangelio, no puede darse sin el lavatorio de la regeneración o su deseo, conforme está escrito: Si uno no hubiere renacido del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios [Jn 3, 5].
Declara(mos) además que el principio de la justificación misma en los adultos ha de tomarse de la gracia de Dios preveniente por medio de Cristo Jesús, esto es, de la vocación, por la que son llamados sin que exista mérito alguno en ellos, para que quienes se apartaron de Dios por los pecados, por la gracia de Él que los excita y ayuda a convertirse, se dispongan a su propia justificación, asintiendo y cooperando libremente a la misma gracia, de suerte que, al tocar Dios el corazón del hombre por la iluminación del Espíritu Santo, ni puede decirse que el hombre mismo no hace nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que puede también rechazarla; ni tampoco, sin la gracia de Dios, puede moverse, por su libre voluntad, a ser justo delante de Él. De ahí que, cuando en las Sagradas Letras se dice: Convertíos a mí y yo me convertiré a vosotros [Zac 1, 3], somos advertidos de nuestra libertad; cuando respondemos: Conviértenos, Señor, a ti, y nos convertiremos [Lm 5, 21], confesamos que somos prevenidos de la gracia de Dios.
Ahora bien, se disponen para la justicia misma [Can 7 v 9] al tiempo que, excitados y ayudados de la divina gracia, concibiendo la fe por el oído [Rom 10, 17], se mueven libremente hacia Dios, creyendo que es verdad lo que ha sido divinamente revelado y prometido y, en primer lugar, que Dios, por medio de su gracia, justifica al impío, por medio de la redención, que está en Cristo Jesús [Rom 3, 24]; al tiempo que entendiendo que son pecadores, del temor de la divina justicia, del que son provechosamente sacudidos, pasan a la consideración de la divina misericordia, renacen a la esperanza, confiando que Dios ha de serles propicio por causa de Cristo, y empiezan a amarle como fuente de toda justicia y, por ende, se mueven contra los pecados por algún odio y detestación, esto es, por aquel arrepentimiento que es necesario tener antes del bautismo [Hch 2, 38]; al tiempo, en fin, que se proponen recibir el bautismo, empezar nueva vida y guardar los divinos mandamientos. De esta disposición está escrito: Al que se acerca a Dios, es menester que crea que existe y que es remunerador de los que le buscan [Hebr 11, 6], y: Confía, hijo, tus pecados te son perdonados [Mt 9 2; Mc 2, 5], y: El temor de Dios expele al pecado [Eccli 1, 21 KJV] y: Haced penitencia y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo [Hch 2, 88], y también: Id, pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado [Mt 28, 19], y en fin: Enderezad vuestros corazones al Señor [1 Rey 7, 8].
A esta disposición o preparación, síguese la justificación misma que no es sólo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del hombre interior, por la voluntaria recepción de la gracia y los dones, de donde el hombre se convierte de injusto en justo y de enemigo en amigo, para ser heredero según la esperanza de la vida eterna [Tit 3, 7]. Las causas de esta justificación son: la final, la gloria de Dios y de Cristo y la vida eterna; la eficiente, Dios misericordioso, que gratuitamente lava y santifica [1 Cor 6, 11], sellando y ungiendo con el Espíritu Santo de su promesa, que es prenda de nuestra herencia [Ef 1, 18 s]; la meritoria, su Unigénito muy amado, nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando éramos enemigos [cf Rom 6, 10], por la excesiva caridad con que nos amó [Ef 2, 4], nos mereció la justificación por su pasión santísima en el leño de la cruz y satisfizo por nosotros a Dios Padre; también la instrumental, el sacramento del bautismo, que es el "sacramento de la fe", sin la cual jamás a nadie se le concedió la justificación. Finalmente, la única causa formal es la justicia de Dios no aquella con que Él es justo, sino aquella con que nos hace a nosotros justos, es decir, aquella por la que, dotados por Él, somos renovados en el espíritu de nuestra mente y no sólo somos reputados, sino que verdaderamente nos llamamos y somos justos, al recibir en nosotros cada uno su propia justicia, según la medida en que el Espíritu Santo la reparte a cada uno como quiere [1 Cor 12, 11] y según la propia disposición y cooperación de cada uno.
Porque, si bien nadie puede ser justo sino aquel a quien se comunican los méritos de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo; esto, sin embargo, en esta justificación del impío, se hace al tiempo que, por el mérito de la misma santísima pasión, la caridad de Dios se derrama por medio del Espíritu Santo en los corazones [Rom 5, 5] de aquellos que son justificados y queda en ellos inherente. De ahí que, en la justificación misma, juntamente con la remisión de los pecados, recibe el hombre las siguientes cosas que a la vez se le infunden, por Jesucristo, en quien es injertado: la fe, la esperanza y la caridad. Porque la fe, si no se le añade la esperanza y la caridad, ni une perfectamente con Cristo, ni hace miembro vivo de su Cuerpo. Por cuya razón se dice con toda verdad que la fe sin las obras está muerta [Stg 2, 17 ss] y ociosa y que en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada ni el prepucio, sino la fe que obra por la caridad [Gal 5, 6; 6, 15]. Esta fe, por tradición apostólica, la piden los catecúmenos a la Iglesia antes del bautismo al pedir la fe que da la vida eterna, la cual no puede dar la fe sin la esperanza y la caridad. De ahí que inmediatamente oyen la palabra de Cristo: Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos [Mt 19, 17]. Así, pues, al recibir la verdadera y cristiana justicia, se les manda, apenas renacidos, conservarla blanca y sin mancha, como aquella primera vestidura [Lc 15, 22], que les ha sido dada por Jesucristo, en lugar de la que, por su inobediencia, perdió Adán para sí y para nosotros, a fin de que la lleven hasta el tribunal de Nuestro Señor Jesucristo y tengan la vida eterna.
Mas cuando el Apóstol dice que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente [Rom 3, 22-24 se dice que somos justificados por la fe, porque "la fe es el principio de la humana salvación", el fundamento y raíz de toda justificación; sin ella es imposible agradar a Dios [Hebr 11, 6] y llegar al consorcio de sus hijos; y se dice que somos justificados gratuitamente, porque nada de aquello que precede a la justificación, sea la fe, sean las obras, merece la gracia misma de la justificación; porque si es gracia, ya no es por las obras; de otro modo (como dice el mismo Apóstol) la gracia ya no es gracia [Rom 11, 16].
¿Tienen ustedes alguna objeción a lo expuesto hasta ahí?
......para entender recta y sinceramente la doctrina de la justificación es menester que cada uno reconozca y confiese que, habiendo perdido todos los hombres la inocencia en la prevaricación de Adán [Rom 5, 12; 1 Cor 15, 22], hechos inmundos [Is 64, 4] y (como dice el Apóstol) hijos de ira por naturaleza [Ef 2, 3], según expuso en el decreto sobre el pecado original, hasta tal punto eran esclavos del pecado [Rom 6, 20] y estaban bajo el poder del diablo y de la muerte, que no sólo las naciones por la fuerza de la naturaleza, mas ni siquiera los judíos por la letra misma de la Ley de Moisés podían librarse o levantarse de ella, aun cuando en ellos de ningún modo estuviera extinguido el libre albedrío, aunque sí atenuado en sus fuerzas e inclinado.
De ahí resultó que el Padre celestial, Padre de la misericordia y Dios de toda consolación [2 Cor. 1, 3], cuando llegó aquella bienaventurada plenitud de los tiempos [Ef. 1, 10; Gal. 4, 4] envió a los hombres a su Hijo Cristo Jesús, el que antes de la Ley y en el tiempo de la Ley fue declarado y prometido a muchos santos Padres [cf Gen 49, 10 y 18], tanto para redimir a los judíos que estaban bajo la Ley como para que las naciones que no seguían la justicia, aprehendieran la justicia [Rom 9, 30] y todos recibieran la adopción de hijos de Dios [Gal 4, 5]. A Éste propuso Dios como propiciador por la fe en su sangre por nuestros pecados [Rom 3, 25], y no sólo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo [1 Jn 2, 2].
Mas, aun cuando Él murió por todos [2 Cor 5, 15], no todos, sin embargo, reciben el beneficio de su muerte, sino sólo aquellos a quienes se comunica el mérito de su pasión. En efecto, al modo que realmente si los hombres no nacieran propagados de la semilla de Adán, no nacerían injustos, como quiera que por esa propagación por aquél contraen, al ser concebidos, su propia injusticia; así, si no renacieran en Cristo, nunca serían justificados, como quiera que, con ese renacer se les da, por el mérito de la pasión de Aquél, la gracia que los hace justos. Por este beneficio nos exhorta el Apóstol a que demos siempre gracias al Padre, que nos hizo dignos de participar de la suerte de los Santos en la luz [Col 1, 12], y nos sacó del poder de las tinieblas, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en el que tenemos redención y remisión de los pecados [Col 1, 13 s].
Por las cuales palabras se insinúa la descripción de la justificación del impío, de suerte que sea el paso de aquel estado en que el hombre nace hijo del primer Adán, al estado de gracia y de adopción de hijos de Dios [Rom 8, 15] por el segundo Adán, Jesucristo Salvador nuestro; paso, ciertamente, que después de la promulgación del Evangelio, no puede darse sin el lavatorio de la regeneración o su deseo, conforme está escrito: Si uno no hubiere renacido del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios [Jn 3, 5].
Declara(mos) además que el principio de la justificación misma en los adultos ha de tomarse de la gracia de Dios preveniente por medio de Cristo Jesús, esto es, de la vocación, por la que son llamados sin que exista mérito alguno en ellos, para que quienes se apartaron de Dios por los pecados, por la gracia de Él que los excita y ayuda a convertirse, se dispongan a su propia justificación, asintiendo y cooperando libremente a la misma gracia, de suerte que, al tocar Dios el corazón del hombre por la iluminación del Espíritu Santo, ni puede decirse que el hombre mismo no hace nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que puede también rechazarla; ni tampoco, sin la gracia de Dios, puede moverse, por su libre voluntad, a ser justo delante de Él. De ahí que, cuando en las Sagradas Letras se dice: Convertíos a mí y yo me convertiré a vosotros [Zac 1, 3], somos advertidos de nuestra libertad; cuando respondemos: Conviértenos, Señor, a ti, y nos convertiremos [Lm 5, 21], confesamos que somos prevenidos de la gracia de Dios.
Ahora bien, se disponen para la justicia misma [Can 7 v 9] al tiempo que, excitados y ayudados de la divina gracia, concibiendo la fe por el oído [Rom 10, 17], se mueven libremente hacia Dios, creyendo que es verdad lo que ha sido divinamente revelado y prometido y, en primer lugar, que Dios, por medio de su gracia, justifica al impío, por medio de la redención, que está en Cristo Jesús [Rom 3, 24]; al tiempo que entendiendo que son pecadores, del temor de la divina justicia, del que son provechosamente sacudidos, pasan a la consideración de la divina misericordia, renacen a la esperanza, confiando que Dios ha de serles propicio por causa de Cristo, y empiezan a amarle como fuente de toda justicia y, por ende, se mueven contra los pecados por algún odio y detestación, esto es, por aquel arrepentimiento que es necesario tener antes del bautismo [Hch 2, 38]; al tiempo, en fin, que se proponen recibir el bautismo, empezar nueva vida y guardar los divinos mandamientos. De esta disposición está escrito: Al que se acerca a Dios, es menester que crea que existe y que es remunerador de los que le buscan [Hebr 11, 6], y: Confía, hijo, tus pecados te son perdonados [Mt 9 2; Mc 2, 5], y: El temor de Dios expele al pecado [Eccli 1, 21 KJV] y: Haced penitencia y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo [Hch 2, 88], y también: Id, pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado [Mt 28, 19], y en fin: Enderezad vuestros corazones al Señor [1 Rey 7, 8].
A esta disposición o preparación, síguese la justificación misma que no es sólo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del hombre interior, por la voluntaria recepción de la gracia y los dones, de donde el hombre se convierte de injusto en justo y de enemigo en amigo, para ser heredero según la esperanza de la vida eterna [Tit 3, 7]. Las causas de esta justificación son: la final, la gloria de Dios y de Cristo y la vida eterna; la eficiente, Dios misericordioso, que gratuitamente lava y santifica [1 Cor 6, 11], sellando y ungiendo con el Espíritu Santo de su promesa, que es prenda de nuestra herencia [Ef 1, 18 s]; la meritoria, su Unigénito muy amado, nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando éramos enemigos [cf Rom 6, 10], por la excesiva caridad con que nos amó [Ef 2, 4], nos mereció la justificación por su pasión santísima en el leño de la cruz y satisfizo por nosotros a Dios Padre; también la instrumental, el sacramento del bautismo, que es el "sacramento de la fe", sin la cual jamás a nadie se le concedió la justificación. Finalmente, la única causa formal es la justicia de Dios no aquella con que Él es justo, sino aquella con que nos hace a nosotros justos, es decir, aquella por la que, dotados por Él, somos renovados en el espíritu de nuestra mente y no sólo somos reputados, sino que verdaderamente nos llamamos y somos justos, al recibir en nosotros cada uno su propia justicia, según la medida en que el Espíritu Santo la reparte a cada uno como quiere [1 Cor 12, 11] y según la propia disposición y cooperación de cada uno.
Porque, si bien nadie puede ser justo sino aquel a quien se comunican los méritos de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo; esto, sin embargo, en esta justificación del impío, se hace al tiempo que, por el mérito de la misma santísima pasión, la caridad de Dios se derrama por medio del Espíritu Santo en los corazones [Rom 5, 5] de aquellos que son justificados y queda en ellos inherente. De ahí que, en la justificación misma, juntamente con la remisión de los pecados, recibe el hombre las siguientes cosas que a la vez se le infunden, por Jesucristo, en quien es injertado: la fe, la esperanza y la caridad. Porque la fe, si no se le añade la esperanza y la caridad, ni une perfectamente con Cristo, ni hace miembro vivo de su Cuerpo. Por cuya razón se dice con toda verdad que la fe sin las obras está muerta [Stg 2, 17 ss] y ociosa y que en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada ni el prepucio, sino la fe que obra por la caridad [Gal 5, 6; 6, 15]. Esta fe, por tradición apostólica, la piden los catecúmenos a la Iglesia antes del bautismo al pedir la fe que da la vida eterna, la cual no puede dar la fe sin la esperanza y la caridad. De ahí que inmediatamente oyen la palabra de Cristo: Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos [Mt 19, 17]. Así, pues, al recibir la verdadera y cristiana justicia, se les manda, apenas renacidos, conservarla blanca y sin mancha, como aquella primera vestidura [Lc 15, 22], que les ha sido dada por Jesucristo, en lugar de la que, por su inobediencia, perdió Adán para sí y para nosotros, a fin de que la lleven hasta el tribunal de Nuestro Señor Jesucristo y tengan la vida eterna.
Mas cuando el Apóstol dice que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente [Rom 3, 22-24 se dice que somos justificados por la fe, porque "la fe es el principio de la humana salvación", el fundamento y raíz de toda justificación; sin ella es imposible agradar a Dios [Hebr 11, 6] y llegar al consorcio de sus hijos; y se dice que somos justificados gratuitamente, porque nada de aquello que precede a la justificación, sea la fe, sean las obras, merece la gracia misma de la justificación; porque si es gracia, ya no es por las obras; de otro modo (como dice el mismo Apóstol) la gracia ya no es gracia [Rom 11, 16].
¿Tienen ustedes alguna objeción a lo expuesto hasta ahí?