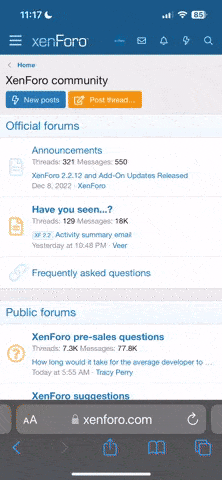María Magdalena pensaba ver un muerto con sus ungüentos y con sus perfumes. Iba dispuesta a terminar los ritos funerarios al uso. En su interior pensaba que aquel día sería lúgubre. Un día de olor fétido, de tacto frío, de sollozos, de ilusiones truncadas, de amor frustrado, de futuro incierto. La música de la muerte dejaba escuchar en sus oídos un zumbar macabro.
En la tarde de aquel viernes santo, su corazón había dejado de soñar por la muerte de Jesús, ese hombre que hablaba de otra manera; que miraba de otra manera.
El, le había hablado siempre del perdón de Dios y del verdadero amor. Por eso ella había puesto toda su esperanza en él y ahora estaba muerto. Ella había visto la sangre y la cruz; había visto su cuerpo roto acompañando a los que lo depositaron en el sepulcro.
Ya nada había que hacer; todo estaba terminado. Pero como tanto agradecimiento le debía, se dirigió a la tumba con sus perfumes y vendas.
Y aconteció la sorpresa. ¡La piedra estaba quitada! Su corazón late a toda velocidad: miedo, incertidumbre… Algo está pasando que no es normal y enseguida se dirige a llamar a Pedro y a Juan.
La palabra Resurrección empieza a tomar fuerza y hacerse vida dentro de su corazón, recordando las veces que el Maestro lo había anunciado. Quiere empezar a entender algo, pero le falta el empujón definitivo.
Por eso busca e interroga a Pedro y a Juan todavía con la imagen viva de aquel hombre clavado en la cruz, muriendo desangrado, coronado de espinas y con el corazón que solo sabía amar atravesado por la lanza del centurión.
Por ello entiende que la realidad es que no se dan cuenta de que los muertos eran ellos y que el crucificado se había convertido en el resucitado que los llenaba de verdadera Vida.
El sepulcro con las vendas por el suelo y el sudario en sitio aparte, se convierten en urna de esperanzas con ansias de resurrección y en trampolín de gloria para animar a los desanimados; a los que están a punto de tirar la toalla y quieren desertar de la misión, encerrándose en el cenáculo atemorizados o volviéndose defraudados a Emáus como lugar de abandono de toda esperanza.
¡Pero Jesús glorioso al tercer día resucita! Y lo hace para que conozcamos a un Dios cercano y humilde que se convierte en tolerante con los extraviados, solidario con los pobres y cercano a los pecadores.
Resucita, a un mundo de gente sencilla, diferente y libre en el que su Reino se pueda extender; resucita, para que los ciegos y sordos no pasen media vida sin descubrir ese momento en el que abriéndosen sus ojos y sus oídos, puedan recibir la invitación al banquete: “venid, todo está preparado”.
Jesús resucita a las realidades oscuras que le han crucificado, como las injusticias, la crueldad y las miserias; a las realidades a nivel familiar y personal, como los sufrimientos, las frustraciones y las debilidades.
Porque si Cristo ha resucitado, todo se puede sufrir. Lo último no será el dolor o el vacío de la muerte. El infierno en esta vida ya no existe, porque siempre queda la esperanza y la posibilidad de amar. “El infierno es el sufrimiento de no poder volver a amar jamás” (Dostoievski)
También resucita para que todos aquellos que viven en un mundo superficial lleno de complejos y solo preocupados por rendir culto devocional para rezar, se den cuenta de mirar hacia ese otro mundo que está esperando nuestra ayuda, para juntos encontrarnos con Jesús y convivir en el campo, en la vida social, en el sosiego de la naturaleza, en la oración y… en tantos sitios.
Así las cosas, lo importante será correr por encontrarnos con Jesús resucitado, pero no dirigiendo nuestros pasos a la tumba, sino a la vida de entrega, olvidándonos de nuestras frustraciones y de nuestros miedos para permanecer en el triunfo, en la victoria de la vida.
Una vida que en definitiva, es amor.