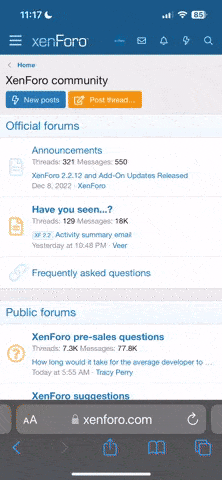Una vez iniciado el vuelo Madrid-Roma y atendidas las recomendaciones de la cabina de mando, me dispuse a elevar al cielo una oración después de santiguarme.
A los pocos minutos, comencé a leer el periódico que gentilmente me ofreció una azafata, al mismo tiempo que la persona que ocupaba el asiento contiguo, disculpándose muy elegantemente, me preguntaba el motivo de mi oración.
Con toda sencillez, le comenté que en absoluto me molestaba su pregunta y que con agrado le contestaba.
La respuesta era sencilla. Siempre que viajo me suelo poner en manos de Dios solicitándole que el viaje resultara, feliz para todos.
Sin embargo, me pareció que mi contestación no correspondía exactamente a su pregunta, porque él esperaba obtener de mí, el relato de las oraciones que había rezado.
En este sentido, le expuse, que la oración no solo consistía en el rezo de las tradicionales y clásicas oraciones que dirigimos a Dios en los distintos ritos litúrgicos que la Iglesia pone a nuestra disposición, sino que de igual modo también se entraba en contacto con Dios dialogando desde el silencio y la profundidad del interior de cada persona.
Y de esta forma señalaba a mi compañero de viaje el pasaje de un libro que había leído recientemente del Padre Antonio Leucí, misionero en Albania, respecto a la oración en la que destacaba que nos podíamos comunicar perfectamente con Dios sin utilizar muchas palabras, ya que lo importante era desarrollar la sinceridad y el amor para dirigirnos a él.
Al terminar mi relato sobre el misionero y su manera de entender la oración, ambos coincidimos en que su reflexión no tenía desperdicio y que en cualquier caso te invitaba a reflexionar sobre el modo de realizar la oración.
El tiempo pasaba y de nuevo recibimos las instrucciones desde la cabina de mando, en la que nos anunciaban que la llegada a Roma se produciría en breves momentos.
Efectivamente, desde nuestra pequeña ventanilla ya visionábamos sus bellas colinas y las cúspides de sus hermosos monumentos destacando entre ellos la extraordinaria Ciudad del Vaticano, con su impresionante basílica de San Pedro.
Al despedirnos con un apretón de manos, ambos nos prometimos tener muy presente en nuestros momentos de oración… al Padre Antonio Leuci.
A los pocos minutos, comencé a leer el periódico que gentilmente me ofreció una azafata, al mismo tiempo que la persona que ocupaba el asiento contiguo, disculpándose muy elegantemente, me preguntaba el motivo de mi oración.
Con toda sencillez, le comenté que en absoluto me molestaba su pregunta y que con agrado le contestaba.
La respuesta era sencilla. Siempre que viajo me suelo poner en manos de Dios solicitándole que el viaje resultara, feliz para todos.
Sin embargo, me pareció que mi contestación no correspondía exactamente a su pregunta, porque él esperaba obtener de mí, el relato de las oraciones que había rezado.
En este sentido, le expuse, que la oración no solo consistía en el rezo de las tradicionales y clásicas oraciones que dirigimos a Dios en los distintos ritos litúrgicos que la Iglesia pone a nuestra disposición, sino que de igual modo también se entraba en contacto con Dios dialogando desde el silencio y la profundidad del interior de cada persona.
Y de esta forma señalaba a mi compañero de viaje el pasaje de un libro que había leído recientemente del Padre Antonio Leucí, misionero en Albania, respecto a la oración en la que destacaba que nos podíamos comunicar perfectamente con Dios sin utilizar muchas palabras, ya que lo importante era desarrollar la sinceridad y el amor para dirigirnos a él.
Al terminar mi relato sobre el misionero y su manera de entender la oración, ambos coincidimos en que su reflexión no tenía desperdicio y que en cualquier caso te invitaba a reflexionar sobre el modo de realizar la oración.
El tiempo pasaba y de nuevo recibimos las instrucciones desde la cabina de mando, en la que nos anunciaban que la llegada a Roma se produciría en breves momentos.
Efectivamente, desde nuestra pequeña ventanilla ya visionábamos sus bellas colinas y las cúspides de sus hermosos monumentos destacando entre ellos la extraordinaria Ciudad del Vaticano, con su impresionante basílica de San Pedro.
Al despedirnos con un apretón de manos, ambos nos prometimos tener muy presente en nuestros momentos de oración… al Padre Antonio Leuci.