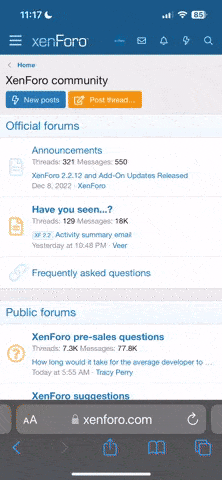Una vez iniciado el vuelo Madrid-Roma y atendidas las recomendaciones de la cabina de mando, me dispuse a elevar al cielo una oración después de santiguarme.
A los pocos minutos comencé a leer el periódico que gentilmente me ofreció una azafata, casi al mismo tiempo que mi compañero que ocupaba el asiento contiguo me preguntaba, disculpándose muy elegantemente, sobre el contenido y motivo de mi oración.
Le comenté con toda sencillez que en absoluto me molestaba su curiosidad y que con agrado le contestaba en el sentido de que siempre que viajaba, me ponía en manos de Dios solicitándole que el viaje resultara feliz para todos.
La respuesta al parecer no contestaba exactamente a su pregunta porque él posiblemente esperaba obtener de mí el relato de las oraciones que había rezado.
Amigo compañero de viaje, le expuse, la oración no solo consiste en el rezo de las tradicionales y clásicas expresiones de amor y devoción que dirigimos a Dios, a la Virgen, y este o aquel santo en los distintos ritos litúrgicos que la Iglesia pone a nuestra disposición.
También se reza hablando con Dios, en silencio y desde lo más profundo de nuestro interior; comprendiendo nuestros fallos, nuestros éxitos y nuestros fracasos y con una oración sosegada y armoniosa ofrecérsela a Él.
Posiblemente la oración que mejor entienda Dios, tal vez sea la realidad de la vida cotidiana. No solo en el diálogo con él sino en lo humano, mirando con el corazón a los que tenemos a nuestro lado, al pobre y al rico; al superdotado y al menos intelectual.
En cualquier caso, tendremos que leer a Mateo (6, 7-15) que nos comenta la manera tan bella en la cual Jesús nos enseña a orar, advirtiéndonos que no usemos muchas palabras pensando que Dios nos oirá mejor, toda vez que el Padre celestial sabe perfectamente lo que nos hace falta antes de pedírselo.
Y de esta manera, Jesús nos aconseja, que debemos rezar pidiendo la santificación del nombre del Padre y que se haga su voluntad. Que venga hasta nosotros su Reino; que nos dé el pan cada día, que nos libre de caer en la tentación y en las garras del mal. Y sobre todo y ante todo que nos perdone, como nosotros perdonamos.
Pero todo esto nos tendría significación, nos advierte Mateo, si nuestra oración no fuera totalmente unida a un verdadero arrepentimiento, perdonando de corazón sin medias tintas. Caso contrario es posible que nuestros rezos resulten un tanto inútiles si solo nos dedicamos a recitar oraciones en lugar de retirarnos en soledad para estar en silencio frente a Él, escuchándole.
Así las cosas, le referí a mi compañero de viaje, un pasaje de un libro que había leído recientemente del Padre Antonio Leuci, misionero en Albania que respecto a la oración comentaba, que estamos inundados de un derroche de palabras, escuchadas en cualquier medio de comunicación e incluso en el bullicio de la calle o en la propia casa. Que hablamos y hablamos y las palabras fluyen con frecuencia, inútiles, porque nunca acertamos a decir de verdad lo que sentimos en el corazón.
La palabra nos es dada por Dios para comunicarnos, para sentirnos más unidos, más hermanos, pero en el coloquio con Dios no necesitamos utilizar muchas palabras, sino sinceridad y apertura confiada para entendernos con Él, aunque a veces suela ser suficiente una simple mirada a nuestro interior.
Al terminar mi relato sobre el misionero y su manera de entender la oración, ambos coincidíamos en que su reflexión no tenía desperdicio y que en cualquier caso te invitaba a reflexionar sobre el modo de rezar.
El tiempo pasaba y de nuevo recibimos las instrucciones desde la cabina de mando, en la que nos anunciaban que la llegada a Roma se produciría en breves momentos. Efectivamente, desde nuestra pequeña ventanilla ya visionábamos sus bellas colinas y las cúspides de sus hermosos monumentos destacando entre ellos la extraordinaria Ciudad del Vaticano, con su impresionante basílica de San Pedro.
Al despedirnos con un apretón de manos, ambos nos prometimos tener muy presente en nuestros momentos de oración… al Padre Antonio Leuci.
A los pocos minutos comencé a leer el periódico que gentilmente me ofreció una azafata, casi al mismo tiempo que mi compañero que ocupaba el asiento contiguo me preguntaba, disculpándose muy elegantemente, sobre el contenido y motivo de mi oración.
Le comenté con toda sencillez que en absoluto me molestaba su curiosidad y que con agrado le contestaba en el sentido de que siempre que viajaba, me ponía en manos de Dios solicitándole que el viaje resultara feliz para todos.
La respuesta al parecer no contestaba exactamente a su pregunta porque él posiblemente esperaba obtener de mí el relato de las oraciones que había rezado.
Amigo compañero de viaje, le expuse, la oración no solo consiste en el rezo de las tradicionales y clásicas expresiones de amor y devoción que dirigimos a Dios, a la Virgen, y este o aquel santo en los distintos ritos litúrgicos que la Iglesia pone a nuestra disposición.
También se reza hablando con Dios, en silencio y desde lo más profundo de nuestro interior; comprendiendo nuestros fallos, nuestros éxitos y nuestros fracasos y con una oración sosegada y armoniosa ofrecérsela a Él.
Posiblemente la oración que mejor entienda Dios, tal vez sea la realidad de la vida cotidiana. No solo en el diálogo con él sino en lo humano, mirando con el corazón a los que tenemos a nuestro lado, al pobre y al rico; al superdotado y al menos intelectual.
En cualquier caso, tendremos que leer a Mateo (6, 7-15) que nos comenta la manera tan bella en la cual Jesús nos enseña a orar, advirtiéndonos que no usemos muchas palabras pensando que Dios nos oirá mejor, toda vez que el Padre celestial sabe perfectamente lo que nos hace falta antes de pedírselo.
Y de esta manera, Jesús nos aconseja, que debemos rezar pidiendo la santificación del nombre del Padre y que se haga su voluntad. Que venga hasta nosotros su Reino; que nos dé el pan cada día, que nos libre de caer en la tentación y en las garras del mal. Y sobre todo y ante todo que nos perdone, como nosotros perdonamos.
Pero todo esto nos tendría significación, nos advierte Mateo, si nuestra oración no fuera totalmente unida a un verdadero arrepentimiento, perdonando de corazón sin medias tintas. Caso contrario es posible que nuestros rezos resulten un tanto inútiles si solo nos dedicamos a recitar oraciones en lugar de retirarnos en soledad para estar en silencio frente a Él, escuchándole.
Así las cosas, le referí a mi compañero de viaje, un pasaje de un libro que había leído recientemente del Padre Antonio Leuci, misionero en Albania que respecto a la oración comentaba, que estamos inundados de un derroche de palabras, escuchadas en cualquier medio de comunicación e incluso en el bullicio de la calle o en la propia casa. Que hablamos y hablamos y las palabras fluyen con frecuencia, inútiles, porque nunca acertamos a decir de verdad lo que sentimos en el corazón.
La palabra nos es dada por Dios para comunicarnos, para sentirnos más unidos, más hermanos, pero en el coloquio con Dios no necesitamos utilizar muchas palabras, sino sinceridad y apertura confiada para entendernos con Él, aunque a veces suela ser suficiente una simple mirada a nuestro interior.
Al terminar mi relato sobre el misionero y su manera de entender la oración, ambos coincidíamos en que su reflexión no tenía desperdicio y que en cualquier caso te invitaba a reflexionar sobre el modo de rezar.
El tiempo pasaba y de nuevo recibimos las instrucciones desde la cabina de mando, en la que nos anunciaban que la llegada a Roma se produciría en breves momentos. Efectivamente, desde nuestra pequeña ventanilla ya visionábamos sus bellas colinas y las cúspides de sus hermosos monumentos destacando entre ellos la extraordinaria Ciudad del Vaticano, con su impresionante basílica de San Pedro.
Al despedirnos con un apretón de manos, ambos nos prometimos tener muy presente en nuestros momentos de oración… al Padre Antonio Leuci.