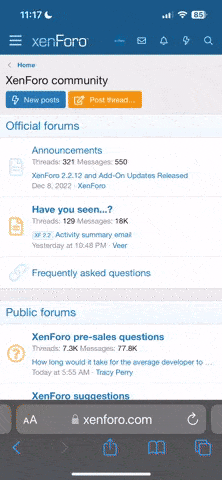EL PRIMER TESTIMONIO
(18 DE OCTUBRE DE 1936)
SALVACION Y LLAMAMIENTO
Lectura bíblica: Hch. 26:29; Gá. 1:15
TRASFONDO FAMILIAR
Nací en el seno de una familia cristiana, precedido por dos hermanas. Debido a que una tía mía había dado a luz a seis hijas sucesivamente, una tía por parte de mi padre se disgustó cuando mi madre dio a luz dos hijas. En la cultura china, es preferible tener hijos que hijas. Cuando mi madre dio a luz dos niñas, la gente decía que ella probablemente sería como la tía que había dado a luz seis niñas antes de engendrar un varón. A pesar que en ese entonces mi madre no había sido claramente salva, ella sabía cómo orar; así que habló con el Señor, diciéndole: “Si tengo un hijo, te lo entregaré a Ti”. El Señor escuchó su oración, y nací yo. Mi padre me dijo: “Antes que nacieras, tu madre prometió entregarte al Señor”.
SALVO Y LLAMADO AL MISMO TIEMPO
Fui salvo en 1920 a la edad de diecisiete años. Antes de ser salvo experimenté un conflicto en mi mente con relación a aceptar o no al Señor Jesús como mi Salvador y si debía o no ser un siervo del Señor. Para la mayoría de las personas, el problema que enfrentan al momento de su salvación es el de cómo ser liberados del pecado. Pero para mí, la carrera que deseaba y ser salvo del pecado estaban estrechamente ligados. Si yo aceptaba al Señor Jesús como mi Salvador, al mismo tiempo lo aceptaría como mi Señor. El no sólo me libraría del pecado sino también del mundo. En aquel tiempo sentía temor de ser salvo pues sabía que, una vez salvo, debía servir al Señor. Así que, mi salvación habría de ser una salvación dual. Me era imposible rechazar el llamamiento del Señor y quedarme únicamente con la salvación. Debía elegir entre creer en el Señor y obtener una salvación dual, o abandonar ambas. Para mí, aceptar al Señor significaba que ambos eventos ocurrirían simultáneamente.
LA DECISION FINAL
En la noche del 29 de abril de 1920 estaba solo en mi cuarto. No tenía paz. Ya sea que me sentara o me acostara, no encontraba descanso, porque en mí se libraba el conflicto de si debía creer o no en el Señor. Mi primera tendencia era no creer en el Señor Jesús y no hacerme cristiano. Sin embargo, esto me producía una intranquilidad interior. A raíz de esa lucha me arrodillé a orar. Al principio no tenía palabras, pero después me vinieron a la mente muchos pecados y me di cuenta de que era un pecador. Nunca había tenido tal experiencia en mi vida. Me vi a mí mismo como un pecador y vi, además, al Salvador. Vi la inmundicia del pecado y también la eficacia de la sangre preciosa del Señor, que me lavaba y me hacía blanco como la nieve. Vi las manos del Señor clavadas en la cruz y, al mismo tiempo, lo vi a El extendiendo Sus brazos para recibirme diciendo: “Estoy aquí esperando recibirte”. Conmovido entrañablemente por tal amor, me fue imposible rechazarlo y decidí aceptarlo como mi Salvador. Anteriormente, me burlaba de los que habían creído en el Señor, pero aquella noche no pude mofarme; al contrario, lloré y confesé mis pecados, buscando el perdón del Señor. Después de haber confesado mis faltas, el peso de mis pecados fue descargado, y me sentí flotando y lleno de paz y gozo internos. Esta fue la primera vez en mi vida que supe que era un pecador. Oré por primera vez y también por primera vez experimenté gozo y paz. Quizás haya tenido algún gozo y paz anteriormente, pero lo que experimenté después de mi salvación fue muy real. Aquella noche, estando solo en mi cuarto, vi la luz y perdí toda consciencia de donde estaba. Le dije al Señor: “Señor, verdaderamente me has concedido Tu gracia”.
RENUNCIAR A MI FUTURO
Entre los asistentes se encuentran al menos tres de mis excompañeros de estudio. Entre ellos está el hermano Weigh Kwang-hsi, quien puede dar testimonio de cuán indisciplinado y cuán buen estudiante era. Por un lado, frecuentemente quebrantaba los reglamentos de la escuela; por otro, siempre obtenía las mejores calificaciones debido a que Dios me había concedido inteligencia. A menudo mis ensayos eran exhibidos en la cartelera de la escuela. En aquel tiempo yo era un joven lleno de aspiraciones y planes; además, pensaba que mis criterios estaban bien fundados. Puedo decir con modestia que, de haber trabajado diligentemente en el mundo, es muy probable que hubiese tenido bastante éxito. Mis compañeros de escuela también pueden corroborarlo. Pero después de haber sido salvo, me sucedieron muchas cosas. Todos mis planes se derrumbaron y fueron reducidos a nada. Renuncié a mi carrera. Para algunos, tomar esta decisión pudo haber sido fácil; pero para mí, quien abrigaba tantos ideales, sueños y planes, fue una decisión extremadamente difícil. Desde aquella noche en que fui salvo, comencé una nueva vida, pues la vida del Dios eterno había entrado en mí.
Mi salvación y llamamiento para servir al Señor ocurrieron simultáneamente. Desde esa noche, nunca he tenido duda en cuanto a haber sido llamado. En aquella hora decidí mi profesión futura de una vez por todas. Entendí que el Señor me había salvado para mi propio beneficio y, al mismo tiempo, para el beneficio Suyo. El quería que yo obtuviese Su vida eterna, y también deseaba que le sirviera y fuera Su colaborador. Cuando era niño, no entendía la esencia de la predicación. Luego, al crecer, la estimaba como lo ocupación más vil e insignificante de todas. En aquellos días, la mayoría de los predicadores eran empleados de misioneros europeos o estadounidenses; eran súbditos serviles de ellos y apenas ganaban unos ocho o nueve dólares al mes. Yo no tenía ninguna intención de convertirme en un predicador ni de ser cristiano. Nunca me hubiera imaginado que iría a escoger la profesión de predicador, una carrera que menospreciaba y consideraba insignificante e inferior.
APRENDER A SERVIR AL SEÑOR
Después de haber sido salvo, continué en la escuela aunque ya no tenía mucho interés en los libros. Mientras otros leían novelas en la clase, yo estudiaba diligentemente la Biblia. [Nota del editor: aunque el hermano Nee estudiaba la Biblia en clase, obtenía las calificaciones más altas en los exámenes finales]. Posteriormente, deseando avanzar en los asuntos espirituales, dejé la escuela e ingresé al Instituto Bíblico de la hermana Dora Yu en Shanghai. [Nota del editor: la hermana Yu era una evangelista conocida]. Sin embargo, poco tiempo después ella me despidió muy cortésmente, dando como razón que era mejor que no permaneciese allí más tiempo; así que regresé a casa. Comprendí que mi carne aún no había sido quebrantada, pues todavía me agradaba la buena comida y la ropa fina y me gustaba dormir hasta las ocho de la mañana. Dora Yu pensaba que yo podía ser útil al Señor y que tenía futuro promisorio, pero cuando descubrió cuán perezoso era, me envió de regreso a casa.
En aquel tiempo yo estaba completamente desanimado, sentía que mi futuro estaba destruido y hasta puse en duda mi salvación. Pero ¡ciertamente ya era salvo! Además, me consideraba bueno y pensaba que había sido transformado en muchos aspectos, sin darme cuenta de que todavía tenía mucho que aprender y necesitaba mucha disciplina. Confiado en que el Señor me había salvado y llamado, no podía desalentarme. Si bien reconocía que aún no era lo suficientemente bueno, pensaba que mejoraría con el transcurso del tiempo.
Debido a que no era el momento oportuno para ir en pos de mis intereses espirituales, decidí regresar a la escuela. Cuando mis compañeros de clase me vieron, reconocieron que había cambiado, pero no había cambiado completamente pues en ocasiones me enojaba y cometía necedades. A veces parecía ser una persona salva, pero a veces no. Por tanto, mi testimonio en la escuela no era muy convincente, y el hermano Weigh no me prestó atención cuando le prediqué. [Nota del editor: las oraciones del hermano Nee y su ayuda finalmente trajeron al hermano Weigh al Señor].
Después de ser salvo, espontáneamente amaba las almas de los pecadores y tenía la esperanza de que fueran salvos. Con este objetivo, comencé a predicar el evangelio y a dar testimonio a mis compañeros. Sin embargo, después de casi un año de trabajo, nadie había sido salvo. Yo pensaba que cuantas más palabras pronunciara y más explicaciones diera, más eficaz sería en salvar a las personas. Pero si bien tenía mucho qué decir acerca del Señor, mis palabras carecían del poder que conmoviera a los oyentes.
Orar por la salvación de otros
Durante este tiempo conocí a una misionera occidental, la señorita Groves (colaboradora de la hermana Margaret Barber), quien me preguntó cuántas personas había yo traído al Señor durante mi primer año de haber sido salvo. Agaché mi cabeza, esperando evitar más preguntas, y avergonzado admití en voz trémula que, aunque había predicado el evangelio a mis compañeros, ellos no me escuchaban, y cuando me escuchaban, no creían. Yo pensaba que, como ellos no me habían hecho caso, tendrían que sufrir las consecuencias. Ella me contestó francamente: “No puedes guiar a las personas al Señor porque hay algo que se interpone entre tú y Dios. Quizás sea algún pecado oculto que no has desechado, o tal vez le debas algo a alguien”. Admití que aquello era cierto, y ella me preguntó si estaba dispuesto a corregirlo. Le respondí que sí.
Ella también me preguntó cómo daba testimonio. Le respondí que escogía las personas al azar y les testificaba, sin preocuparme si me hacían caso. Ella dijo: “Esta no es la manera correcta. Debes hablarle a Dios antes de hablarles a las personas. Debes orar a Dios, hacer una lista de tus compañeros de escuela y preguntarle a Dios por quiénes debes orar. Ora por ellos todos los días, mencionándolos por nombre. Entonces, cuando Dios te dé la oportunidad, debes darles testimonio”.
Después de esa conversación, inmediatamente empecé a resolver el problema de mis pecados haciendo restitución, pagando mis deudas, reconciliándome con mis compañeros de escuela y confesando mis ofensas. También anoté en un cuaderno los nombres de aproximadamente setenta compañeros y comencé a orar por ellos diariamente, mencionando sus nombres ante Dios uno por uno. A veces oraba por ellos cada hora, orando en silencio durante las clases. Cuando se presentaba la oportunidad, les daba testimonio y trataba de persuadirlos a que creyesen en el Señor Jesús. A menudo mis compañeros se burlaban de mí, diciendo: “Allí viene el predicador. Escuchemos su sermón”. Pero ellos no tenían intención alguna de escucharme.
Llamé a la señorita Groves otra vez y le dije: “He cumplido con exactitud sus instrucciones. ¿Por qué aún no obtengo resultados?” Ella respondió: “No te desanimes. Continúa orando hasta que algunos sean salvos”. Por la gracia del Señor continué orando diariamente, y cuando se me presentaba la oportunidad, daba testimonio y predicaba el evangelio. Gracias al Señor, al cabo de varios meses, fueron salvos todos —excepto uno— de las setenta personas que había anotado en mi cuaderno.
Lleno del Espíritu Santo
Aunque algunos habían sido salvos, yo aún no me sentía satisfecho debido a que muchos en el colegio y en la ciudad todavía no eran salvos. Sentía la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo y de recibir poder de lo alto para traer muchos más al Señor. Entonces visité a la señorita Margaret Barber. Siendo inmaduro en asuntos espirituales, le pregunté si era necesario ser lleno del Espíritu Santo a fin de obtener poder para salvar a muchos. Ella respondió que sí. Le pregunté respecto de la manera en que uno podía ser lleno del Espíritu Santo, y me dijo: “Debes presentarte a Dios para que El te llene de Sí mismo”. Le contesté que ya me había presentado a Dios. Pero cuando volví a examinar el asunto, sabía que todavía me encontraba en mi viejo yo. Entendía que Dios me había salvado, elegido y llamado. Si bien no había obtenido una victoria completa, había sido librado de muchos pecados y malos hábitos, y había abandonado muchas cosas que me estorbaban. Aún así, todavía carecía del poder espiritual que me permitiera llevar a cabo la obra espiritual. Luego ella me contó la siguiente historia:
El hermano Prigin era un estadounidense que había estado en China. Había obtenido una maestría y estaba estudiando para obtener un doctorado. Insatisfecho por la condición de su vida espiritual, buscó al Señor en oración y le dijo a Dios: “Tengo muy poca fe, no puedo vencer algunos pecados y carezco de poder para servir en la obra”. Por dos semanas le pidió a Dios específicamente que lo llenara del Espíritu Santo para que pudiese llevar una vida victoriosa llena de poder. Dios le dijo: “¿En verdad quieres esto? Si es así, no te presentes al examen final dentro de dos meses, pues Yo no necesito un doctor en Filosofía”. El se sintió en un dilema. Puesto que estaba seguro de obtener el doctorado, sería una lástima no tomar el examen. El hermano Prigin se arrodilló a orar y le preguntó a Dios por qué no le permitía recibir el título y ser ministro a la vez. Pero he aquí algo misterioso: una vez que Dios pide algo, El se mantiene firme y no negocia con nadie.
Los siguientes dos meses fueron muy dolorosos. El último sábado de aquel período nuestro hermano experimentó un verdadero conflicto interno. ¿Quería el título o prefería ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué era mejor: un doctorado o una vida victoriosa? Otros podían ser doctores y aun así ser usados por Dios: ¿por qué no él? Estaba luchando y argumentando con Dios y no sabía qué hacer. Deseaba obtener el doctorado, y también quería ser lleno del Espíritu Santo. Pero Dios no cedía. Elegir el título de doctor le haría imposible vivir la vida espiritual; llevar la vida espiritual requería que abandonase el título de doctor. Finalmente, con lágrimas en los ojos, dijo: “Me someto. Aunque he estudiado dos años para obtener el doctorado, una meta que he deseado alcanzar por treinta años desde mi niñez, no tengo otra alternativa que renunciar a tomar el examen y someterme a Dios”. Después de tomar esta decisión, escribió para notificar a la universidad que no se presentaría al examen el lunes siguiente, abandonando así toda esperanza de obtener un doctorado. Estaba tan exhausto aquella noche que no pudo prepararse para dar un mensaje a la congregación el próximo día; así que, simplemente relató a la congregación cómo se había rendido al Señor. En aquel día la congregación fue reavivada. Tres cuartas partes de ellos tenían lágrimas en los ojos. El propio hermano Prigin obtuvo fuerzas al punto de declarar: “Si hubiese sabido cuál iba a ser el resultado, me habría sometido antes”. Su labor subsecuente fue grandemente bendecida por el Señor y llegó a tener un profundo conocimiento de Dios.
Cuando visité Inglaterra, tenía la intención de ir a los Estados Unidos para conocer al hermano Prigin, pero el Señor se lo llevó antes que yo tuviese la oportunidad de verlo. Cuando escuché este testimonio, le dije al Señor: “Estoy dispuesto a deshacerme de cualquier cosa que se interponga entre Tú y yo a fin de ser lleno del Espíritu Santo”. Entre 1920 y 1922 confesé mis ofensas a unas doscientas o trescientas personas. Después de un escrutinio más cuidadoso de los eventos ocurridos en mi pasado personal, sentía que aún había algo entre Dios y yo; de no ser así, tendría vitalidad espiritual. Pero a pesar de experimentar más quebrantos, aún no obtenía fuerzas.
DISCIPLINADO POR DIOS
Un día, mientras buscaba un tema en la Biblia para dar un mensaje, la abrí al azar y apareció ante mis ojos Salmos 73:25: “¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra”. Después de leer estas palabras me dije a mí mismo: “El escritor de este salmo puede decir esto, pero yo no”. Descubrí entonces de que había algo que se interponía entre Dios y yo.
Debido a que mi esposa no está presente, puedo relatarles esta historia. Yo ya estaba enamorado de ella aproximadamente diez años antes de que nos casáramos, aunque ella todavía no era salva. Cuando le hablé del Señor Jesús y traté de persuadirla a que creyera, se burló de mí. Debo admitir que la amaba pero, al mismo tiempo, me dolió mucho que se burlara del Señor en quien yo había creído. En aquel momento me pregunté si era ella quien ocupaba el primer lugar en mi corazón o era el Señor. Una vez que los jóvenes se enamoran, es muy difícil que renuncien al objeto de su amor. Le dije a Dios que renunciaba a ella, pero en lo profundo de mi corazón no estaba dispuesto a hacerlo. Después de leer el salmo 73 otra vez, le dije a Dios: “No puedo afirmar que fuera de Ti nada deseo en la tierra, porque hay alguien en la tierra a quien amo”. En aquel instante, el Espíritu Santo me mostró claramente que había una barrera entre Dios y yo.
Aquel mismo día prediqué un mensaje, pero no sabía lo que decía. De hecho, estaba hablándole a Dios, pidiéndole que fuera paciente y me diera fuerzas hasta que yo pudiera renunciar a ella. Le pedí a Dios que pospusiera su exigencia con respecto a este asunto. Pero Dios nunca argumenta con el hombre. Pensé ir a la desolada frontera del Tíbet a predicar el evangelio y le sugerí muchas otras empresas a Dios, esperando que se conmoviera y no me pidiera que renunciara a quien yo amaba. Pero una vez que Dios pone el dedo sobre algo, no lo quita. No importó cuanto oré, no pude seguir adelante. No tenía entusiasmo por mis estudios y, al mismo tiempo, carecía del poder del Espíritu Santo, el cual buscaba diligentemente. Estaba en una terrible agonía. Oraba constantemente, esperando que mis súplicas sinceras hicieran que Dios cambiara de parecer. Doy gracias al Señor porque en todo esto El quería que yo aprendiese a negarme a mí mismo, a poner a un lado el amor humano y a amarlo exclusivamente a El con un corazón sencillo. De lo contrario, habría sido un cristiano inútil en Sus manos. El cortó mi vida natural con un cuchillo afilado, para que yo aprendiese una lección que nunca antes se me había enseñado.
En cierta ocasión, prediqué un mensaje y regresé a mi cuarto con un terrible peso en el corazón. Le dije a Dios que regresaría al colegio el lunes siguiente y procuraría ser lleno del Espíritu Santo y del amor de Cristo. Durante las siguientes dos semanas, encontré que aún así no podía proclamar con convicción las palabras de Salmos 73:25. Pero agradezco al Señor que poco tiempo después fui lleno de Su amor y estuve dispuesto a renunciar a la que amaba y a declarar con denuedo: “¡La dejaré! ¡Ella nunca será mía!” Después de esta declaración, pude finalmente proclamar las palabras de Salmos 73:25. Ese día yo estaba en el segundo cielo, quizás en el tercero. El mundo parecía más pequeño, y me sentía como si estuviese montado en las nubes y cabalgando sobre ellas. La noche de mi salvación fue eliminada la carga de mis pecados; pero en aquel día, el 13 de febrero de 1922, cuando renuncié a la persona que yo amaba, mi corazón fue vaciado de todo lo que antes me había ocupado.
A la semana siguiente comenzaron a salvarse las personas. El hermano Weigh, quien era mi compañero de clases, puede testificar que hasta ese momento yo había sido muy distinguido en mi forma de vestir. Solía llevar una túnica de seda con puntos rojos, pero aquel día deseché mi ropa y zapatos finos. Fabriqué engrudo en la cocina y, recogiendo un montón de carteles evangelísticos, salí a la calle a pegarlos en las paredes y a repartir volantes con mensajes del evangelio. En aquellos días, en Fuchow, provincia de Fukien, esto era un acto muy radical.
Comencé la obra de extender el evangelio a partir de mi segundo semestre en la universidad en 1922, y fueron salvos muchos de mis compañeros. Oraba diariamente por aquellos que había anotado en mi cuaderno. A partir de 1923 comencé a rentar o a pedir prestados salones con el fin de extender la obra evangelizadora. Centenares de personas fueron salvas. De la lista que tenía en mi cuaderno, sólo uno no fue salvo. Esto es evidencia de que Dios escucha tales oraciones. El desea que oremos primero por los pecadores antes que sean salvos. En esos pocos años hubo muchas oportunidades en las que comprobamos este hecho.
APRENDER LA LECCION DE LA SUMISION
En 1923 éramos siete los que laborábamos conjuntamente como colaboradores. Dos de nosotros tomábamos el liderazgo, a saber, un colaborador que era cinco años mayor que yo y mi persona. Teníamos una reunión de colaboradores cada viernes en la cual, a menudo, los otros cinco colaboradores se veían obligados a escuchar las discusiones entre nosotros dos. Todos éramos jóvenes entonces y cada uno tenía su propia manera de pensar. Con frecuencia yo acusaba al otro colaborador de estar errado, y viceversa. Dado que mi temperamento no había sido quebrantado, me enojaba con facilidad. Hoy, en 1936, a veces me río, pero en ese entonces rara vez me reía. En nuestras controversias, reconozco que a veces yo estaba equivocado, pero él también estaba errado a veces. Me era fácil pasar por alto mis propias culpas, pero no me era fácil perdonar a otros. Después de argumentar el viernes, yo iba el sábado a visitar a la señorita Barber para acusar al otro colaborador. Le decía: “Le dije al colaborador que debía comportarse de cierta manera, pero no me hace caso. Usted debería hablarle”. Ella replicaba: “El es cinco años mayor que tú; eres tú quien debe obedecerle”. Le dije: “¿Debo escucharle aunque él esté equivocado?” Ella me decía: “¡Sí! Las Escrituras dicen que el menor debe obedecer al mayor”. Yo le respondía: “No puedo hacer eso. Un cristiano debe actuar con lógica”. Ella me contestaba: “No te debe preocupar si es lógico o no. Las Escrituras dicen que los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos”. Me molestaba profundamente que la Biblia dijera tal cosa. Quería dar rienda suelta a mi indignación, pero no podía.
Cada vez que surgía una controversia el viernes, yo acudía a la hermana Barber para quejarme, pero ella nuevamente me citaba las Escrituras mostrándome que yo debía estar sujeto al mayor. A veces, lloraba la noche del viernes después de la disputa por la tarde; luego, el siguiente día iba a la hermana Barber a presentar mis quejas con la esperanza de que ella me diera la razón. Pero me encontraba llorando nuevamente el sábado por la noche al regresar a casa. Deseaba haber nacido unos años antes. En una controversia recuerdo particularmente que yo tenía argumentos muy convincentes a mi favor; me pareció que si se los hacía notar a la hermana Barber, ella entendería que mi colaborador estaba errado y, entonces, me apoyaría. Pero ella me dijo: “No importa si el colaborador está errado o no. Cuando acusas a tu hermano delante de mí, ¿estás tomando la cruz? ¿Estás siendo como un cordero?” Cuando ella me hizo esas preguntas, me sentí muy avergonzado, y todavía lo recuerdo. Mis palabras y mi actitud en aquel día revelaban que verdaderamente yo no llevaba la cruz, ni era como un cordero.
En tales circunstancias aprendí a obedecer a un colaborador mayor que yo. En aquel año y medio aprendí la lección mas preciosa de mi vida. Yo estaba lleno de ideas, pero Dios quería introducirme en la realidad espiritual. En aquel año y medio descubrí qué era llevar la cruz. Ahora, en 1936, tenemos unos cincuenta colaboradores; de no haber sido por la lección de obediencia que aprendí en aquel año y medio, temo que no podría trabajar con nadie. Dios me puso en aquellas circunstancias para que aprendiese a estar bajo la restricción del Espíritu Santo. En aquellos dieciocho meses no tuve ninguna oportunidad de presentar mis propuestas; sólo podía llorar y sufrir dolorosamente. Pero de no haber sucedido así, nunca me habría dado cuenta lo difícil que era ser quebrantado. Dios quería pulirme y quitar todas mis defensas puntiagudas. Esto no ha sido fácil de conseguir. ¡Cuánto agradezco y alabo a Dios, cuya gracia me sostuvo al pasarme por estas experiencias!
Ahora me dirijo a los colaboradores más jóvenes. Si ustedes no pueden aceptar las pruebas de la cruz, no serán instrumentos útiles. Dios sólo se deleita en el espíritu de un cordero: su afabilidad, humildad y paz. Las ambiciones, metas elevadas y destrezas que ustedes tienen, son inútiles ante Dios. He transitado este camino y son muchas las ocasiones en que he confesado mis defectos. Todo lo que me atañe, está en las manos de Dios. No es cuestión de estar en lo correcto o no, sino de tomar la cruz. En la iglesia no tienen lugar el bien y el mal; lo único que cuenta es la cruz y aceptar que ésta nos quebrante. Esto hará que la vida de Dios fluya abundantemente y El lleve a cabo Su voluntad.
Puedes encontrarlo el testimonio completo completo en:
http://www.librosdelministerio.org/books.cfm?id=$%26*O$Q@%20%20%0A
(18 DE OCTUBRE DE 1936)
SALVACION Y LLAMAMIENTO
Lectura bíblica: Hch. 26:29; Gá. 1:15
TRASFONDO FAMILIAR
Nací en el seno de una familia cristiana, precedido por dos hermanas. Debido a que una tía mía había dado a luz a seis hijas sucesivamente, una tía por parte de mi padre se disgustó cuando mi madre dio a luz dos hijas. En la cultura china, es preferible tener hijos que hijas. Cuando mi madre dio a luz dos niñas, la gente decía que ella probablemente sería como la tía que había dado a luz seis niñas antes de engendrar un varón. A pesar que en ese entonces mi madre no había sido claramente salva, ella sabía cómo orar; así que habló con el Señor, diciéndole: “Si tengo un hijo, te lo entregaré a Ti”. El Señor escuchó su oración, y nací yo. Mi padre me dijo: “Antes que nacieras, tu madre prometió entregarte al Señor”.
SALVO Y LLAMADO AL MISMO TIEMPO
Fui salvo en 1920 a la edad de diecisiete años. Antes de ser salvo experimenté un conflicto en mi mente con relación a aceptar o no al Señor Jesús como mi Salvador y si debía o no ser un siervo del Señor. Para la mayoría de las personas, el problema que enfrentan al momento de su salvación es el de cómo ser liberados del pecado. Pero para mí, la carrera que deseaba y ser salvo del pecado estaban estrechamente ligados. Si yo aceptaba al Señor Jesús como mi Salvador, al mismo tiempo lo aceptaría como mi Señor. El no sólo me libraría del pecado sino también del mundo. En aquel tiempo sentía temor de ser salvo pues sabía que, una vez salvo, debía servir al Señor. Así que, mi salvación habría de ser una salvación dual. Me era imposible rechazar el llamamiento del Señor y quedarme únicamente con la salvación. Debía elegir entre creer en el Señor y obtener una salvación dual, o abandonar ambas. Para mí, aceptar al Señor significaba que ambos eventos ocurrirían simultáneamente.
LA DECISION FINAL
En la noche del 29 de abril de 1920 estaba solo en mi cuarto. No tenía paz. Ya sea que me sentara o me acostara, no encontraba descanso, porque en mí se libraba el conflicto de si debía creer o no en el Señor. Mi primera tendencia era no creer en el Señor Jesús y no hacerme cristiano. Sin embargo, esto me producía una intranquilidad interior. A raíz de esa lucha me arrodillé a orar. Al principio no tenía palabras, pero después me vinieron a la mente muchos pecados y me di cuenta de que era un pecador. Nunca había tenido tal experiencia en mi vida. Me vi a mí mismo como un pecador y vi, además, al Salvador. Vi la inmundicia del pecado y también la eficacia de la sangre preciosa del Señor, que me lavaba y me hacía blanco como la nieve. Vi las manos del Señor clavadas en la cruz y, al mismo tiempo, lo vi a El extendiendo Sus brazos para recibirme diciendo: “Estoy aquí esperando recibirte”. Conmovido entrañablemente por tal amor, me fue imposible rechazarlo y decidí aceptarlo como mi Salvador. Anteriormente, me burlaba de los que habían creído en el Señor, pero aquella noche no pude mofarme; al contrario, lloré y confesé mis pecados, buscando el perdón del Señor. Después de haber confesado mis faltas, el peso de mis pecados fue descargado, y me sentí flotando y lleno de paz y gozo internos. Esta fue la primera vez en mi vida que supe que era un pecador. Oré por primera vez y también por primera vez experimenté gozo y paz. Quizás haya tenido algún gozo y paz anteriormente, pero lo que experimenté después de mi salvación fue muy real. Aquella noche, estando solo en mi cuarto, vi la luz y perdí toda consciencia de donde estaba. Le dije al Señor: “Señor, verdaderamente me has concedido Tu gracia”.
RENUNCIAR A MI FUTURO
Entre los asistentes se encuentran al menos tres de mis excompañeros de estudio. Entre ellos está el hermano Weigh Kwang-hsi, quien puede dar testimonio de cuán indisciplinado y cuán buen estudiante era. Por un lado, frecuentemente quebrantaba los reglamentos de la escuela; por otro, siempre obtenía las mejores calificaciones debido a que Dios me había concedido inteligencia. A menudo mis ensayos eran exhibidos en la cartelera de la escuela. En aquel tiempo yo era un joven lleno de aspiraciones y planes; además, pensaba que mis criterios estaban bien fundados. Puedo decir con modestia que, de haber trabajado diligentemente en el mundo, es muy probable que hubiese tenido bastante éxito. Mis compañeros de escuela también pueden corroborarlo. Pero después de haber sido salvo, me sucedieron muchas cosas. Todos mis planes se derrumbaron y fueron reducidos a nada. Renuncié a mi carrera. Para algunos, tomar esta decisión pudo haber sido fácil; pero para mí, quien abrigaba tantos ideales, sueños y planes, fue una decisión extremadamente difícil. Desde aquella noche en que fui salvo, comencé una nueva vida, pues la vida del Dios eterno había entrado en mí.
Mi salvación y llamamiento para servir al Señor ocurrieron simultáneamente. Desde esa noche, nunca he tenido duda en cuanto a haber sido llamado. En aquella hora decidí mi profesión futura de una vez por todas. Entendí que el Señor me había salvado para mi propio beneficio y, al mismo tiempo, para el beneficio Suyo. El quería que yo obtuviese Su vida eterna, y también deseaba que le sirviera y fuera Su colaborador. Cuando era niño, no entendía la esencia de la predicación. Luego, al crecer, la estimaba como lo ocupación más vil e insignificante de todas. En aquellos días, la mayoría de los predicadores eran empleados de misioneros europeos o estadounidenses; eran súbditos serviles de ellos y apenas ganaban unos ocho o nueve dólares al mes. Yo no tenía ninguna intención de convertirme en un predicador ni de ser cristiano. Nunca me hubiera imaginado que iría a escoger la profesión de predicador, una carrera que menospreciaba y consideraba insignificante e inferior.
APRENDER A SERVIR AL SEÑOR
Después de haber sido salvo, continué en la escuela aunque ya no tenía mucho interés en los libros. Mientras otros leían novelas en la clase, yo estudiaba diligentemente la Biblia. [Nota del editor: aunque el hermano Nee estudiaba la Biblia en clase, obtenía las calificaciones más altas en los exámenes finales]. Posteriormente, deseando avanzar en los asuntos espirituales, dejé la escuela e ingresé al Instituto Bíblico de la hermana Dora Yu en Shanghai. [Nota del editor: la hermana Yu era una evangelista conocida]. Sin embargo, poco tiempo después ella me despidió muy cortésmente, dando como razón que era mejor que no permaneciese allí más tiempo; así que regresé a casa. Comprendí que mi carne aún no había sido quebrantada, pues todavía me agradaba la buena comida y la ropa fina y me gustaba dormir hasta las ocho de la mañana. Dora Yu pensaba que yo podía ser útil al Señor y que tenía futuro promisorio, pero cuando descubrió cuán perezoso era, me envió de regreso a casa.
En aquel tiempo yo estaba completamente desanimado, sentía que mi futuro estaba destruido y hasta puse en duda mi salvación. Pero ¡ciertamente ya era salvo! Además, me consideraba bueno y pensaba que había sido transformado en muchos aspectos, sin darme cuenta de que todavía tenía mucho que aprender y necesitaba mucha disciplina. Confiado en que el Señor me había salvado y llamado, no podía desalentarme. Si bien reconocía que aún no era lo suficientemente bueno, pensaba que mejoraría con el transcurso del tiempo.
Debido a que no era el momento oportuno para ir en pos de mis intereses espirituales, decidí regresar a la escuela. Cuando mis compañeros de clase me vieron, reconocieron que había cambiado, pero no había cambiado completamente pues en ocasiones me enojaba y cometía necedades. A veces parecía ser una persona salva, pero a veces no. Por tanto, mi testimonio en la escuela no era muy convincente, y el hermano Weigh no me prestó atención cuando le prediqué. [Nota del editor: las oraciones del hermano Nee y su ayuda finalmente trajeron al hermano Weigh al Señor].
Después de ser salvo, espontáneamente amaba las almas de los pecadores y tenía la esperanza de que fueran salvos. Con este objetivo, comencé a predicar el evangelio y a dar testimonio a mis compañeros. Sin embargo, después de casi un año de trabajo, nadie había sido salvo. Yo pensaba que cuantas más palabras pronunciara y más explicaciones diera, más eficaz sería en salvar a las personas. Pero si bien tenía mucho qué decir acerca del Señor, mis palabras carecían del poder que conmoviera a los oyentes.
Orar por la salvación de otros
Durante este tiempo conocí a una misionera occidental, la señorita Groves (colaboradora de la hermana Margaret Barber), quien me preguntó cuántas personas había yo traído al Señor durante mi primer año de haber sido salvo. Agaché mi cabeza, esperando evitar más preguntas, y avergonzado admití en voz trémula que, aunque había predicado el evangelio a mis compañeros, ellos no me escuchaban, y cuando me escuchaban, no creían. Yo pensaba que, como ellos no me habían hecho caso, tendrían que sufrir las consecuencias. Ella me contestó francamente: “No puedes guiar a las personas al Señor porque hay algo que se interpone entre tú y Dios. Quizás sea algún pecado oculto que no has desechado, o tal vez le debas algo a alguien”. Admití que aquello era cierto, y ella me preguntó si estaba dispuesto a corregirlo. Le respondí que sí.
Ella también me preguntó cómo daba testimonio. Le respondí que escogía las personas al azar y les testificaba, sin preocuparme si me hacían caso. Ella dijo: “Esta no es la manera correcta. Debes hablarle a Dios antes de hablarles a las personas. Debes orar a Dios, hacer una lista de tus compañeros de escuela y preguntarle a Dios por quiénes debes orar. Ora por ellos todos los días, mencionándolos por nombre. Entonces, cuando Dios te dé la oportunidad, debes darles testimonio”.
Después de esa conversación, inmediatamente empecé a resolver el problema de mis pecados haciendo restitución, pagando mis deudas, reconciliándome con mis compañeros de escuela y confesando mis ofensas. También anoté en un cuaderno los nombres de aproximadamente setenta compañeros y comencé a orar por ellos diariamente, mencionando sus nombres ante Dios uno por uno. A veces oraba por ellos cada hora, orando en silencio durante las clases. Cuando se presentaba la oportunidad, les daba testimonio y trataba de persuadirlos a que creyesen en el Señor Jesús. A menudo mis compañeros se burlaban de mí, diciendo: “Allí viene el predicador. Escuchemos su sermón”. Pero ellos no tenían intención alguna de escucharme.
Llamé a la señorita Groves otra vez y le dije: “He cumplido con exactitud sus instrucciones. ¿Por qué aún no obtengo resultados?” Ella respondió: “No te desanimes. Continúa orando hasta que algunos sean salvos”. Por la gracia del Señor continué orando diariamente, y cuando se me presentaba la oportunidad, daba testimonio y predicaba el evangelio. Gracias al Señor, al cabo de varios meses, fueron salvos todos —excepto uno— de las setenta personas que había anotado en mi cuaderno.
Lleno del Espíritu Santo
Aunque algunos habían sido salvos, yo aún no me sentía satisfecho debido a que muchos en el colegio y en la ciudad todavía no eran salvos. Sentía la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo y de recibir poder de lo alto para traer muchos más al Señor. Entonces visité a la señorita Margaret Barber. Siendo inmaduro en asuntos espirituales, le pregunté si era necesario ser lleno del Espíritu Santo a fin de obtener poder para salvar a muchos. Ella respondió que sí. Le pregunté respecto de la manera en que uno podía ser lleno del Espíritu Santo, y me dijo: “Debes presentarte a Dios para que El te llene de Sí mismo”. Le contesté que ya me había presentado a Dios. Pero cuando volví a examinar el asunto, sabía que todavía me encontraba en mi viejo yo. Entendía que Dios me había salvado, elegido y llamado. Si bien no había obtenido una victoria completa, había sido librado de muchos pecados y malos hábitos, y había abandonado muchas cosas que me estorbaban. Aún así, todavía carecía del poder espiritual que me permitiera llevar a cabo la obra espiritual. Luego ella me contó la siguiente historia:
El hermano Prigin era un estadounidense que había estado en China. Había obtenido una maestría y estaba estudiando para obtener un doctorado. Insatisfecho por la condición de su vida espiritual, buscó al Señor en oración y le dijo a Dios: “Tengo muy poca fe, no puedo vencer algunos pecados y carezco de poder para servir en la obra”. Por dos semanas le pidió a Dios específicamente que lo llenara del Espíritu Santo para que pudiese llevar una vida victoriosa llena de poder. Dios le dijo: “¿En verdad quieres esto? Si es así, no te presentes al examen final dentro de dos meses, pues Yo no necesito un doctor en Filosofía”. El se sintió en un dilema. Puesto que estaba seguro de obtener el doctorado, sería una lástima no tomar el examen. El hermano Prigin se arrodilló a orar y le preguntó a Dios por qué no le permitía recibir el título y ser ministro a la vez. Pero he aquí algo misterioso: una vez que Dios pide algo, El se mantiene firme y no negocia con nadie.
Los siguientes dos meses fueron muy dolorosos. El último sábado de aquel período nuestro hermano experimentó un verdadero conflicto interno. ¿Quería el título o prefería ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué era mejor: un doctorado o una vida victoriosa? Otros podían ser doctores y aun así ser usados por Dios: ¿por qué no él? Estaba luchando y argumentando con Dios y no sabía qué hacer. Deseaba obtener el doctorado, y también quería ser lleno del Espíritu Santo. Pero Dios no cedía. Elegir el título de doctor le haría imposible vivir la vida espiritual; llevar la vida espiritual requería que abandonase el título de doctor. Finalmente, con lágrimas en los ojos, dijo: “Me someto. Aunque he estudiado dos años para obtener el doctorado, una meta que he deseado alcanzar por treinta años desde mi niñez, no tengo otra alternativa que renunciar a tomar el examen y someterme a Dios”. Después de tomar esta decisión, escribió para notificar a la universidad que no se presentaría al examen el lunes siguiente, abandonando así toda esperanza de obtener un doctorado. Estaba tan exhausto aquella noche que no pudo prepararse para dar un mensaje a la congregación el próximo día; así que, simplemente relató a la congregación cómo se había rendido al Señor. En aquel día la congregación fue reavivada. Tres cuartas partes de ellos tenían lágrimas en los ojos. El propio hermano Prigin obtuvo fuerzas al punto de declarar: “Si hubiese sabido cuál iba a ser el resultado, me habría sometido antes”. Su labor subsecuente fue grandemente bendecida por el Señor y llegó a tener un profundo conocimiento de Dios.
Cuando visité Inglaterra, tenía la intención de ir a los Estados Unidos para conocer al hermano Prigin, pero el Señor se lo llevó antes que yo tuviese la oportunidad de verlo. Cuando escuché este testimonio, le dije al Señor: “Estoy dispuesto a deshacerme de cualquier cosa que se interponga entre Tú y yo a fin de ser lleno del Espíritu Santo”. Entre 1920 y 1922 confesé mis ofensas a unas doscientas o trescientas personas. Después de un escrutinio más cuidadoso de los eventos ocurridos en mi pasado personal, sentía que aún había algo entre Dios y yo; de no ser así, tendría vitalidad espiritual. Pero a pesar de experimentar más quebrantos, aún no obtenía fuerzas.
DISCIPLINADO POR DIOS
Un día, mientras buscaba un tema en la Biblia para dar un mensaje, la abrí al azar y apareció ante mis ojos Salmos 73:25: “¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra”. Después de leer estas palabras me dije a mí mismo: “El escritor de este salmo puede decir esto, pero yo no”. Descubrí entonces de que había algo que se interponía entre Dios y yo.
Debido a que mi esposa no está presente, puedo relatarles esta historia. Yo ya estaba enamorado de ella aproximadamente diez años antes de que nos casáramos, aunque ella todavía no era salva. Cuando le hablé del Señor Jesús y traté de persuadirla a que creyera, se burló de mí. Debo admitir que la amaba pero, al mismo tiempo, me dolió mucho que se burlara del Señor en quien yo había creído. En aquel momento me pregunté si era ella quien ocupaba el primer lugar en mi corazón o era el Señor. Una vez que los jóvenes se enamoran, es muy difícil que renuncien al objeto de su amor. Le dije a Dios que renunciaba a ella, pero en lo profundo de mi corazón no estaba dispuesto a hacerlo. Después de leer el salmo 73 otra vez, le dije a Dios: “No puedo afirmar que fuera de Ti nada deseo en la tierra, porque hay alguien en la tierra a quien amo”. En aquel instante, el Espíritu Santo me mostró claramente que había una barrera entre Dios y yo.
Aquel mismo día prediqué un mensaje, pero no sabía lo que decía. De hecho, estaba hablándole a Dios, pidiéndole que fuera paciente y me diera fuerzas hasta que yo pudiera renunciar a ella. Le pedí a Dios que pospusiera su exigencia con respecto a este asunto. Pero Dios nunca argumenta con el hombre. Pensé ir a la desolada frontera del Tíbet a predicar el evangelio y le sugerí muchas otras empresas a Dios, esperando que se conmoviera y no me pidiera que renunciara a quien yo amaba. Pero una vez que Dios pone el dedo sobre algo, no lo quita. No importó cuanto oré, no pude seguir adelante. No tenía entusiasmo por mis estudios y, al mismo tiempo, carecía del poder del Espíritu Santo, el cual buscaba diligentemente. Estaba en una terrible agonía. Oraba constantemente, esperando que mis súplicas sinceras hicieran que Dios cambiara de parecer. Doy gracias al Señor porque en todo esto El quería que yo aprendiese a negarme a mí mismo, a poner a un lado el amor humano y a amarlo exclusivamente a El con un corazón sencillo. De lo contrario, habría sido un cristiano inútil en Sus manos. El cortó mi vida natural con un cuchillo afilado, para que yo aprendiese una lección que nunca antes se me había enseñado.
En cierta ocasión, prediqué un mensaje y regresé a mi cuarto con un terrible peso en el corazón. Le dije a Dios que regresaría al colegio el lunes siguiente y procuraría ser lleno del Espíritu Santo y del amor de Cristo. Durante las siguientes dos semanas, encontré que aún así no podía proclamar con convicción las palabras de Salmos 73:25. Pero agradezco al Señor que poco tiempo después fui lleno de Su amor y estuve dispuesto a renunciar a la que amaba y a declarar con denuedo: “¡La dejaré! ¡Ella nunca será mía!” Después de esta declaración, pude finalmente proclamar las palabras de Salmos 73:25. Ese día yo estaba en el segundo cielo, quizás en el tercero. El mundo parecía más pequeño, y me sentía como si estuviese montado en las nubes y cabalgando sobre ellas. La noche de mi salvación fue eliminada la carga de mis pecados; pero en aquel día, el 13 de febrero de 1922, cuando renuncié a la persona que yo amaba, mi corazón fue vaciado de todo lo que antes me había ocupado.
A la semana siguiente comenzaron a salvarse las personas. El hermano Weigh, quien era mi compañero de clases, puede testificar que hasta ese momento yo había sido muy distinguido en mi forma de vestir. Solía llevar una túnica de seda con puntos rojos, pero aquel día deseché mi ropa y zapatos finos. Fabriqué engrudo en la cocina y, recogiendo un montón de carteles evangelísticos, salí a la calle a pegarlos en las paredes y a repartir volantes con mensajes del evangelio. En aquellos días, en Fuchow, provincia de Fukien, esto era un acto muy radical.
Comencé la obra de extender el evangelio a partir de mi segundo semestre en la universidad en 1922, y fueron salvos muchos de mis compañeros. Oraba diariamente por aquellos que había anotado en mi cuaderno. A partir de 1923 comencé a rentar o a pedir prestados salones con el fin de extender la obra evangelizadora. Centenares de personas fueron salvas. De la lista que tenía en mi cuaderno, sólo uno no fue salvo. Esto es evidencia de que Dios escucha tales oraciones. El desea que oremos primero por los pecadores antes que sean salvos. En esos pocos años hubo muchas oportunidades en las que comprobamos este hecho.
APRENDER LA LECCION DE LA SUMISION
En 1923 éramos siete los que laborábamos conjuntamente como colaboradores. Dos de nosotros tomábamos el liderazgo, a saber, un colaborador que era cinco años mayor que yo y mi persona. Teníamos una reunión de colaboradores cada viernes en la cual, a menudo, los otros cinco colaboradores se veían obligados a escuchar las discusiones entre nosotros dos. Todos éramos jóvenes entonces y cada uno tenía su propia manera de pensar. Con frecuencia yo acusaba al otro colaborador de estar errado, y viceversa. Dado que mi temperamento no había sido quebrantado, me enojaba con facilidad. Hoy, en 1936, a veces me río, pero en ese entonces rara vez me reía. En nuestras controversias, reconozco que a veces yo estaba equivocado, pero él también estaba errado a veces. Me era fácil pasar por alto mis propias culpas, pero no me era fácil perdonar a otros. Después de argumentar el viernes, yo iba el sábado a visitar a la señorita Barber para acusar al otro colaborador. Le decía: “Le dije al colaborador que debía comportarse de cierta manera, pero no me hace caso. Usted debería hablarle”. Ella replicaba: “El es cinco años mayor que tú; eres tú quien debe obedecerle”. Le dije: “¿Debo escucharle aunque él esté equivocado?” Ella me decía: “¡Sí! Las Escrituras dicen que el menor debe obedecer al mayor”. Yo le respondía: “No puedo hacer eso. Un cristiano debe actuar con lógica”. Ella me contestaba: “No te debe preocupar si es lógico o no. Las Escrituras dicen que los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos”. Me molestaba profundamente que la Biblia dijera tal cosa. Quería dar rienda suelta a mi indignación, pero no podía.
Cada vez que surgía una controversia el viernes, yo acudía a la hermana Barber para quejarme, pero ella nuevamente me citaba las Escrituras mostrándome que yo debía estar sujeto al mayor. A veces, lloraba la noche del viernes después de la disputa por la tarde; luego, el siguiente día iba a la hermana Barber a presentar mis quejas con la esperanza de que ella me diera la razón. Pero me encontraba llorando nuevamente el sábado por la noche al regresar a casa. Deseaba haber nacido unos años antes. En una controversia recuerdo particularmente que yo tenía argumentos muy convincentes a mi favor; me pareció que si se los hacía notar a la hermana Barber, ella entendería que mi colaborador estaba errado y, entonces, me apoyaría. Pero ella me dijo: “No importa si el colaborador está errado o no. Cuando acusas a tu hermano delante de mí, ¿estás tomando la cruz? ¿Estás siendo como un cordero?” Cuando ella me hizo esas preguntas, me sentí muy avergonzado, y todavía lo recuerdo. Mis palabras y mi actitud en aquel día revelaban que verdaderamente yo no llevaba la cruz, ni era como un cordero.
En tales circunstancias aprendí a obedecer a un colaborador mayor que yo. En aquel año y medio aprendí la lección mas preciosa de mi vida. Yo estaba lleno de ideas, pero Dios quería introducirme en la realidad espiritual. En aquel año y medio descubrí qué era llevar la cruz. Ahora, en 1936, tenemos unos cincuenta colaboradores; de no haber sido por la lección de obediencia que aprendí en aquel año y medio, temo que no podría trabajar con nadie. Dios me puso en aquellas circunstancias para que aprendiese a estar bajo la restricción del Espíritu Santo. En aquellos dieciocho meses no tuve ninguna oportunidad de presentar mis propuestas; sólo podía llorar y sufrir dolorosamente. Pero de no haber sucedido así, nunca me habría dado cuenta lo difícil que era ser quebrantado. Dios quería pulirme y quitar todas mis defensas puntiagudas. Esto no ha sido fácil de conseguir. ¡Cuánto agradezco y alabo a Dios, cuya gracia me sostuvo al pasarme por estas experiencias!
Ahora me dirijo a los colaboradores más jóvenes. Si ustedes no pueden aceptar las pruebas de la cruz, no serán instrumentos útiles. Dios sólo se deleita en el espíritu de un cordero: su afabilidad, humildad y paz. Las ambiciones, metas elevadas y destrezas que ustedes tienen, son inútiles ante Dios. He transitado este camino y son muchas las ocasiones en que he confesado mis defectos. Todo lo que me atañe, está en las manos de Dios. No es cuestión de estar en lo correcto o no, sino de tomar la cruz. En la iglesia no tienen lugar el bien y el mal; lo único que cuenta es la cruz y aceptar que ésta nos quebrante. Esto hará que la vida de Dios fluya abundantemente y El lleve a cabo Su voluntad.
Puedes encontrarlo el testimonio completo completo en:
http://www.librosdelministerio.org/books.cfm?id=$%26*O$Q@%20%20%0A