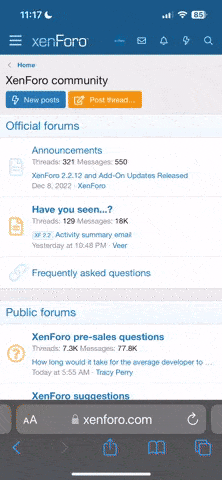Hermano Rafael:
1 – Preguntas: “¿cómo surgió la idea de que el diezmo no era obligatorio en el nuevo pacto?”
Respondo: Nunca surgió la idea de que el diezmo no fuese obligatorio en el Nuevo Pacto, porque
tampoco existió en la forma positiva de que sí lo fuese. Basta mirar el libro de Los Hechos y las
epístolas en aquellos pasajes que se refieren al dinero, las ofrendas y el sostén de los apóstoles y
evangelistas itinerantes, para constatar absoluto silencio con respecto al diezmo. Aunque sí hay
constancia de los cristianos judaizantes que insistían todavía con el ritual de la circuncisión y otros
aspectos de la Ley, no leemos que a ellos les hubiese preocupado introducir la práctica del diezmo
en las iglesias. Probablemente la razón de esto estaba en que para los primeros discípulos era muy
claro en qué consistía aquella institución del diezmo, y la iglesia era algo tan nuevo y diferente que
resultaba inconcebible transferirle a ella una práctica relacionada con el Templo y el sacerdocio
levítico.
Tu segunda pregunta: “¿Cuando los teólogos no católicos cuestionaron el diezmo y optaron por
considerarlo exclusivamente antiguotestamentario?”, la dejo por contestar en próxima entrega, pues
por seguir un orden cronológico prefiero aportar a continuación la información que reuní con relación a
tu primer pregunta.
En cuanto a tu sensación de que se haya comenzado a darle en las iglesias visado de legalidad a la práctica del diezmo, creo que no está lejos de la realidad. Probablemente va de la mano con otras sombras del Antiguo Testamento que se incorporan a las iglesias sin percibir que son tipos, símbolos o
emblemas de realidades espirituales para el disfrute del pueblo de Dios en la presente dispensación.
Así, ellos están recuperando las sombras, mientras nosotros nos recreamos a la luz que el Espíritu Santo
proyecta desde las páginas neotestamentarias. Si comparto tu misma sensación, es porque también deploro el paulatino abandono que se viene haciendo de estudios bíblicos serios y profundos. La ignorancia de la Escrituras deja el campo despejado para asimilar cualquier cosa novedosa.
En el intento de lograr una secuencia histórica del cobro de los diezmos en el cristianismo, nos remitimos al Diccionario Enciclopédico Hispano – Americano, monumental obra en 28 grandes volúmenes a tres columnas y una treinta mil páginas en total, editado por Montaner y Simón Sociedad Internacional, Barcelona, año 1912. Dada su antigüedad y origen español, no hallaremos en él información en cuanto al cobro de los diezmos por los cristianos evangélicos, pero servirá al menos para demostrar su procedencia católica romana. Subrayaré las palabras o frase que haré notar con alguna observación en entre paréntesis, intercalada dentro del texto que copio, o para simplemente llamar la atención del lector.
Por brevedad, extractaremos los párrafos más substanciales: Tomo VII página 609: “Esta porción de frutos que percibía antiguamente la Iglesia, se llamaba con el nombre de diezmo, no porque era o debiera ser la décima parte de los frutos, sino porque este derecho había sido introducido en la nueva ley, a imitación de la antigua, que lo había fijado en favor de los levitas, en la décima parte de los frutos. “Los diezmos con respecto a su destino –dice el Abate Andrés-, son tan antiguos como la misma Religión. La ley de Moisés hizo de ellos una obligación expresa a los hebreos. Si Jesucristo y los Apóstoles no hablaron de diezmos, establecieron bien claramente la necesidad de sostener a los ministros del altar (Mt.10:9,10; 1Co.9:7-15)”. Ahora bien; este sostenimiento debido de derecho divino a la Iglesia o sus ministros por los fieles ¿cómo debe satisfacerse? La forma de este pago no está prescrita por la ley nueva. Nos hace conjeturar las Actas de los Apóstoles, por la comunidad de bienes de que hablan, de que en el principio de la Iglesia no se conocieron los diezmos ni primicias; despojándose los fieles de todos sus bienes daban más de lo que era necesario para la subsistencia de los clérigos. Los pobres eran también sustentados cómodamente, o, más bien, a nadie le faltaba nada, sin ser rico ni pobre (Hch.4:34,35). A esta vida común que fue el primer medio por el que recibieron su sustento los clérigos, le sucedieron las colectas que se hacían aún en tiempo de los Apóstoles, como aparece en muchos lugares de las epístolas de Pablo (1Co.16:1-4), es decir, cada Domingo. (Nótese por estos comentarios, que ya de antiguo prevalecía este error de confundir el pago de los diezmos con el sostén de los ministros en las iglesias, que si bien está unido en la vieja Ley con el sostén de los levitas, no ocurre lo mismo en el cristianismo primitivo, de modo que podríamos decir: ofrendas y sostén de los obreros del Señor: sí; diezmos: no).
San Jerónimo nos manifiesta en su carta contra Vigilio que estas colectas se usaban todavía en su tiempo. ... aparece por los escritos de Tertuliano y por los de San Cipriano que durante los tres primeros siglos los fieles daban siempre abundantemente todo lo que necesitaba la Iglesia para el culto del Señor y sostén de sus ministros. Dice San Cipriano que el clero sólo subsistía de estas oblaciones, las que comparaba a los diezmos de la antigua ley. (Es de temer que lo que sólo comenzó como una inocente comparación desprovista de cualquier intención de recuperar el diezmo levítico, luego diera pie a su incorporación en el cristianismo, como tantas otras cosas más) San Jerónimo (345-419) y San Agustín (354-430) hablan de los diezmos y de las primicias (prácticamente ya estamos en el siglo quinto) de modo que dan a entender que era una obligación que los pagasen los fieles; pero por otro lado parece que la Iglesia o los clérigos no tendrían bienes, puesto que estos santos hacen el sostenimiento de los ministros todo el motivo de esta ley. No quiere San Agustín que los clérigos exijan los diezmos, pero dice al mismo tiempo que deben dárselos los fieles sin esperar a que se los pidan. Este mismo santo parece que en otro lugar favorece menos la libertad del pago del diezmo. Los Benedictinos, en la revisión de las obras de este santo Doctor, han dicho que el susodicho sermón parece que no es de este Padre. Como quiera que sea, según Fleury, la primera ley penal que prescribe el pago de los diezmos se halla en el canon cinco del segundo concilio de Macón, sobre lo que han observado muchos autores que se hizo obligatorio lo que hasta entonces había sido voluntario. En efecto, no puede asegurarse que el diezmo se pagase en Francia de un modo coactivo antes de que Carlomagno y sus sucesores hubiesen manifestado tan expresamente en sus capitulares la obligación de pagarlo... (sigue una declaración en latín promulgando el pago por similitud a lo preceptuado en la Ley; obsérvese el gradual y paulatino avance en la instauración del diezmo en la cristiandad: primero, apenas un comentario a lo visto como una analogía entre las ofrendas y los diezmos levíticos; luego un cobro voluntario no obligatorio, y finalmente el pago por coacción a partir del siglo sexto). En uno de los parlamentos que tuvo Carlomagno en Worms hizo añadir la pena de excomunión. Los concilios posteriores a estas capitulares contienen el mismo precepto; así que en esta época es en la que se debe fijar el pago de los diezmos tal como se pagaba poco más o menos antes de su supresión (1789). (Véase como nada de esto surge como resultado de que los fieles cristianos descubrieran su necesidad de pagar los diezmos tras estudiar concienzudamente las Escrituras, sino por la decisión y fuerza del Emperador Carlomagno, que vivió desde el año 742 al 814). Desde el siglo IX hallamos una tercera especie de bienes eclesiásticos, además de las oblaciones voluntarias y de los patrimonios: estos son los diezmos que desde este tiempo se erigieron como una especie de tributo. Antes se exhortaba a los cristianos que los diesen a los pobres, lo mismo que las primicias, y que hiciesen también otras limosnas; pero la ejecución se dejaba a su conciencia y la confundían con sus obligaciones diarias. Como se descuidase este deber a partir del siglo VI, empezaron los obispos a imponer la excomunión contra los que faltasen a él, no obstante de que estos apremios estaban prohibidos en Oriente desde tiempo de Justiniano (¡pero no en muchas iglesias evangélicas actualmente!). Aumentándose la dureza de los pueblos en el siglo IX se renovó el rigor de las censuras, a las que añadieron los príncipes penas temporales. Quizá la disipación de los bienes eclesiásticos obligó a hacer valer este derecho que creía fundado en la ley de Dios; porque por aquel entonces fue cuando las guerras civiles y las correrías de los normandos hicieron los mayores estragos en todo el Imperio francés. Los habitantes de Turingia se negaban todavía en 1073 a pagar los diezmos al arzobispo de Maguncia, y sólo a la fuerza se sometieron a ello. Queriendo San Canuto, rey de Dinamarca, obligar a este pago a sus vasallos, produjo una revolución en cuyas manos pereció. Resulta de todo lo que acabamos de decir, que el diezmo no es de derecho divino, sino con relación a su empleo; que los fieles están obligados por el Nuevo Testamento a proveer a la subsistencia de los ministros del altar, pero que el modo de llenar este precepto no es más que de derecho positivo, puesto que, como acabamos de ver, ha variado en la Iglesia según las diferentes ocurrencias de los tiempos, y que en la actualidad ya no existe. (Nótese el reconocimiento de que el diezmo no es de derecho divino, sino el empleo que se haga de él para el sostén de los ministros. Derecho positivo es el legal, convencional, utilitario o pragmático. O sea, que siendo deber de los fieles contribuir al sostén de los ministros, se pretende inferir de ello que entonces el diezmo también es obligatorio, puesto que apunta a lo mismo, siendo ilógica tal inferencia, puesto que de aquello no es posible deducir esto otro. Que el diezmo sea una opción válida como forma de ofrendar, es conforme a razón; pero que desplace a las otras, o que pretenda a más de otras erigirse como la exigible a todo efecto, es una insensata argucia. Es una calamidad actual que los cristianos no sepan distinguir, diferenciar, discernir entre cosas semejantes o relacionadas entre sí; y así les basta verlas con algún parecido o parentesco para confundir todo en un mismo montón). Fuera de estos justos títulos, todo el que deja de pagar el diezmo, los que lo impiden o lo sustraen, cometen un pecado mortal, incurren en excomunión, de lo que no pueden ser absueltos si no satisfacen o dan garantías suficientes de ello, y si son pecadores notorios quedan privados de sepultura eclesiástica (Concilio Tridentino, ses.25 cap.411) En la mayor parte de las naciones se han abolido los diezmos...”
Hasta aquí han sido transcripciones del Diccionario Enciclopédico Hispano – Americano. Conviene recordar de lo expresado en la última frase, que los diezmos que dice haberse abolido en la mayor parte de las naciones (por el año de esta edición del 1912), se refiere a los percibidos por la Iglesia Católica Romana. Los redactores del artículo no tenían entonces cómo imaginar que después vendrían los cristianos evangélicos a hacerse de aquellos viejos, resistidos y odiados diezmos.
A mayor abundamiento, citamos un párrafo de un artículo menos extenso que el anterior, expresando en otras palabras un concepto similar al visto más arriba. Enciclopedia Ilustrada Seguí, Barcelona, 1914, Tomo VI, Pág. 393: “Resulta, por consiguiente, que el origen de este tributo no es divino, sino por la aplicación; que si bien el Nuevo Testamento dispone y exhorta a los fieles que procuren el sostenimiento del culto, este es un derecho positivo, ejercido en formas diversas, según fueran las circunstancias y modalidades de las distintas épocas de la historia.”
Algo más, extraído de la literatura secular, es una selección de párrafos de la siguiente obra: Estudios sobre la Historia de la Humanidad, impresa en Madrid en el Año de 1877; por F. Laurent, belga, profesor en la Universidad de Gante, 1810-1877, Tomo VIII – La Reforma – Libro Primero: La Reforma en la Edad Media; Segunda Parte: La Reforma Social; s. III La dominación de la Iglesia; Los diezmos: pg.234:
“Los diezmos son el recuerdo más odioso que ha dejado el régimen abolido por la revolución; basta hacer temer a las poblaciones de los campos el restablecimiento de este impuesto vejatorio para sublevarlas contra el clero aun donde todavía reina sobre los espíritus. Asustada de esta impopularidad, la Iglesia contesta a los que le oponen la inmutabilidad de su institución divina, que los diezmos no son un derecho divino. Vamos a ver que esta excusa está en abierta contradicción con los testimonios históricos; no prueba más que una cosa, que el clero se ve obligado a renunciar a su pretendido derecho divino, precisamente en un punto en que tiene a su favor el texto de una Escritura revelada. No hay sutilezas que puedan disimular la inconsecuencia de la Iglesia; se ve arrastrada a su pesar en el movimiento general que impulsa al mundo. En vano pretende ser inmutable; el privilegio que ha reivindicado durante siglos como un derecho divino, lo abandona bajo esta ley de progreso que niega, y que sin embargo la domina, haga lo que haga y diga lo que diga. (El autor está aludiendo a la actitud de la Iglesia Católica en el Siglo XIX tras la declaración universal de los derechos humanos promulgada cuando la Revolución Francesa del 1789). El derecho del clero a los diezmos está escrito en los libros sagrados. Los Padres de la Iglesia lo reclamaron desde los primeros siglos, y entre ellos uno de los espíritus más libres del cristianismo. Orígenes demuestra extensamente que la ley de Moisés, en lo que se refiere a los diezmos, debe ser observada siempre, como emanada de Aquel que, habiéndonoslo dado todo, ha podido reservarse una parte. A este recuerdo del judaísmo se mezcló un sentimiento cristiano. La idea de una contribución impuesta a los fieles para alimentar a los clérigos, repugnaba a la esencia misma del Evangelio; además no se hubiera podido tener lugar en los primeros siglos. Mientras la cristiandad fue una asociación perseguida por la sociedad pagana, los diezmos no podían ser más que una limosna. Siguieron siéndolo, aún después que los emperadores cristianos hicieron al clero un gran lugar en el Estado. ¿Por qué San Jerónimo y San Agustín dicen que los fieles están obligados a dar el diezmo de sus bienes a la Iglesia? Porque “Jesucristo quiere que sus discípulos vendan todos sus bienes y los distribuyan a los pobres. Lo menos, pues, que deben hacer es darles una parte de aquellos bienes.” Si el diezmo hubiese conservado el carácter que le dan los Padres de la Iglesia, no hubiera suscitado oposición ni odio, porque era esencialmente voluntario, como toda obra de caridad. Pero el clero no lo entendía así. El diezmo voluntario no era más que una utopía; no fue pagado ni aún cuando los concilios hicieron de él una ley. Al declarar los diezmos obligatorios, los concilios cambiaron su naturaleza; la obra de caridad se convirtió en un impuesto. Pero para establecer un impuesto la Iglesia necesitaba del concurso del Estado; halló en Carlomagno un príncipe dispuesto a prestarle su apoyo. Sin embargo, las poblaciones se resistieron; para vencer su oposición, fue preciso asustar a los espíritus por el efecto visible de la cólera de Dios. El clero no retrocedió ante este piadoso fraude (como tampoco hoy algunos “pastores evangélicos”); el concilio de Francfort dijo que se habían encontrado espigas de trigo devoradas por los demonios, y que se les había oído a estos censurar a los fieles por no haber pagado el diezmo. (Véase cuán antigua es la argumentación estúpida: ¡utilizan a los demonios como inspectores de la D.G.I.!) A pesar de todos estos esfuerzos, el diezmo siguió siendo el más impopular de los impuestos; aún en el siglo X, los labriegos dejaban sus campos sin cultivar para eximirse de su pago. Ha sido preciso que los pueblos estuviesen bien convencidos del derecho divino del clero para sufrir la pesada carga que les imponía. La Iglesia no dejó en ninguna ocasión de inculcar esta creencia: en todos los cánones, dice Thomassin, los diezmos están fundados en la Escritura. Es inútil acumular pruebas; el carácter divino de esta odiosa contribución se revela en todas las disposiciones que a ella se refieren. Los concilios declaran incesantemente que los diezmos se deben para la salvación de las almas; ¿la salvación eterna está interesada en una contribución ordinaria? Aquel que se niega a pagar el diezmo, lesiona el derecho de Dios, dice el concilio de Marsella; ¿sucede lo mismo con el que no paga sus recibos? Los fieles recalcitrantes pecan mortalmente, dice el mismo concilio; he aquí el diezmo elevado al nivel de un artículo de fe; ¿sucede lo mismo con la contribución territorial? Para que no quede duda alguna sobre el carácter sagrado del diezmo, la Iglesia lanza de su seno y entrega a los demonios a aquel que se niega a pagarlo. Los que no pagan los derechos de registro o los eluden (nuestro IVA, p.ej.) ¿serán también condenados? En fin, la Iglesia obliga al porvenir de la misma manera que grava el presente. Las leyes ordinarias cambian, y aún las leyes fundamentales; el tiempo anula por medio de la prescripción los derechos más sagrados; ¿pero se puede prescribir contra Dios? Por la misma razón no puede oponerse a la Iglesia la falta de costumbre, porque los diezmos son de derecho divino, dice Santo Tomás: ¿quién se atreverá a abrogar lo que Dios ha establecido? He aquí, pues, a la humanidad ligada por toda una eternidad lo mismo por una ley de impuesto que por el dogma.
Los diezmos son la señal de la soberanía de la Iglesia, del mismo modo que el impuesto es la señal del poder soberano del Estado. “Aunque los diezmos pertenezcan por derecho divino a los clérigos, dicen los concilios, vemos con dolor que la avaricia lleva a los laicos a quitar a la Iglesia un derecho que Dios se ha reservado en señal de su soberanía; diríase que quieren renunciar a la fe que han profesado en el bautismo”. Se ha necesitado la resurrección de las naciones soberanas para volver a someter al clero al derecho común. La abolición de los diezmos fue uno de los grandes beneficios de la revolución.” (No tenía como imaginar el autor que ya se encargaría de restaurarlo la muy cristiana y evangélica clerecía descendiente de la Reforma Protestante del Siglo XVI).
Hasta aquí las citas de la obra histórica de F. Laurent, y las que aporto respecto al cobro de los diezmos por la Iglesia Católica Romana durante un milenio (fines del siglo IX a fines del XVIII).
Ricardo.