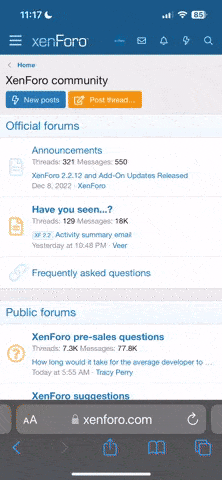MACRON SE DECLARA DIOS
- Autor Bart
- Fecha de inicio
Estás usando un navegador obsoleto. No se pueden mostrar este u otros sitios web correctamente.
Se debe actualizar o usar un navegador alternativo.
Se debe actualizar o usar un navegador alternativo.
Europa ha dejado de mirarse en el espejo de su historia y ha asumido, como hecho consumado, la rendición moral, política y cultural ante un amo que no disimula su desprecio. El continente que una vez iluminó al mundo con el espíritu griego, el orden romano y la razón ilustrada se entrega hoy sin condiciones a los caprichos de un aliado que lo trata como a un vasallo. La imagen de Ursula von der Leyen, encogida, como pidiendo permiso para respirar, frente a un Donald Trump expansivo, grosero y sin complejos, resume con crudeza la humillación: quien no se cree ejemplo solo puede sentirse despojo.
Europa no se considera ya el corazón de Occidente y la raíz de su olvido es el multiculturalismo relativista con el que ha hecho del desarraigo una virtud. En su empeño por negar la existencia de valores universales —los suyos, los que la hicieron grande—, Europa se ha vaciado de identidad. Y quien no sabe quién es, solo puede esperar que se lo impongan. Esta renuncia voluntaria al papel de faro civilizatorio ha dejado el camino libre a una política de servilismo. Europa ya no lidera ni propone: gestiona. Y gestiona mal. Incapaz de asumir la defensa de sus fronteras, dependiente energéticamente y sin músculo militar, el Viejo Continente se consuela con subsidios verdes y discursos de género, como si la corrección política bastara para detener a los bárbaros. El socialismo posmoderno, hoy dominante en las instituciones europeas, ha sustituido el principio de autoridad por el culto a las emociones. Ya no se busca la verdad, sino la validación afectiva. El gobernante no gobierna: gesticula.
En ese contexto, la subordinación a Washington es inevitable. Solo quien tiene una fe firme puede mirar a los ojos a los poderosos. Europa, descreída de sí misma, ha decidido creer en otros. Se ha convertido en un continente administrado por burócratas sin alma, custodios no de una civilización, sino de una oficina. Y en esa oficina, el jefe está en la Casa Blanca.